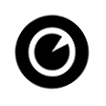En la mayoría de sus libros, el lector encuentra tanto una reflexión de primera mano sobre las diversas aristas que componen la violencia colombiana, como una indagación en los mecanismos y resortes de la memoria. Sin embargo, esta preocupación no parece estar presidida por un ánimo sociológico o historicista, sino más bien por una exploración que busca ubicar, en el alma de sus personajes, esas zonas poco iluminadas en las que convergen el peso (o el paso) de la historia, la política y la intimidad.
Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973), de los principales escritores de su país, ha renegado públicamente –y de seguro también en privado– de sus dos primeras novelas, Persona (1997) y Alina suplicante (1999), por considerarlas demasiado pretenciosa la primera y simple en exceso la segunda. Para ser justos con su propio criterio, Vásquez nace a la literatura con un libro de cuentos, Los amantes de todos los santos (2001), en los que recrea diversos pasajes de su estancia europea.
En el año 2004 aparecería Los informantes, una novela que retrata las vivencias de una inmigrante judía que, huyendo del régimen hitleriano, recala en Colombia. Recrear esta injusticia implicó revelar también la hostilidad del gobierno colombiano hacia los residentes de origen alemán, que en muchos casos fueron confinados, no en campos como los del holocausto, sino en hoteles, entre 1941 y 1946 (es decir, entre la abultada sucesión de caudillos liberales como Santos, Lozano y Lozano o Echandía, y el inicio del régimen del conservador Ospina).


NOVELAS. Dos obras significativas en la bibliografía de Juan Gabriel Vásquez. El ruido de las cosas al caer le valió el premiio Alfaguara 2011.
Mientras escribía por encargo una biografía del gran escritor polaco-británico Joseph Conrad (1857-1924) surge la idea de escribir una segunda novela, titulada Historia secreta de Costaguana (2007), en la que recrea precisamente una anécdota que ha resistido el paso del tiempo sin exhibir prueba alguna, perteneciendo, por tanto, al terreno de lo legendario: el arribo de un barco a costas colombianas que traía armamento para el bando conservador y entre cuyos tripulantes estaba, precisamente, un adolescente Conrad.
El ruido de las cosas al caer (2011) es la novela de algún modo consagratoria, pues mereció el premio Alfaguara de novela ese año. Aquí se ve ya con más crudeza, con un propósito más claro, la ligazón entre lo íntimo y lo político, el corto circuito, el trastorno que producen la política o la historia cuando irrumpen en la vida de las personas. Este principio seguirá cumpliéndose en la novela corta Las reputaciones (2013) y en la publicada este año, La forma de las ruinas, quizá su novela más ambiciosa.
Abandono aquí esta relación y cedo paso al diálogo.
La literatura colombiana de hoy, especialmente la narrativa, parece estar viviendo uno de sus mejores momentos, una suerte de mini boom. Hay cantidad de escritores de buena calidad.
–Estoy de acuerdo con eso. Suelo comentar cómo ahora uno entra a una librería colombiana y en la mesa de novedades encuentra siempre trabajos de escritores de generaciones diferentes que están produciendo nuevos libros. Estamos hablando de Álvaro Mutis; de Tomás Gonzales, escritor nacido en los 40; de Héctor Abad, de los 50; de Gamboa, que viene de los 60; yo mismo, que pertenezco a los 70. Y ya mismo hay una generación de escritores jóvenes en plena actividad. Sí, hay una suerte de vértigo narrativo en Colombia.

ENCUENTRO. El escritor durante su reciente visita al Hay Festival Arequipa. Foto: Alonso Rabí.
¿A qué atribuiría eso?
–Yo creo que han cambiado fundamentalmente dos cosas. Primero, hay ahora una industria periodística muy viva y muy activa en Colombia, lo que le permite a uno vivir de esa actividad mientras escribe sus novelas, algo no muy frecuente en el pasado, mucho menos en los años 90, cuando empecé a escribir. El otro factor es un decantamiento de la tradición colombiana, es decir, nosotros ya escribimos en la tradición que enriquecieron las novelas de García Márquez, en esa tradición que gracias a él se expuso al mundo. Estos procesos toman tiempo, a veces décadas. La presencia de García Márquez ha sido muy determinante durante mucho tiempo, fue una suerte de sombra para muchos.
Una valla muy alta.
–Para una generación al menos, sí, altísima. Ahora han pasado casi cincuenta años desde la publicación de Cien años de soledad y su influencia se ha decantado. Ha enriquecido nuestra tradición, ha empoderado nuestra lengua, pero ahora se abren nuevas vertientes, surgen voces marcadas individualmente, se hacen visibles otros estilos.
Las novelas son un acto de rebelión contra las varias camisas de fuerza que nos impone la condición humana, por ejemplo el hecho de que tengamos solo una vida y de que esa vida sea limitada.
Se puede decir, en todo caso, que se ha superado el canon del realismo mágico, pero pervive el retrato de la violencia, ¿verdad? Hay un tránsito que va de las guerras civiles que tanto obsesionaron a García Márquez a la guerrilla y los narcos de hoy.
–Claro. Y pienso que no hemos llegado aún al fondo de eso. La historia de la violencia colombiana es tan diversa y por supuesto no se agota en esas guerras que, en efecto, obsesionaron a García Márquez, en especial la llamada Guerra de los Mil Días, que fue la que peleó su abuelo. Luego de eso vino la violencia de medio siglo, que de alguna manera queda retratada en La mala hora y luego de todo eso aparece la historia de la que estamos tratando de salir ahora. Lo que se ve es que la violencia acompaña y de algún modo acompasa nuestra historia. Ayer las guerras civiles y el bogotazo, hoy las guerrillas, los paramilitares, los crímenes de Estado, los narcos. Todas estas violencias han producido novelas, porque la novela es el aparato que hemos inventado los seres humanos para explorar y narrar la historia de nuestros conflictos, los episodios de nuestro pasado que no logramos entender con claridad. Todos los años sale al menos una novela sobre la violencia en Colombia. Claro, algunas de esas novelas son buenas y perdurarán, otras se resuelven en fórmulas más sensacionalistas o folletinescas y quizá no resistan el paso del tiempo.
Se puede percibir una cierta evolución en el motivo de la violencia en la literatura, pero eso no cancelaría la tradición de una ficción historiográfica que va a seguir hurgando en el pasado.
–Exacto. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con la obra de Rafael Baena, un novelista poco conocido fuera de Colombia, quien ha vuelto a explorar la Guerra de los Mil Días. Eso no hace sino confirmar que el fenómeno que más nos ha marcado como nación a los colombianos ha sido precisamente la violencia. Por eso yo veo con mucha normalidad su presencia en la novela y la insistencia del género por lograr una explicación de sus causas.
Esta pregunta se la hice ya a varios de tus pares y me han contestado más o menos lo mismo: ¿Se ve ya a García Márquez como un clásico? La respuesta unánime ha sido que sí. ¿Qué piensas tú?
–Es un clásico que a varios de nosotros nos puso durante varios años en unas situaciones algo extrañas: coincidir con él en un congreso, tener una conversación, visitarlo, llamarlo por teléfono. Me comentaba alguna vez Jorge Volpi la muy curiosa circunstancia que vivíamos muchos escritores posteriores al llamado boom y era que los fundadores de ese boom podían ser nuestros interlocutores, eran gente viva con la que podíamos relacionarnos. Yo creo que durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX se escribieron novelas muy importantes cuya lectura no podemos soslayar, pero nada en cantidad y calidad como lo producido durante los años del boom, que es donde se define la tradición de la novela latinoamericana, es el momento en el que la novela como disciplina alcanza su plenitud, su madurez extrema. Entonces, Volpi me decía que, comparativamente, para él o para mí hablar con Vargas Llosa o con Fuentes equivale en un francés de nuestra edad a una conversación con Víctor Hugo o Flaubert. García Márquez fue un clásico que nos acompañó mientras estuvo con vida y nos acompaña ahora como un hito en la tradición.
Jorge Volpi me decía que, comparativamente, para él o para mí hablar con Vargas Llosa o con Fuentes equivale en un francés de nuestra edad a una conversación con Víctor Hugo o Flaubert.
Hablemos un poco de tus inicios. No pareces tener un buen recuerdo de tus dos primeros libros. ¿Podemos hablar de eso?
–Esas dos novelas las escribí cuando era muy joven y por razones muy diferentes me parece que son ejercicios valiosos e interesantes para mí, pero no tengo por qué imponérselos al lector. Veo esas dos novelas como ensayos, como experimentos, como muestra de una búsqueda que se resolvería de mejor manera en el futuro. Pienso que ocurre lo que en el teatro: uno no va a ver los ensayos, sino la puesta y esa es la sensación que tengo con mis dos primeros libros. La primera se llama Persona (1997) y la publiqué cuando tenía 24 años. Para ese entonces yo no había leído casi nada de mis contemporáneos, mis lecturas se concentraban en los grandes modernistas como Joyce, Woolf o Faulkner por mencionar algunos, y mi novela pretendía ser un muestrario de todas las técnicas aprendidas en esas lecturas, lo que resultaba quizá pretencioso, un acto de acrobacia. Eso hundió el libro. En la segunda novela, Alina suplicante (1999) traté de hacer todo lo contrario, optar por la simpleza, y de ahí resultó una novela simplona (risas).
De un extremo a otro.
–Así es. Fue entonces que entendí que para ser novelista no basta con saber construir una frase, pues en la escritura de una novela hay muchísimas cosas más en juego. Luego de esos dos libros, pues, volví a empezar. Entonces escribí un libro de cuentos, que es el que oficialmente considero como primer libro, iba pensando en mi gran problema, que era cómo escribir sobre Colombia. Cuando descubrí la respuesta, escribí Los informantes (2004) y a partir de ahí creo que encontré un camino.
¿Existe la tentación de reescribir las dos primeras novelas?
–No. En realidad, a veces, pero solo en pesadillas (risas). Algunas veces recuerdo que Flaubert reescribió La tentación de San Antonio, pero no, yo creo que esas dos novelas se quedarán donde están.
Yo me siento a gusto en la extrañeza. La comodidad me molesta, me incomoda. Esa es una de las razones por las cuales viví tanto tiempo fuera.
Escribiste también una biografía de Joseph Conrad. ¿Qué tiene que decirle Conrad a un escritor colombiano?
–Bueno, fue un libro por encargo, para una colección de biografías breves. Tiene de hecho unas ciento veinte páginas. El editor que me encargó esto, Conrado Zuloaga, sabía de mi pasión por Conrad y me pidió el texto. Creo que ha sido uno de los mejores encargos que he recibido en mi vida. Durante la investigación y buceando en la vida de Conrad descubrí o redescubrí esa anécdota, esa leyenda según la cual Conrad hubiera podido llegar a las costas colombianas como parte de una tripulación francesa, cuando tenía solo diecinueve años, llevando un cargamento de fusiles de contrabando para los conservadores colombianos que querían dar un golpe de Estado contra los liberales. Luego esa leyenda, de la que hay solo indicios indirectos y en muchos casos fantasmales, me serviría para escribir Historia secreta de Costaguana (2007).
Además de haber sido un gran escritor fue también un gran personaje. Hay un libro de Conrad que, intuyo, es un libro abierto para narrar situaciones violentas y de horror extremo. Me refiero a El corazón de las tinieblas (1899).
–Ese libro es para mí una pequeña Biblia. Es como la cifra de lo que a mí me interesa hacer con mis novelas, es un libro que se ocupa de manera muy obsesiva de individuos trastornados por las fuerzas de la historia, de la política. La novela es, en uno de sus muchos niveles, una de las exploraciones más drásticas del colonialismo, pero al mismo tiempo es una novela que renuncia a dar “mensajes”, a hacer política.
De ahí que sea leída normalmente en clave alegórica.
–Exactamente. Tiene un contenido poético enorme, muy marcado. Lo que la novela quiere hacer, creo, es ir hacia una zona de oscuridad, encontrar un lugar de sombras dentro de nuestro mundo externo. Lo que quiere Conrad es seguir una ruta más bien metafísica, intenta explorar la oscuridad de nuestras mentes y nuestros corazones. La novela configura un espacio en el que las fuerzas de la historia se cruzan con la vida íntima. Eso, diría yo, es el aspecto más resaltante de El corazón de las tinieblas. De forma distinta, es lo que yo trato de hacer en mis novelas, construir zonas y escenarios en los que la historia y la política entran en conflicto y tensión con la intimidad.
Cuando viajas a Europa, tienes la idea de ser un émulo de los escritores del boom. En esos años creas un concepto que me parece muy interesante: “literatura de inquilinos”. ¿Podrías explicarlo con cierto detalle?
–La idea de literatura de inquilinos surgió de la dificultad que para mí tuvo nombrar mi situación, de nombrar mi condición de expatriado. Yo salí de Colombia buscando un poco el destino de los escritores que me habían formado. Muchos de ellos habían pasado por París y no pertenecían solo al boom sino también a otras generaciones. París era también el lugar al que acudieron muchos escritores de lengua inglesa, como Joyce o Beckett, y los norteamericanos de la llamada Generación Perdida, a quienes admiraba profundamente. Para mí París era la gran metáfora y el gran cliché. Yo era ya un lugar común allí: el joven escritor latinoamericano que va a París a poner en escena, a vivir su aprendizaje como artista. Luego de eso me fui a Bélgica, me fui a Barcelona y al llegar a esta ciudad me doy cuenta de que no tengo palabras claras para dar nombre a mi condición de autoexiliado errante. Por otra parte me seducía también la idea de la diáspora, pero achacarme eso hubiera sido una impostura, yo no pertenecía a ese grupo. Entonces descubrí una entrevista en la que V.S. Naipaul hablaba de lo que un crítico había dicho de él, citando una entrada del Oxford English Dictionary: inquiline, una palabra inglesa en desuso que en su segunda acepción significaba algo para nada relacionado con lo inmobiliario: “el animal que vive en el lugar de otro”. A mí me pareció que eso graficaba por completo mi situación, pues yo claramente era un animal que vivía en el lugar de otro.
La parte más importante de mi formación ocurrió fuera de Colombia. Lo que me llevé de Colombia fue la obsesión por convertirme en escritor.
Una relación parasitaria.
–No lo había pensado así, pero fíjate que tiene sentido. Yo me alimenté de Barcelona, allí encontré la posibilidad maravillosa de ganarme la vida leyendo y escribiendo. Yo era un inquilino en el sentido de no pertenecer a la ciudad, pero me sentía perfectamente a gusto allí, me alimentaba de lo que la ciudad me ofrecía, que era una industria editorial y periodística enorme.
Digamos que tu otredad no era tan dramática.
–En realidad no, porque yo me siento a gusto en la extrañeza. La comodidad me molesta, me incomoda. Esa es una de las razones por las cuales viví tanto tiempo fuera, que el hecho de sentir que no era de algún lugar resultaba muy estimulante para mí. Es la misma sensación que tuve al volver a Colombia luego de dieciséis años, pues ya Colombia era para mí otro país, distinto al que había conocido.
Mirando las cosas en perspectiva, los años fuera de Colombia tienen que haber sido decisivos, ¿verdad?
–Claro que sí. Yo salí de Colombia con el manuscrito de mi primera novela sin terminar y volví a Colombia después de haber escrito unos cuantos libros de los que podría sentirme relativamente orgulloso. La parte más importante de mi formación ocurrió fuera de Colombia. Lo que me llevé de Colombia fue la obsesión por convertirme en escritor, me llevé la vocación, y todo el aprendizaje ocurrió fuera. Y lo que llamo mis primeros mis libros se publicaron precisamente en esos años, así que esa coincidencia explica mucho las cosas.
Conocí a un doctor que me mostró, en un frasco de mermelada, restos del cuerpo de Gaitán, una vértebra donde se ve el hueco de una de las balas que lo mató. A partir de esa anécdota se me ocurrió la novela.
¿Por qué es importante seguir leyendo y escribiendo novelas?
–Porque las novelas son un acto de rebelión contra las varias camisas de fuerza que nos impone la condición humana, por ejemplo el hecho de que tengamos solo una vida y de que esa vida sea limitada. La ficción es la única forma de romper con eso, es la única forma de ser un estudiante ruso que un día asesina a su casera, es la única manera de ser una mujer francesa que es infiel y suicida. La novela es lo mejor que se ha inventado para entender y ensanchar la experiencia, para comprender lo que a primera vista no se puede comprender, porque la novela nos provee de una educación moral, de una educación que estimula la curiosidad y la empatía.
Eso explicaría la función compensatoria que cumple hasta cierto punto la ficción.
–Naturalmente. Yo creo en eso. La novela como género va a lugares a los que ninguna otra forma narrativa puede ir. Nada como la novela para contarnos lo que pasa con un personaje durante las guerras napoleónicas como Guerra y Paz, de Tolstoi; o durante la revuelta de Canudos en el Brasil del siglo XIX, como ocurre en La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa. Desde luego, solo la literatura nos puede contar lo que se siente si uno se convierte en cucaracha (risas). Todo esto amplía nuestra noción de lo que es el ser humano. Para mí la novela es imprescindible.
Permíteme citarte: “La traducción es la forma más perfecta de la lectura y puede muy bien ser la mejor escuela de escritura”. ¿Es una declaración de principios?
–Primero que nada es una constatación, desde el punto de vista de la experiencia. Yo me gané la vida como traductor durante muchos años. Traduje varios libros, entre ellos Pasaje a la India, de Foster, y El último día de un condenado a muerte, de Víctor Hugo. Traduje también best sellers súper efímeros, pero de todos se aprende algo. Uno aprende a escribir leyendo y en ese sentido la lectura de un traductor es la lectura perfecta, nadie lee mejor que un traductor, nadie pretende conocer mejor el sentido de las palabras que un traductor. Un traductor está en la obligación de comprender hasta los más diminutos mecanismos de una frase o una expresión para poder reproducirlos en otra lengua. Traducir un gran libro es un aprendizaje directo de aquellos que un escritor debe hacer; traducir uno malo representa el aprendizaje de lo que, por el contrario, no se debe hacer. De cualquier manera, la traducción es sumamente útil.
Y ser traductor sería otra forma de ser inquilino, viviendo en el lenguaje de otros.
–Claro, claro que sí. Estás viviendo en la voz y en la visión del mundo de otro.


REGISTROS. Vásquez ha cultivado la novela corta (Las reputaciones) y el cuento (Los amantes de Todos los Santos).
Hablemos un poco de tu reciente novela, La forma de las ruinas, en la que según entiendo vuelves a reflexionar sobre la violencia en tu país.
–Es una suerte de compendio de todos mis demonios, de todas mis obsesiones. Es una novela extensa, tiene unas quinientas cincuenta páginas y habla de dos crímenes que marcaron el siglo XX en Colombia: el del senador Rafael Uribe y Uribe, en 1914, y el de Jorge Eliecer Gaitán, en 1948, que dio pie al famoso Bogotazo, un hecho con el que estoy vinculado por tradición familiar y que motivó que yo creciera rodeado de muchas historias y leyendas alrededor de ese asesinato. Hace unos diez años conocí a un doctor que me mostró, en un frasco de mermelada lleno de formol, restos del cuerpo de Gaitán, un hueso, una vértebra donde se ve el hueco de una de las balas que lo mató. A partir de esa anécdota se me ocurrió la novela.
¿Las ruinas serían una metáfora de la historia colombiana?
–Metafóricamente hablando, sí. Pero son también estos fragmentos corporales que, como el de Gaitán, encierran una gran densidad histórica.
¿Qué escritores latinoamericanos te interesan más en este momento?
–Bueno, el tiempo para leer es cada vez más limitado y me temo que en cada momento podría ofrecer respuestas distintas, pero en este momento tendría que nombrar los libros de Alan Pauls, de Rodrigo Fresán, de Héctor Abad y de Juan Villoro, de Leonardo Padura. Te estoy hablando de lecturas recientes. Jorge Eduardo Benavides sería otro compañero de viaje. La generación de maestros sigue viva: Ricardo Piglia, Sergio Pitol, Mario Vargas Llosa. Hay tantísimos.
Para terminar, ¿llegará finalmente el día de la paz a Colombia?
–Llegará el día del fin negociado del conflicto, es inevitable, hay una inercia demasiado fuerte y poderosa como para que los enemigos y los calumniadores logren sus objetivos. Pero la paz entendida como la ausencia de violencia todavía está muy lejos, porque la historia de Colombia tiene mucho peso, está cargada de retaliaciones y de odios, de resentimientos que alimentan conflictos. Pero además tiene ese combustible terrible que es la droga, que a mi juicio debería ya legalizarse para sacarla del escenario de la guerra. Cuando en Estados Unidos se prohibió el alcohol, eso produjo la peor de las violencias, recordemos eso. La paz se firmará, pero eso no significa que viviremos en un país en paz.
_________
Ilustración: Alonso Rabí.
 Tienes reportajes guardados
Tienes reportajes guardados