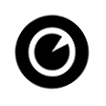Actualizado al 01 de mayo de 2021
Los números de la pandemia no cuantifican el dolor. A un año de detectarse al primer paciente con Covid-19 en el Perú, las cifras oficiales señalan que casi 50.000 personas han muerto por esta enfermedad, pero conocemos poco de la vida que dejaron. Por eso construimos y escribimos este memorial, con historias de las víctimas gracias al recuerdo de sus seres queridos, los afectados menos visibles en el desconcierto de esta emergencia. En este especial hallarán las historias personales de las víctimas de esta pandemia. Son retratos hablados de la condición humana.
OjoPúblico seguirá recogiendo estas historias con la idea de evitar que los números grandes nos hagan olvidar la importancia de los detalles, las personas y los recuerdos. Si quieres compartir el caso de tu familiar en este memorial, puedes escribirnos al correo memorial@ojo-publico.com y dejarnos tus datos para contactarte.
_____________

Una visionaria del diseño
Jessica Carola Soria Gonzáles
Ucayali, 1970
Artesana textil shipiba
Cuando nació la menor de sus hijas, Teresa Gonzáles Valles la llamó Kene Pena. Aunque tenía otro nombre en español (Jessica Carola Soria Gonzáles), para su madre y los shipibo-konibo el primero, que significa mujer diseñadora, era su ‘nombre verdadero’. “Los años demostraron que la yoxan (abuela) no se equivocó. [Mi mamá] era hábil con el croché, aprendió desde muy niña y vivía para diseñar”, dice Ana Rojas con la nostalgia que le trae recordar a su progenitora y maestra.
Jessica era natural de la comunidad Panaillo, en el distrito de Yarinacocha (Ucayali). Allí vivió junto a sus 10 hermanos, todos artistas shipibos en pintura y textil. A los siete años, ya dibujaba y bordaba con la habilidad que “los espíritus le habían dado”. Sus cushma (vestimenta de una pieza) gustaban a su familia y se vendían con facilidad en la ciudad de Pucallpa. Aprendió el arte Kené, diseños hechos por las mujeres a partir de la materialización de energía de plantas medicinales como el ayahuasca, según la tradición shipibo-konibo.
Pese a las adversidades que enfrentó, Jessica nunca dejó de diseñar y bordar. A los 16 años quedó embarazada por primera vez. No tenía el apoyo de su pareja, pero decidió seguir adelante con su talento y largas jornadas de bordado. “Solo dormía unas horas, siempre decía que tenía que bordar aunque no tenía pedidos pendientes”, cuenta su hija Ana, la mayor de tres hermanas.
Ana, Marisol y Deyla aprendieron el arte kené en textil (elaboración de prendas, alfombras y cuadros) de su madre. “Nos enseñó nuestra tradición, nuestra identidad como indígenas shipibas. Todas nosotras bordamos”, cuenta la mayor de las Sorias.
Además de sus labores en el hogar, Jessica continuó impulsando su carrera. Su talento la llevó pronto a destacar, y se convirtió en una de las artesanas indígenas que se presentaba en la feria Ruraq Maki (hecho a mano, en quechua) del Ministerio de Cultura.
En 2013 también obtuvo el segundo puesto del Concurso de Arte Michell Alpaca, en la categoría mejor técnica, con su obra “Tela bordada con aplicación tradicional”. Y en 2020, una semana antes de que el expresidente Martín Vizcarra declare la cuarentena nacional por la propagación de la Covid-19, Jessica participó en el intercambio cultural “Conexiones” de I.AM.LIFE en California, Estados Unidos, como representante del arte shipibo del Perú.
“Estaba emocionada, feliz porque sus obras se expusieron en el extranjero. Nos contó que allá todo es moderno, pero que no dejaría su tierra porque en California hay pocos árboles”, recuerda Ana.
Pese a la alegría por lograr la internalización de su arte, su salud estaba resquebrajada. Durante el vuelo de regreso a Perú, tuvo fiebre y dolor de cabeza, como si fuera un presagio de los malos días que vendrían. Al llegar a casa, en el distrito de Yarinacocha, sus tres hijas la recibieron entusiasmadas. Ella, entre risas, les contó que “los gringos le hicieron tomar mucha cerveza Corona”.
Con el paso de los días y ante la alerta de los primeros casos de Covid-19, sus vecinos le decían en tono de burla “seguro trajiste el mal, tienes coronavirus”. Jessica a veces se molestaba. Otras, se reía.
Ana cuenta que, después de ese viaje, la salud de su madre estaba debilitada, pero no sabían el motivo y no podían asistir al hospital, pues el sistema de salud ya estaba colapsado. “En setiembre nos confirmaron que mi mamá tenía Covid-19, antes de eso no sabíamos qué enfermedad padecía”, explicó.
Pese al malestar que sentía constantemente, la artista continuó trabajando con normalidad hasta que, en octubre, su salud se complicó gravemente. Un día antes de acudir al Hospital de Yarinacocha, Jessica estaba bordando en la puerta de su pequeña casa de madera, apreciando la belleza de la madre naturaleza, cuando decidió buscar ayuda.
“Se levantó, nos miró y dijo ‘voy a ir al hospital y volveré para seguir trabajando. Deben estudiar y continuar con nuestro arte mientras no esté’”, contó la mayor de sus hijas. Ana acompañó a su mamá al hospital y estuvo con ella hasta que le consiguieron una cama en el área de hospitalización. Pero ya era muy tarde: al día siguiente falleció.
Jessica tenía 50 años. Aunque no regresó caminando a su comunidad, volvió acompañada de alabanzas tradicionales en shipibo, rito que hicieron sus hermanos, hijos y vecinos, para despedir a una sabia y gestora de la cultura indígena.
_____________

Un hombre que buscaba justicia
Alberto Robles Guibovich
Áncash, 1941
Exdecano del Colegio de Abogados del Santa
El recuerdo que guarda Percy Robles Guibovich (82) de su hermano menor, Alberto (80), es el de un abogado honesto que buscaba justicia. “Él mismo revisaba las solicitudes de defensa que llegaban a su despacho. Leía detenidamente, pensaba y se encomendaba a Dios. Llamaba al involucrado y decía: soy abogado, defiendo la justicia y la verdad, no puedo asumir tu caso, eres culpable. Solo aceptaba la defensa de alguien cuando veía que necesitaba justicia”, cuenta desolado por la reciente partida.
Los cuatro hermanos Robles Guibovich: Percy, Teresa, Alberto y Sonia son naturales de Chimbote (Áncash), pasaron juntos su infancia y adolescencia a lado de sus padres, Pedro Alberto Robles Rosero y Olga Rosa Guibovich Amesquita. El mayor de los hermanos Robles Guibovich recuerda que los días de mayor felicidad eran cuando iban a la playa: “Alberto y yo corríamos detrás de Teresa y Sonia. Siempre nuestra intención era arrojarlas al mar, éramos felices juntos, hasta que tuvimos que separarnos”.
Alberto dejó su hogar en 1962, cuando migró a Lima para estudiar en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Un año después sufrió un accidente en el oído. El general le dijo que no podría volver a volar ni hacer operaciones en campo: solo quedaba pasar a hacer trabajo administrativo. Entonces, pidió la baja.
Aunque su sueño de ser piloto no se cumpliría, Alberto no se detuvo y viajó a la ciudad de Trujillo para postular -sin contarle a su familia- a la Universidad Nacional, en La Libertad. Allí ingresó, en 1963, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. “Nos sorprendió a todos con el cambio repentino, pero sabíamos que tenía la voluntad de hacer las cosas bien”, dice su hermano.
Tras culminar su carrera, en diciembre de 1970, Alberto trabajó en una cooperativa de Trujillo y, un año después, volvió a su hogar, en Chimbote. Su regreso trajo alegría a la familia Robles Guibovich: nuevamente estaban los seis juntos.
Ya instalado en Chimbote, Alberto abrió el estudio jurídico Robles y Vayadares. Allí empezó a ejercer como abogado libre, llevando casos civiles, laborales y administrativos. Además, participaba activamente en política. Durante tres años (1986-1989) fue regidor provincial de la municipalidad del Santa. Llegó a aquel cargo con el Frente Electoral Izquierda Unida, que era liderado por el exalcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán, y continuó en las actividades políticas hasta el último de sus días.
Otra de sus pasiones era el fútbol. Logró ser integrante del Tribunal de Honor del Instituto Peruano del Deporte desde 2007 hasta 2008. Su función allí era sancionar a los que incumplían con las normas deportivas. “Sus sobrinos eran como sus hijos, los ayudaba con sus estudios, en la práctica de los valores y los llevaba siempre a ver partidos de fútbol”, detalla su hermano Percy.
El año pasado cumplió 50 años en el ejercicio de su profesión y el Colegio de Abogados del Santa -del cual fue tres veces decano por voto popular- le dio un reconocimiento como decano en mérito por su trayectoria. Su mayor cualidad, siempre recordada por sus amigos y jóvenes aprendices, era que no defendía casos de corrupción o injusticias.
“Creía profundamente que necesitamos una sociedad más justa y también amaba el fútbol”, dice entre risas Percy, quien a sus 82 años comprende que la Covid-19 es una ruleta rusa. Los cuatro hermanos Robles, mayores de 70 años, se enfermaron de coronavirus a principios de abril. En el caso de Alberto, la enfermedad fue más agresiva. En seis días se agravó y sus familiares debieron buscarle una cama UCI. “Se fue en paz, encomendando a sus sobrinos seguir su ejemplo de justicia para los más pobres”.
_____________

Una familia que sigue unida después de la muerte
Cruz María García Guerrero
Ayabaca (Piura), 1955
Ama de casa
Dany Mauricio Gutiérrez García
Paita (Piura), 1980
Comerciante pesquero
y
Tony Gutiérrez García
Paita (Piura), 1986
Técnico informático
Desde hace más de un mes, Tatiana Gutiérrez García, se pregunta porqué Dios no se la llevó a ella. ¿Por qué a su madre y a dos de sus hermanos? Se lo pregunta con rabia, impotencia, renegando de sus propias creencias. Si hubiera sido ella -dice- no habría tanto dolor en su familia. Porque no tiene hijos que le lloren, ni pareja que sufra su ausencia. Lo dice con el desconsuelo de quien ha perdido, en menos de un mes, a tres personas esenciales en su vida. Lo repite sintiéndose huérfana en un mundo extraño, que se cae a pedazos, por dentro y por fuera.
Antes de que el virus se los arrebatara, para Tatiana el mundo giraba en torno a una mesa grande. Esa, donde los domingos se reunían para comer frito y patasca. No importaban los problemas, o importaban menos. En su casa del puerto de Paita (Piura), acompañados del sonido del mar, la familia Gutiérrez García -siete hermanos, papá y mamá- era feliz. La felicidad tenía buena sazón, risas y complicidades propias de una familia sencilla, que privilegia el amor.
A fines de enero, uno de sus hermanos regresó a casa después de pasar un tiempo en Lima, trabajando como técnico informático en el sistema de transporte Metropolitano. Como muchos migrantes, Tony -34 años, atlético, saludable- decidió regresar a su lugar de origen. Renunció a su trabajo para estar con los suyos. Así pasaron dos meses juntos, dice Tatiana, como en la infancia.
También recuerda que el 6 de marzo su hermano mayor presentó los primeros síntomas: dolor de cabeza, fiebre, tos. Por la tarde, adolorido, Tony acudió al hospital Las Mercedes de Paita, donde le confirmaron con una prueba de hisopado que se había contagiado de Covid-19. Se quedó internado en busca de mejoría.
Dos días después, el lunes 8 de marzo, su madre, Cruz María García, también empezó a mostrar síntomas de la enfermedad. Tatiana la condujo de inmediato al hospital Jorge Reátegui de Piura, donde le confirmaron la presencia del SARS-CoV-2 y le recomendaron llevarla al endocrinólogo, pues era diabética. Al día siguiente, el especialista le recetó un tratamiento por 10 días. Regresaron a casa tranquilas.
El 10 de marzo, tras escuchar a un amigo médico, Tatiana y su madre volvieron a la ciudad de Piura para sacarle una tomografía de sus pulmones, que arrojó 60% de daño en ambos órganos. Se quedó internada en el hospital Reátegui. Pero, debido a la complejidad de la situación, esa noche fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, de Essalud. Agotada, Tatiana regresó a casa después de que su hermano Raúl la relevara en el hospital.
Tatiana también se había contagiado y, a la mañana siguiente, soportó síntomas intensos, pero se sobrepuso y limpió todos los espacios de su vivienda, “para cuando mamá vuelva”, recuerda que pensó. Esa noche durmió tranquila. A las 8 am del día siguiente, 12 de marzo, recibió la primera llamada telefónica que la quebró:
- ¿Señorita Tatiana Gutiérrez?
- Sí, soy yo.
- Su familiar acaba de fallecer.
Después de gritar de dolor, el hombre detrás del teléfono le dijo con frialdad: “Pero su familiar [su madre] no ha durado mucho”. Tatiana intuye que quizás intentaba calmarla, pero el efecto fue el contrario. Una noche antes habían trasladado a Tony al hospital Campeones del 36 de Sullana, porque su situación era crítica. Necesitaba una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), le dijeron los doctores a Tatiana, y le pidieron comprar dos ampollas que costaban S/ 1.740 cada una.
Así lo hizo, pero Tony no presentó mejoría. Permaneció internado 20 días, a la espera de una cama UCI que nunca consiguió. Días antes de fallecer, le envió una carta a su familia con un pedido desesperado. “Hermanos, les pido que me trasladen a otro lugar, aquí no veo mejoría. Nos ignoran”, escribió en una hoja de papel. Tatiana, que es comunicadora de profesión, subió el documento a su cuenta de Facebook el día que murió: 31 de marzo. Tony se fue sin saber que su madre había fallecido. Dejó dos hijas huérfanas, de 5 y 7 años.
Doblemente abatida, la joven comunicadora inició ese día una campaña por redes sociales para conseguir una cama UCI para su otro hermano, Dany, internado en el mismo hospital que Tony, desde hacía dos semanas. El 2 de abril, por fin, consiguieron una cama para él, pero ya era demasiado tarde. Sus pulmones estaban muy deteriorados y falleció cinco días después. Dejó tres huérfanos: de 20, 15, y una niña de 1 año y medio.
Hace unos días, Tatiana posteó una foto en su cuenta de Facebook de una planta de flores lilas llamada ‘Chabelita’. La joven relata que cada vez que estaba a punto de florecer, los gatos la deshojaban. Una vez, incluso, dejaron solo el tallo; pero nunca pudieron cortarla de raíz. Así era su madre y sus hermanos, dice: “fuertes, perseverantes, que renacían pese a las adversidades”. Por eso ahora sabe que, aunque sus cuerpos no estén en la mesa de los domingos, sus almas acompañan a la familia desde el cielo. Como en la infancia, cuando eran felices y no lo sabían.
_____________

Música para despedir a un hombre de pueblo
Hugo Majino Bonilla
San Pedro de Chaulán, Huánuco, 1942
Docente
El recuerdo que Omar Majino guarda de su padre es de la primera vez que tomó prestada su guitarra. Entonces, el señor Omar Majino Bonilla hacía música con sus colegas del colegio Señor de los Milagros, en la ciudad de Huánuco. Cantaban y bailaban huaylas, una danza folclórica que habla del amor tierno, pero también del desgarro que provocan las separaciones. Su hijo asegura que se volvió artista por su progenitor, quien un día -cuando él aún era pequeño- lo inscribió en la escuela profesional de música. Pero no solo heredó el arte de su padre; también la vocación docente.
Ahora, cuando Omar habla de su progenitor lo hace con la experiencia de un hombre que conoce los desafíos de ser maestro en un país con grandes brechas. El señor Majino se graduó en el instituto pedagógico Marcos Durán Martel de Huánuco y, de inmediato, se trasladó a la escuela primaria de su distrito, San Pedro de Chaulán. Años después, lo destacaron en la institución educativa 32008 Señor de los Milagros de Huánuco, donde fue director y permaneció hasta los 65 años, cuando se jubiló con honores.
Los mensajes fraternos y de respeto de sus alumnos confirman que supo ganarse el corazón de sus estudiantes. “Hasta luego, maestro. Tenga lista nuestra aula de tertulias en el nuevo campo de batalla”, le escribió uno de ellos en redes sociales. Las últimas preocupaciones del señor Majino, recuerda su hijo, fueron que sus 10 nietos aprendieran a tocar algún instrumento y cuidar de las plantas de su huerta. Esa afición la combinaba con las películas de acción y los torneos de lucha libre que disfrutaba en casa, por televisión.
En los años ’80 fue alcalde de su distrito y, en 1999, regidor. Pero su hijo prefiere recordarlo siempre en su faceta como maestro de escuela. “Se desencantó de la política y se alejó de los cargos públicos. Admiraba a [Víctor Raúl] Haya de la Torre, su pensamiento y filosofía de vida”, dice Omar, quien ahora es docente en la Universidad Católica de Huánuco y también músico de profesión.
Durante los últimos años, el señor Majino se dedicó a la siembra de papayas y paltas en una huerta de la familia. Cuando se cansó del encierro por la pandemia, comenzó a salir al mercado para comprar los víveres de la semana. En esas circunstancias, cree su hijo, se contagió de la Covid-19. Como se agripaba con frecuencia, ante los primeros síntomas, todos creyeron que era un catarro habitual. No fue hasta que empezó a faltarle el oxígeno, cuando lo llevaron de urgencia al hospital de Essalud de Huánuco. Dos días después, parecía recuperarse con bastante éxito y lo trasladaron a la villa Essalud, que acogía a los pacientes fuera de peligro.
Sin embargo, unos días antes de que le dieran de alta, su situación se agravó repentinamente y lo regresaron al hospital. Los médicos le detectaron un pulmón dañado y complicaciones en el corazón. Eso fue a fines de octubre; falleció el 3 de noviembre. Antes de partir, sus hijos pudieron despedirse de él, bajo estrictas medidas de seguridad. Oraron juntos y le dijeron cuánto lo amaban. Él solo asentía con la cabeza. Así se fue despidiendo, de a pocos y en paz. Su hijo Omar cree que, hasta el último momento, su padre fue un instrumento de enseñanza. Lo dice con la convicción de quien ha transitado duros caminos y ha visto la luz.
_____________

Las enseñanzas de un carolino
Jaime Raúl Pérez Ramírez
Puno, 1956
Profesor de secundaria
Un carolino, un caballero. Con estas palabras, que buscan resumir 40 años de docencia, los exalumnos del profesor Jaime Raúl Pérez Ramírez rinden homenaje a su maestro, a través de uno de los tantos videos que han inundado, en los últimos meses, las redes sociales del Glorioso Colegio Nacional "San Carlos" de Puno y de la familia Pérez, que hoy ha quedado conformada por su esposa Elena Checalla Saravia, y sus hijas, Pamela y Guiuliana Pérez Checalla. “El bicentenario no será lo mismo sin usted, profesor”, se escucha decir a uno de los más jóvenes exalumnos de Pérez Ramírez en el video, con la voz entrecortada.
La historia de Jaime Pérez Ramírez inició hace 64 años, como el segundo de los siete hijos de una pareja de comerciantes de la ciudad de Puno. Desde niño, en las aulas del colegio San Carlos, miró -como buen observador- con devoción a sus maestros. Aunque no pudo estudiar en una universidad por falta de recursos económicos, cuenta su hija Pamela, Jaime Pérez Ramírez persiguió su pasión por la docencia con estudios en la entonces Escuela Normal Mixta de Puno y cursos de especialización en la capital.
“Si te contara todo lo que he pasado, [los problemas de ahora] no son nada”, solía decir Jaime a sus hijas, en referencia a sus años de lucha social, que comenzaron a la par de su formación como docente. El profesor Jaime se inició como dirigente estudiantil en la Escuela Normal Mixta y llegó a ocupar los cargos de secretario provincial del Collao y secretario regional de Puno, en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep). “Ser dirigente en los ‘80 era bastante crítico, porque los acusaban de ser terroristas”, cuenta Pamela.
Efectivamente, los años de lucha de Jaime no solo significaron victorias y reivindicaciones sociales, sino también golpes de la Policía, amenazas y visitas al hospital, según recuerda su familia. Sin embargo, en estas luchas también conoció al amor de su vida: Jaime se acercó a Elena durante una protesta, cuando fue agredida por la Policía. “De ahí comenzaron a salir y, este año, cumplían 40 años de casados”, cuenta Pamela.
Los años siguientes, la pareja de profesores repartió sus obligaciones laborales con el cuidado de sus hijas. Pamela recuerda, por ejemplo, que ─cuando era niña─ su padre la llevaba con él en los viajes de supervisión que realizaba como director de la Unidad de Gestión Educativa Local, en la provincia de Melgar. Aunque a esa labor se sumaron clases en diversas escuelas de Puno, Jaime Pérez Ramírez dedicó la mayor parte de sus 40 años de trabajo al colegio San Carlos, como profesor de secundaria. La promoción 2017 incluso lleva su nombre.
Entre la familia y la educación, Jaime además encontraba tiempo para sus otras pasiones. Los fines de semana locutaba sobre los derechos laborales de los profesores en un programa radial en La Voz del Altiplano ─ejemplo que impulsó los estudios de Pamela como comunicadora─, y no había día que no se le viera con un libro entre manos. “Tenía una biblioteca muy grande en su casa”, dice Pamela. A esto se sumaba su gusto por cocinar y la música de los Iracundos y Los Ángeles Negros; además del rock de Black Sabbath y Kiss.
Los últimos años de Jaime transcurrieron entre la enseñanza en el colegio San Carlos y viajes a Lima, por problemas de salud. A pesar de que, por norma, le tocaba retirarse a los 35 años de enseñanza y su propia familia le había aconsejado descansar de sus labores, Jaime había decidido que seguiría al pie del cañón, en las aulas, hasta que le llegara una invitación formal para retirarse cuando cumpliera cuatro décadas de servicio. “La invitación no llegó, porque él cumplía 40 años de profesor en diciembre de este año”, cuenta Pamela.
Aún así, Jaime ya estaba planificando su vida como jubilado. A la par que preparaba sus clases virtuales ─a consecuencia de la pandemia─ para sus alumnos del Glorioso San Carlos, conversaba con su esposa Elena sobre el viaje que iban a realizar cuando se retirara. Aún no quedaba claro el destino: Huancayo, en la sierra peruana, o México. “Cuando acabe la pandemia, a mitad del próximo año, yo calculo, de todas maneras nos vamos a ir”, le decía a su esposa, según recuerda la menor de las hijas.
Sin embargo, en el mes de agosto, Jaime tuvo que viajar desde la capital ─donde residió los últimos meses para recibir su tratamiento médico─ hacia Puno, para realizar unos trámites administrativos en el colegio San Carlos. A la semana de arribar a su tierra natal, el profesor fue diagnosticado con Covid-19. “La situación fue muy rápida”, cuenta Pamela, quien acompañó a Jaime junto a su hermana y su madre durante los últimos días de su vida. El 15 de agosto, de camino al hospital, el profesor carolino partió.
“Me dejas un gran vacío”, escribió Elena en Facebook, a las pocas semanas del deceso de su esposo. “Cuida a tus hijas y a mí para seguir protegiendolas”, continúa el texto de su amiga, esposa y compañera sindical, “sé que ahora estás al lado del Señor; te amaré por siempre”.
_____________

Adiós a un maestro de vida
Juan Lucas Díaz Burga
Ferreñafe (Lambayeque), 1950
Catedrático de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)
Hace dos años, cuando Juan Lucas Díaz Burga se recibió como doctor en Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) de Loreto, se sentó a la mesa con sus hijos y les dijo, con el cariño de un padre ejemplar de 68 años: “Todo esto lo hago por ustedes, para darles un ejemplo. Vean cómo, a pesar de mis años, sigo estudiando. Quisiera que ustedes hicieran lo mismo. Nunca se cansen”. Las palabras las recuerda con claridad su esposa Isabel Andrade, una mujer a la que conoció cuando ambos coincidieron en la sede regional del Ministerio de Agricultura, en Loreto, en los años ‘80.
Su primer trabajo, apenas se graduó como médico veterinario en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, fue en el Ministerio de Agricultura, en Lima. Al año siguiente llegó destacado a la sede de Loreto, con las ilusiones de un joven que comienza a explorar el mundo. Allí conoció a Isabel Andrade, una mujer con la que, años más tarde, se casaría. Tuvieron cinco hijos: la mayor es licenciada en Ciencias Políticas y vive en Estados Unidos hace 20 años; la segunda es abogada y trabaja en una fiscalía de Maynas (Loreto); el tercero es odontólogo y el cuarto contador. El último, ingeniero civil, falleció en 2018, cuando tenía 28 años, en un accidente fluvial.
La señora Andrade dice que la muerte de su último hijo devastó a su esposo. “Él no pudo superar su partida, siempre lo tenía presente”, cuenta por teléfono. En la sede del Ministerio de Agricultura de Loreto, el señor Díaz Burga hizo carrera y se convirtió en jefe zonal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). “Despertó mucha envidia. Por eso, estuvo allí solo hasta 1990”, dice su esposa. Ese año postuló a una plaza para catedrático en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), donde trabajó hasta sus últimos días.
Antes de enfermarse con la Covid-19, el señor Díaz dictaba clases virtuales a sus alumnos de la universidad, quienes lo recuerdan por su trato amable y la pasión con que enseñaba. Además, destacaban sus chistes en medio de la clase, los consejos que daba para que fueran mejores profesionales, y hasta cuando les decía que el examen estaba “facilito”, se lee en los mensajes que escribieron en redes sociales cuando falleció, el 12 de junio de este año. Todos coincidieron en que fue un profesional íntegro y entregado a sus alumnos, a quienes llamaba “hijos”, de cariño.
Natural de Ferreñafe, una localidad de la región norteña de Lambayeque, el señor Díaz Burga amaba el deporte y a los animales. Integró el equipo de fútbol de la facultad de Agronomía y, antes, también jugó en un club de su pueblo. En la universidad se hizo cargo de la granja de animales, que no descuidó siquiera cuando estuvo enfermo. Su esposa dice que no sabe dónde se contagió, pero que, desde el inicio, no creyó que fuera coronavirus. A fines de mayo, lo llevaron a una clínica particular, donde le diagnosticaron una gripe común. No le hicieron una prueba rápida.
Cuando se agravó, con dolores musculares y fiebre pidió que una enfermera lo atendiera en su casa. Evitó ir al hospital porque decía que allí había mucha carga viral. Al cuarto día, cuando se sintió mejor fue a la granja de la universidad a ver a los animales. “De allá regresó mal, con neumonía. Lo internamos en el hospital de Essalud y le hicieron la prueba molecular, que resultó positiva. Ingresó un viernes de junio y falleció al día siguiente”, dice la señora Andrade, que hasta ahora no asimila la partida de su compañero.
Era un tipo atlético, deportista y sin enfermedades preexistentes. Eso sí: padecía una alta carga de estrés laboral. “El médico me dijo que no respondió al tratamiento por el estrés excesivo”, señala su esposa. El señor Díaz acudía religiosamente a misa todos los domingos. La última vez que su hija habló con él, en el hospital, le dijo que no se preocupara, que había educado bien a sus hermanos. Pero no solo a ellos: también a las decenas de alumnos que lo recuerdan como un padre que los impulsó a ser mejores personas y profesionales. Es decir, un maestro de vocación.
_____________

Una mujer de honestidad radical
Elizabeth Corina Romero Cueto
Lima, 1959
Ama de casa
Elizabeth Romero Cueto y su hija, Beatriz Arbulú, eran inseparables. “Tuvo un embarazo complicado, luego le detectaron un cáncer al útero y se lo tuvieron que quitar”, cuenta Beatriz (37), sobre el difícil camino que tuvo su madre: llevar un embarazo a los 24 años y sola. La recuerda trabajando en todo lo que pudo, desde obrera en una fábrica textil hasta asistente de un dentista, para que nunca hiciera falta un plato de comida.
Elizabeth nació en Lima y fue la sexta hija de un total de 13 hermanos. Tuvo que intercalar sus estudios en el colegio con el lavado de ropa de terceros, para ayudar en la economía familiar. Las prematuras responsabilidades, sin embargo, no la alejaron de las travesuras propias de una niña. Algunas mañanas, en vez de ir a clases se escapaba para ir a ver el mar.
"Mi mamá ha sido muy alegre y muy bonita", la recuerda Beatriz. La familia creció 1994, cuando Elizabeth se casó con un policía. Los años siguientes, transitaron por diferentes casas, hasta que se asentaron de manera definitiva en el distrito de Puente Piedra. La vida de Elizabeth dio varios giros. También cambió de religión. A pesar de haberse criado en el catolicismo, luego transitó hacia una Iglesia evangélica, donde acompañaba adolescentes los fines de semana.
Beatriz dice que a diferencia de ella, su madre siempre estaba rodeada de personas. “Tenía una capacidad impresionante para hacer amigas”. Sus dos mejores compañeras de la vida, por ejemplo, viven en Japón y Argentina, y Elizabeth tenía planeado elegir uno de estos dos destinos para ir a visitar a alguna de ellas. “Yo a ella le contaba todo. Eso es lo que ahora extraño”, cuenta Beatriz, “éramos muy amigas, muy unidas”.
Las largas conversaciones entre madre e hija se caracterizaban por la sinceridad de Elizabeth. “Ella era demasiada directa; a veces, no le importaba herir tus sentimientos [...] y te decía: ‘discúlpame, pero más vale que te diga las cosas como son’”, recuerda Beatriz. La honestidad radical fue uno de los principales valores de Elizabeth. Beatriz cuenta que algunas veces seguía a sus hermanos a escondidas, cuando temía que alguno de ellos ocultara algo. “Por eso le pusieron de apodo La Detective”.
“Extraño mucho conversar con ella, parábamos todo el día en el teléfono”. Beatriz explica que, cuando culminó la carrera técnica de enfermería, su madre le aconsejó cursar una carrera universitaria. Por eso continuó y se hizo obstetra. "Viajaba mucho y mi madre me seguía a todos lados”. Desde las alturas de La Oroya en Junín, hasta el clima caluroso de la selva de Cusco: Elizabeth siempre estaba ahí para los cumpleaños de su hija. “Donde he ido, ella también ha ido, nunca me dejó sola”, cuenta.
La última visita de Elizabeth a su hija, que entonces estaba asentada en La Convención, en Cusco, ocurrió poco antes de que se decretara la Emergencia Nacional por la pandemia. Hace unos meses, en agosto, Elizabeth enfermó de Covid-19 en Lima y tuvo que internarse en el Hospital de la Policía, para luego ser trasladada a la Clínica Providencia. En dichas circunstancias, madre e hija conversaban a diario por teléfono. “Cuando dejó de hablarme era porque ya estaba un poco mal, sus fuerzas no le daban ni para contestar el teléfono”, recuerda Beatriz.
La mañana del 7 de setiembre, su hija solicitó a los doctores que le pusieran el teléfono cerca y en altavoz, para que Elizabeth escuchara que su esposo y hermano, también enfermos por Covid-19, se habían recuperado. “Solo faltaba ella”. Ese día, al mediodía, Elizabeth falleció.
_____________

Un canto por el sindicalista que buscaba justicia
Henrry Godofredo Sánchez Retamozo
Chimbote (Áncash), 1962
Secretario general del Sindicato de Trabajadores
de la Municipalidad del Santa
En las mañanas, Henrry Sánchez Retamozo salía al balcón de su departamento en Chimbote, con la vista puesta en el barrio donde pasó toda su vida, y abría sus brazos para declarar uno de sus versos favoritos, escrito por el poeta mexicano Amado Nervo: “¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”. A sus 58 años, Henrry le solía decir a su esposa Rosario Reynalt que no buscaba grandezas ni riquezas, que la prioridad de su vida -darle una educación de calidad a sus hijas- ya estaba cumplida, y que deseaba pasar su jubilación en compañía de su nieta.
El descanso que Henrry anhelaba era la consecuencia de una vida dedicada a la labor sindical, que dio sus primeros pasos hace cuatro décadas como dirigente estudiantil, cuando cursaba la secundaria en el Colegio San Pedro de Chimbote. Los años posteriores, Henrry se encargó de dirigir desde el Frente de Defensa de Chimbote hasta el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad del Santa. Una foto en blanco y negro, que su esposa Rosario guarda en un album fotográfico, lo muestra encadenado a la puerta del municipio, con un cartel colgado de su cuello, donde se lee en letras mayúsculas: “Exijo justicia”.
“Sus principales motivaciones eran su espíritu solidario, la lucha por los derechos y justicia para los trabajadores, a pesar de diversos atentados contra su vida”, dice su esposa al recordar la labor de Retamozo, como lo solían llamar sus colegas. A finales de 2006, por ejemplo, un hombre desconocido interceptó a Henrry mientras este retornaba de su trabajo en la Municipalidad del Santa. El sujeto atacó, con cuchillo en mano. “La casaca de cuero le defendió la espalda, pero sí hirió su pierna”, recuerda Rosario. Luego de estos incidentes, Henrry tranquilizaba a su familia asegurando que estaban bendecidos por Dios.
Su labor diurna en el municipio era alternada con el oficio de taxista durante las noches. A pesar de que solía despertar a las 6:30 de la mañana, y de que trabajaba hasta las 3 de la tarde, Henrry salía en su auto a traer ingresos adicionales hasta la medianoche. “Muchos le decían: si tienes tu trabajo en la alcaldía, ¿por qué sigues trabajando en las noches?”, dice su esposa. La respuesta de Retamozo siempre era la misma: tengo una obligación que cumplir con mi familia. El dirigente era el principal sustento de una familia compuesta por Rosario, con quien compartió 32 años de vida; sus hijas Milagros y Rosario del Pilar, a quienes logró ver como egresadas de psicología; y su sobrino Dylann, a quien crió como a un hijo.
Además de luchador social, su familia lo recuerda como un artista. Efectivamente, aunque no se dedicó a la percusión de manera profesional, Henrry era reconocido entre los músicos de Chimbote por su talento con la tarola, la conga y el cajón. Entre sus canciones favoritas estaba Las Hojas Blancas, un clásico de la orquesta puertorriqueña El Gran Combo. “Están cayendo hojas blancas en mi cabellera”, sonó el 2 de mayo de hace ocho años, cuando Henrry, vestido con camisa blanca y un terno azul, hizo su aparición en la fiesta por sus 50 años de vida.
La última presentación pública de Retamozo ocurrió el pasado 8 de junio, cuando asistió a una protesta sindical para exigir la entrega de equipos de protección para los trabajadores de la municipalidad, durante la Emergencia Nacional. Para ese día, él había transcrito dos poemas que buscó en Internet, titulados ‘No te rindas’ y ‘Lucha contra tu verdugo, lucha por tu tierra’. Unos días después, Retamozo se contagió y enfermó, y lo internaron en el Seguro Social.
Mientras estuvo internado, Henrry conversaba con su familia por teléfono. “Siempre nos daba aliento, nos decía que todo estaría bien, hasta el último día”, dice Rosario. El último día que ambos conversaron fue el 25 de junio, al mediodía. Minutos antes, los doctores acababan de reanimar a Retamozo, luego de que sufriera un infarto. “El médico se sorprendió porque, luego de ese proceso, él estaba con energía y quería hablar con nosotros”. En esa última llamada, Henrry dijo a su familia que los amaba. Al día siguiente, falleció.
Días después Rosario recibió, de manos de un enfermero, la carta que su esposo le había escrito estando internado. En la misiva, Henry le agradece a su esposa porque “siempre tomaste las mejores decisiones”. Él siempre luchó, “luchó hasta el final contra el abuso”, asegura su esposa, y así quiere que recuerden su legado.
_____________

El maestro que vivió un eterno verano deportivo
Carlos Roberto Catacora Choque
Puno, 1944
Periodista deportivo
A Carlos Roberto Catacora Choque lo recuerdan seis generaciones de puneños. En los años 70, el fallecido periodista deportivo creó el campeonato de fútbol “Verano deportivo”. Un torneo, donde chicos de 10, 13 y 15 años jugaban fútbol, mientras sus familias los alentaban desde las bancas. Y, con el tiempo, se convertiría en un semillero, pues los mejores jugadores eran seleccionados por equipos de segunda división, e incluso clubes profesionales.
“Era sano entretenimiento, las familias se reunían y se alejaba a los chicos de los vicios”, resume su hijo Juan Carlos Catacora, quien recuerda aquellos veranos de su niñez con nostalgia. Su padre era un hombre que amaba el fútbol y la educación. A los 21 años se había recibido como docente de primaria en la Escuela Superior San Juan Bosco, y su primer empleo fue en el centro poblado de Huancarani, distrito de Ilave, provincia de El Collao (Puno).
La escuela del pueblo era una casita de barro, sin carpetas. Hacía mucho frío, como en todo Puno. Entonces, el docente construyó sillas con adobes y les colocó encima cueros de oveja para que los niños se calentaran. Lo siguiente que hizo, cuenta su hijo Juan Carlos, fue formar un equipo de fútbol en la institución educativa, donde trabajó tres año, pero dejó huella: cuando fue designado al colegio de Paucarcolla, en el distrito de Puno, los comuneros de Huancarani fueron hasta la sede de la Dirección Regional de Educación para pedir que regresaran al profesor Catacora al pueblo.
No fue posible. Se quedó en Paucarcolla, donde impulsó la construcción del estadio del distrito. Muchos lo recuerdan por esa obra. Más tarde, en los años 70, inauguró un programa deportivo en Radio Puno, llamado “Sucesos del deporte”. En simultáneo creó el campeonato “Verano deportivo”, que llegó a congregar, durante las vacaciones, hasta 150 equipos conformados por niños y adolescentes. En algunas fotos antiguas se lo ve con un micro en la mano, rodeado por decenas de niños uniformados de corto.
Fue el tercero de seis hermanos e hincha acérrimo del club deportivo Alfonso Ugarte de Puno, que en 1976 disputó la Copa Libertadores. Admirador de los comentaristas deportivos Pocho Rospigliosi y Humberto Martínez Morosini, también se declaró hincha del club Alianza Lima, sobre todo del equipo que, en 1987, se accidentó en un avión Fokker. El profesor Catacora siguió por televisión a la selección peruana en los mundiales de México 70, España 82 y el reciente de Rusia 2018.
“Tuvo ese privilegio”, dice Juan Carlos, uno de sus cinco hijos. Los domingos, antes de la pandemia, solían reunirse en la casa del señor Catacora Choque, alrededor de una mesa grande que también ocupaban sus 12 nietos. En esos encuentros familiares Carlos Roberto recordaba sus buenas épocas, los torneos de fútbol, los viajes que realizó por varias regiones del país. “Era feliz. Estaba orgulloso de lo que había conseguido, pero sobre todo amaba a sus nietos”, dice Juan Carlos.
En julio de este año su hijo lo llevó al hospital tras una persistente gripe. No le hicieron ninguna prueba para descartar la Covid-19, pero le dijeron que era un resfriado común; así que volvió a casa. Al tercer día empeoró y, recién entonces, fue ingresado de urgencia al hospital Salcedo de Essalud Puno.
“Mi papá fue una víctima más del sistema de salud. Entró solo por una gripe, lo derivaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y allí falleció. En el hospital no querían atenderlo, los médicos y enfermeras temían contagiarse”, dice su hijo.
Uno de los pendientes que dejó el señor Catacora fue cubrir un mundial donde participara la selección peruana. Soñaba con ir a Qatar 2022 y gritar los goles del equipo de Ricardo Gareca. No le gustaban las condecoraciones, pese a que recibió muchas del Colegio de Periodistas de Puno y del Círculo de Periodistas Deportivos. Hasta antes de enfermar escribió los guiones de su programa deportivo, que transmitía una televisora local. Sin embargo, su labor más persistente fue otra: alentar a los chicos a practicar deporte.
_____________

Flores y recuerdos para quien sirvió a su pueblo
César Augusto Flórez Corbera
Trujillo (La Libertad), 1955
Ingeniero en Industrias Alimentarias
Los hombres que descubren su vocación y se aferran a ella, como un náufrago a su balsa, dejan vacíos cuando ya no están. Eso ocurrió con César Augusto Flórez Corbera, ingeniero en Industrias Alimentarias, que lideró la Subgerencia de Defensa Civil del municipio provincial de Trujillo. Su muerte estremeció a periodistas, empleados públicos, familiares, amigos e, incluso, a personas que, sin conocerlo, le guardaban respeto. “Lo he visto algunas veces, pero fue uno de los pocos funcionarios que, al escucharlo, inspiraba confianza”, escribió una periodista de Trujillo.
Veinte minutos después de conocer su muerte, el hoy suspendido alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, dijo: “Siento mucho lo que le pasó a César. Todo por cumplir con su trabajo, haciendo que tanta gente irresponsable obedezca los protocolos. Él siempre estuvo en primera línea”. César se expuso, diseñó estrategias y las ejecutó en el campo. “Ese fue su error”, dice desde Lima su hermano Ricardo, quien en junio -cuando falleció el señor Flórez Corbera- asesoraba al alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro.
César y el alcalde de Ventanilla, recuerda Ricardo, enfermaron casi al mismo tiempo. La diferencia estuvo en la rapidez con la que les detectaron el virus. Mientras a Spadaro le hicieron una prueba molecular el primer día que tuvo síntomas; a César Augusto le dijeron, primero, que padecía un resfrío y, luego, le aplicaron una prueba rápida que resultó negativa. “Estuvo cinco, seis días agravándose y, cuando le detectaron la enfermedad [mediante una prueba molecular], fue demasiado tarde”, cuenta su hermano.
Natural del distrito de Salaverry, el señor Flórez fue el penúltimo de 11 hermanos. Al igual que ellos, estudió en el colegio religioso Claretiano de Trujillo. Al terminar viajó a Lima, donde vivía su hermano mayor y su padre. Con el tiempo, juntos formaron una empresa de seguridad industrial: él se encargaba de las ventas y de conseguir clientes, “pues era muy carismático y caía bien a todo el mundo”, recuerda Ricardo.
En los años 80, César migró a Brasil, donde se casó y tuvo dos hijos. Allí, se desempeñó en empresas ligadas al sector industrial y formó una propia. Permaneció 20 años en el país del jogo bonito hasta que regresó al Perú, y se empleó de inmediato en el sector público. Trabajó en las municipalidades de Trujillo y Chepén, y en los gobiernos regionales de La Libertad y Áncash, dentro de las áreas de Defensa Civil y en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
Especializado en gestión de riesgos y desastres, muchos lo recuerdan por liderar los planes de respuesta durante las lluvias y huaicos del Niño costero. “César entregó su vida por los demás. Su partida debe servir para que la comunidad reflexione sobre esta pandemia”, dijo el exalcalde Marcelo Jacinto un día después de su muerte, cuando le rindieron un homenaje póstumo y declararon tres días de duelo local. Con la bandera a media asta y los rostros tristes de sus compañeros, despidieron a un hombre que supo ganarse el cariño de quienes lo conocieron.
La última vez que habló con su hermano Ricardo ya estaba muy mal. “Me dijo: ‘hermano, no puedo respirar’. Entonces nos movimos rápido para que le consiguieran una cama en una clínica local”, cuenta. Sin embargo, el señor Flórez Corbera padeció la cruda realidad del sistema de salud en nuestro país: cuando lo retiraron de la clínica, porque su estado se agravó, y lo llevaron al hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, de EsSalud, no había oxígeno, ni camas disponibles con respiradores artificiales en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
“Debió intervenir el mismo gobernador regional de La Libertad para obtener una cama UCI, pero fue demasiado tarde. A los pocos días falleció”, lamenta Ricardo, quien siguió de cerca la recuperación del alcalde Spadaro, pero tuvo que resignarse con la partida de su hermano. El año pasado, César Augusto se había recibido como ingeniero de industrias alimentarias, y su sueño era continuar en la gestión pública, sirviendo a su pueblo. Nunca se cansó de hacerlo. Ni siquiera el último de sus días.
_____________

El último sueño de un apasionado criador de paiches
Gilberto Liao Tenazoa
Iquitos, 1957
Exadministrador de IRTP
A Gilberto Liao Tenazoa lo van a extrañar varias generaciones de periodistas a los que formó con el cariño de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Jorge Carrillo, corresponsal de OjoPúblico en Loreto recuerda que el ‘chino Liao’ –como lo conocían sus amigos– le enseñó a manejar una cámara y a mirar con sentido periodístico. “¿Qué sabes hacer?, fue lo primero que me preguntó cuando me presenté en su trabajo en el CTAR (Consejo Transitorio de Administración Regional), en setiembre de 1992”, recuerda Jorge.
El mayor de tres hermanos, el señor Liao destacó en el fútbol desde muy pequeño e integró el equipo titular del club Diego Gavilán, cuya camiseta defendió en los torneos de primera y segunda división. Era un buen centrodelantero que sabía impulsarse en el aire. Su hermano Luis, que es también periodista, dice que cuando saltaba parecía un resorte. Años más tarde continuaría acompañando al club de sus amores desde la tribuna del estadio, como hincha.
Trabajó en el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos) en el gobierno de Velasco Alvarado, en la Corporación de Desarrollo de Loreto, en el CTAR (hoy gobierno regional) y en el Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP). En esta última institución permaneció 18 años y se desempeñó como administrador de la filial de Iquitos, aunque también trabajó en las sedes de Yurimaguas y Tarapoto.
Los últimos años de su vida estuvo dedicado a la crianza de paiche en varias piscigranjas que construyó en un terreno de 60 hectáreas, en los alrededores de la carretera Iquitos- Nauta. El año pasado fue elegido presidente de la Asociación de Paichicultores de Loreto. “Era nuestro proyecto eso de las piscigranjas, y queríamos ampliarlo a un circuito turístico que incluyera un bosque de cedro y la oferta para que los turistas pudieran pescar su paiche, cocinarlo y pasar unos días en un recreo campestre de la selva”, recuerda su hermano Luis.
Cuando enfermó con Covid-19, la principal preocupación de Luis fueron las otras complicaciones médicas que tenía Gilberto: tenía problemas con el corazón, hipertensión y diabetes. Hasta hacía cinco años fumaba varias cajetillas diarias de cigarrillos. Después de sufrir su primera taquicardia prometió dejarlo, pero luego vino un preinfarto y luego un segundo, y entonces se asustó. Esa vez sí cumplió su promesa. Hace unos meses, el 2 de mayo, Luis acudió al entierro de su cuñado sin sospechar que ahí se contagiaría. Horas más tarde se encontró con su hermano Gilberto y lo abrazó. Cuatro días después Luis dio positivo a la prueba rápida.
Al inicio el señor Liao se sintió bien y mantuvo su aislamiento en casa, pero luego tuvo que ir al banco a realizar un pago urgente. Ese día llovió. Su familia recuerda que al volver a su vivienda le comenzó a faltar el aire, tenía problemas para respirar. El 21 de mayo lo internaron en el hospital de Essalud de Iquitos y al día siguiente falleció. Su hermano Luis no pudo despedirse. Por teléfono nos cuenta que si tuviera esa oportunidad le agradecería por todo el apoyo que le dio en los momentos más difíciles.
Dicen que la vida ocurre mientras se hace planes. Luis recuerda cada uno de los planes que tenía con su hermano, las ideas para traer turistas extranjeros a su recreo campestre. “Yo fui como un hijo para él, siempre me cuidó de los ataques que sufrí como periodista, me defendió abiertamente hasta en redes sociales. Hubiera querido decirle: ‘gracias’, que no olvidaré todo lo que hizo por mí”.
_____________

El niño que se convirtió en maestro de su pueblo
Alexander Panduro García
Tingo María, 1963
Docente
Alexander Panduro García había adoptado la docencia como un estilo de vida. A sus tres hijos les contaba la historia de su vida como si les estuviera leyendo un cuento. En casa, por las mañanas, les narraba que había trabajado como lustrabotas, vendedor de gelatinas y juanes en la ciudad de Tingo María. Sus hijos lo escuchaban con la admiración de quien atiende a un hombre que, pese a las dificultades, construyó su propio destino. A punta de esfuerzo y repitiéndose desde muy niño que solo el estudio lo sacaría de la pobreza, consiguió hacerse profesional.
Primero estudió en el instituto de educación superior Marcos Durand Martel de Huánuco, donde se recibió como docente. Después viajó hasta Lima para convalidar sus estudios y convertirse en bachiller en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde los 24 años se dedicó a la docencia en la educación primaria y, acababa de cumplir 33 años en el magisterio, cuando el coronavirus lo alcanzó. Su esposa, Josefina Rueda, lo define como un “maestro ejemplar, bromista y con una enorme vocación”.
Cinco años después de iniciar su carrera como profesor, el señor Panduro hizo realidad otro de sus sueños de infancia: ser comentarista deportivo. El fútbol recorría sus emociones. Esa pasión la había heredado de su padre. Todos los fines de semana, por la tarde, miraba en el televisor de la casa a sus ídolos: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y otras estrellas del fútbol europeo. Fundó el programa Caravana Deportiva en una radio local de Tingo María, donde recordaba a ídolos como Maradona y Pelé, además de seguir de cerca el torneo local.
Alexander Panduro fue el segundo de nueve hermanos. También de niño estudió oratoria. “Leía muchísimo, de todo: noticias, libros de Literatura, Historia; era un gran lector”, lo recuerda su esposa Josefina, a quien conoció en una iglesia evangélica cuando él tenía 19 años. Tuvieron tres hijos: dos mujeres y un hombre, que se llama como él.
En sus ratos libres ella lo recuerda jugando ajedrez y visitando a sus padres. Era un hombre agradecido. Cuando su padre enfermó de Covid-19, él quien lo llevó al hospital de Essalud de Tingo María, donde falleció cuatro días después.
Su esposa dice que en ese nosocomio se contagió, porque una semana después de aquella tragedia el señor Panduro también enfermó y debió ser internado de emergencia en el mismo hospital. Días después, por la gravedad de su estado, fue trasladado a Huánuco.
Todo fue demasiado rápido, dice la señora Josefina. Él era un hombre que cumplía sus chequeos médicos de rutina con la misma responsabilidad con la que preparaba sus clases para la escuela. Sufría diabetes, una dolencia que le complicó su situación frente a la Covid-19. “No pensamos que el virus nos afectaría porque nos cuidábamos al milímetro, cuando alguien de la casa se enfermaba él lo llevaba al seguro”, recuerda su esposa.
Una de las cosas que más extrañará de él, nos dice, serán sus bromas y su espíritu creativo. Un día le llevó serenata a sus dos hijas; en Navidad colocaba los regalos en las puertas de sus cuartos, con cálidos mensajes de amor. Soñaba con ir al Mundial de Qatar 2022 y ver a la selección peruana. Cuando regresaron sus cenizas de Huánuco a su natal Tingo María, su esposa le mandó a construir una capilla donde pudieran visitarlo y recordarlo con honores.
_____________

Historia de una mujer emprendedora
Leoncia Dávila Quispe
Occo (Ayacucho), 1951
Comerciante
A inicios del presente siglo, Leoncia Dávila salvó al pueblo de Occo Chirura. Ella nació el 14 de marzo de 1951 en este centro poblado ayacuchano -que en ese entonces solo se llamaba Occo- como la tercera hija de la pareja Dávila Quispe. Fue en este pueblo que, desde muy temprana edad, Leoncia aprendió a ser líder. Cuando sus padres viajaban entre caseríos y los hijos mayores de la familia ya se habían independizado, la joven cuidaba a sus hermanos menores Gregorio, Victoria y Zaragoza. “Agarró responsabilidad desde pequeña”, dice su hijo Fernando.
Una vez culminada la primaria, Leoncia fue llevada por su familia a Lima para laborar como trabajadora del hogar. Al poco tiempo de su arribo, “le consiguieron una pareja mayor y la obligaron a convivir” en un asentamiento humano de Villa María del Triunfo, según cuenta su primogénito. A los 15 años, ella dio a luz a su primer hijo, Fernando, y los años siguientes a Jorge y Juan Carlos. Con esta nueva familia, la joven ayacuchana descubrió su pasión por los negocios, y se dedicó al comercio de abarrotes junto a su pareja. “Llegaron a ser los mayores comerciantes del cono sur de aquella época”, recuerda su hijo. En ese entonces, por ejemplo, Leoncia era una de las pocas ciudadanas de la zona con televisor propio.
Hasta que una noche lo perdió todo. “De un momento a otro, mi padre se llevó todo, y la dejó sola a mi mamá, y ella tuvo que empezar de cero”, recuerda Fernando, quien fue testigo de la escena. Esa noche, Leoncia se encontró una casa vacía: sin productos, muebles ni camas. La joven de Occo juntó unos cuantos cartones, buscó una frazada y pasó la noche abrazada de sus tres hijos, que en ese entonces tenían siete, cinco y un año de nacidos. Corrían los años 70 y Leoncia, una mujer ya curtida por los escollos de la vida, salió la mañana siguiente con sus dos hijos mayores de la mano, y el menor al hombro, a buscar qué vender para que no faltara comida, recuerda Fernando.
“Mi mamá nunca se tiró para atrás”, asegura el hijo mayor de Leoncia. Luego de quedar sola con sus tres hijos, la joven ayacuchana volvió a los negocios, conoció a una nueva pareja con quien tuvo a Jesús y Maricruz; y para inicios de los ‘90 ya era dueña de una empresa de transporte urbano de pasajeros. “Lo único que debe dar vergüenza es robar o andar calato”, solía repetir Leoncia a todos sus hijos, para inculcarles que el trabajo dignifica. Estos años fueron aquellos que terminaron de forjar su carácter de luchadora, y le otorgaron renombre entre los vecinos del asentamiento humano.
Por este motivo, Leoncia fue una de las lideresas naturales de la asociación de comerciantes de la localidad. “Su palabra era honesta”, dice su hijo Fernando con orgullo. Leoncia cumplió el mismo rol con los denominados hijos de Occo, migrantes ayacuchanos que se agruparon bajo su liderazgo. En esta posición, la hija de Ayacucho organizó a sus paisanos para salvar a su pueblo natal. Hasta ese momento, Occo estaba ubicado en una quebrada, y durante años había sido afectada por deslizamientos y huaicos, hasta el punto crítico de poner en peligro su propia subsistencia.
La asociación de migrantes, liderada por Leoncia, juntó el dinero necesario para trasladar esta localidad con alrededor de 130 habitantes a su actual ubicación, en el distrito ayacuchano de Independencia, en la provincia de Vilcashuamán. De esta historia, Fernando guarda una lección de humildad de su madre: “Ella evitó elegir, como impulsora del traslado, alguna de las casas que rodeaban la plaza”. Por el contrario, Leoncia cedió un derecho que se había ganado a pulso, e impulsó que las ubicaciones de cada hogar sean decididas por sorteo.
Los años siguientes, Leoncia regresó en más de una oportunidad a su pueblo natal, sobre todo en la celebración de la Santa Cruz de Occo Chirura, en septiembre de cada año. El tiempo en que se quedaba en Lima, la empresaria ayacuchana alternaba entre sus proyectos de negocio con sus pasatiempos favoritos: completar crucigramas, darse unas escapadas para comer en alguna picantería arequipeña o tomar una taza de café en el Starbucks. Sus tareas además las acompañaba con música ayacuchana, o su infaltable orquesta de salsa Zaperoko.
A inicios de julio, sin embargo, Leoncia enfermó. Una neumonía que ya había comprometido cerca del 90% de sus pulmones la obligó a internarse en el Hospital de Emergencia Villa El Salvador, desde donde se comunicaba con sus hijos a través de videollamadas. “Nos decía ‘hijitos, estoy bien’; pucha, mi vieja siempre hasta el final luchando”, recuerda Fernando. La condición de Leoncia empeoró, y la familia no pudo encontrar una cama disponible en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La última videollamada, Leoncia estaba boca abajo y, aunque ya no podía hablar, se despidió de su familia con un movimiento de mano. El 17 de julio, la empresaria ayacuchana falleció. “Es un dolor inimaginable”, dice su primogénito.
“La principal enseñanza que nos deja mi mamá es que debemos luchar hasta el final”, asegura Fernando. Efectivamente, cuando Leoncia veía a sus nietas llorando a consecuencia de algún problema, ella les solía recordar que “yo he pasado por tantos problemas, y nunca me han tumbado; no hay que llorar, siempre anda con la frente en alto”. Esta misma entereza, sumada a su defensa de la unión familiar, la llevó a impulsar la compra de un terreno y construcción de departamentos en Villa María del Triunfo para cada uno de sus hijos y su familia.
Los hijos de Leoncia están comprometidos en culminar el último proyecto de su madre: la demolición de su antigua casa, aquella donde hace cuarenta años tuvo que dormir entre cartones, para construir un centro comercial. “Es el proyecto que ella quería y nosotros nos hemos propuesto realizarlo en memoria de mi mamá”, asegura el mayor de los hermanos. El negocio llevará el nombre de Leoncia, en memoria de aquella mujer que todos los días se levantaba a las cinco de la mañana. “¿Qué tanto duermes? Cuando te mueras, descansarás”, solía repetir. Hoy, luego de una vida de esfuerzo, Leoncia ya puede descansar.
_____________

Un médico que marcó dos pueblos
Segundo Pinillos Reyes
Trujillo (La Libertad), 1954
Médico
Al doctor Segundo Pinillos Reyes no solo lo van a recordar los pacientes que lo buscaban hasta en su casa, de madrugada, a quienes él nunca se negó a atender. Tampoco las personas sin dinero que trató sin reparos. También lo recordarán quienes lo vieron como alcalde de su pueblo natal en Trujillo y quienes lo conocieron en la primera fila de la lucha contra la pandemia en Loreto, una de las regiones más golpeadas, donde varios de sus hermanos de profesión también fueron cayendo después de entregarlo todo en sus puestos.
Pinillos Reyes nació en la región Trujillo, donde estudió medicina y se especializó en medicina interna. Cuando concluyó su especialidad, en los agitados años ochenta, logró ser alcalde de su pueblo natal, el distrito de Laredo, un cargo que repitió en 1995. Su vocación lo llevaría al otro extremo del norte peruano, donde llegó a ser director regional de Salud de Loreto.
La capital de esta región selvática fue para él una fuente de descubrimientos personales. El primero ocurrió durante la epidemia del cólera que abatió el Perú en los años noventa: en ese entonces, el doctor Pinillos emprendió un viaje turístico a Iquitos y llegó hasta Tabatingas, en la triple frontera con Brasil y Colombia. De regreso a la ciudad amazónica más grande del país, decidió quedarse para ayudar en el tratamiento de los pacientes. Fue contratado en el hospital de apoyo César Garayar García, donde haría toda su vida profesional.
En esa ciudad también conoció a su esposa, Jéssica Castillo, quien fue su mayor compañera de inquietudes: en su momento lo acompañó tanto para formar el movimiento político regional que lo llevaría a su segundo período de alcalde, como en el regreso a Iquitos, a su puesto de médico internista en el hospital Garayar, del cual llegó a ser director.
La señora Castillo no sabe dónde el doctor se contagió de la Covid-19, aunque sospecha que fue en el mercado, donde acudió con su hijo a comprar los alimentos para la semana. “Mi hijo fue el primero que presentó los síntomas, y después mi esposo. Todo fue muy rápido”, dice la ahora viuda de Pinillos.
Cuando los síntomas del doctor Pinillos se agravaron, su esposa lo llevó al hospital regional de Iquitos, donde pidió que le hicieran una prueba rápida, que por desgracia no había. Entonces le hicieron una tomografía que arrojó que el médico tenía el 50% de un pulmón dañado. En esas circunstancias, el Colegio Médico gestionó su traslado a Lima, donde finalmente falleció el último 13 de mayo.
El doctor Pinillos deja una estela de recuerdos que se mezclan: hace apenas unos años abrió un consultorio médico propio; dentro de cinco años se jubilaría y -según le había confiado a su esposa- pensaba dedicar su atención al centro del adulto mayor que quería instalar en un terreno que habían comprado en Zungarococha, un lugar retirado en el campo.
Hace poco, a la señora Castillo la llamaron desde Laredo, donde el médico fue alcalde dos veces, para invitarla a recibir un homenaje en honor a su esposo cuando pase la pandemia. No fueron los únicos que sintieron su partida: el gremio médico, colegas y decenas de pacientes telefonearon para expresar sus condolencias. El pesar se ha sentido en la costa y en la selva.
_____________

El policía que venció al miedo
Freddy Viena García
Pucallpa (Ucayali), 1974
Suboficial de la Policía
El suboficial Freddy Viena García, de 46 años, se enfrentó a la disyuntiva de dejar de trabajar para protegerse del coronavirus o seguir en la primera línea de batalla. Él, que hace muchos años dejó su ciudad natal para hacerse policía, eligió la segunda opción. Su hermana Selene recuerda que intentó disuadirlo, pero que él supo convencerla apelando a su inapelable sentido del deber.
“Yo lo llamaba y le decía: ‘Ñañito, deja de ir, mira que se está poniendo feo en Iquitos’. Pero él me respondía: ‘Hermana, no te preocupes, tú sabes que no puedo dejar a mi institución cuando más me necesita’. Nunca cambió de opinión”, recuerda Selene Viena. La preocupación familiar radicaba en que el suboficial Viena García era hipertenso y estaba considerado como persona de riesgo.
Natural de Pucallpa, cuando terminó el colegio y a falta de recursos económicos, Freddy Viena trabajó como conserje, y a los 19 años viajó con sus padres a Iquitos, donde postuló a la escuela de suboficiales. Después de graduarse, el joven Viena regresó a Pucallpa y fue enviado a Aguaytía, una zona acechada por la inseguridad; también trabajó en la comisaría de Manantay.
Hace cinco años el comando policial dispuso su cambio a Iquitos, y tuvo que dejar por segunda vez su tierra natal. La pandemia lo sorprendió mientras servía en el departamento de Inspectoría de la Policía en la capital de Loreto.
Las malas noticias comenzaron a llegar hace cuatro años, cuando Viena se había instalado en su último destino e incluso tenía un nuevo compromiso. Un día le informaron que su hermano mayor había fallecido. El suboficial, que era el último de la familia, pidió permiso para volver a casa y despedirlo. “Cuando llegó, se derrumbó; le afectó mucho la muerte de mi hermano. Lo llevamos de emergencia al cardiólogo, quien le detectó hipertensión”, dice Selene Viena. Esos años también atravesó por una fuerte depresión, de esas que dejan alguna huella.
El último 10 de abril se sintió mal y no fue al trabajo. Tenía fiebre, dolor de cabeza y malestar en el cuerpo, pero él pensó que era dengue porque su pareja había contraído la enfermedad semanas antes. Fue al hospital y luego de examinarlo le dijeron que no era dengue. También se hizo una prueba rápida que salió negativa. Cuatro días después, los síntomas se intensificaron y fue internado de urgencia en el hospital regional de Iquitos. Allí le hicieron una prueba molecular que confirmó lo temido: tenía la Covid-19.
Selene Viena dice no entender cómo la vida puede arrebatarte todo de golpe. Lo dice porque el año pasado su hermano Freddy se compró una casa en Iquitos, viajó a Lima con su pareja y volvieron por Pucallpa, donde se compraron una camioneta. Las cosas parecían encaminadas a tiempos mejores. “Se le veía feliz, todo marchaba bien, y de repente…”. Un mes después de su deceso, el Ministerio del Interior otorgó un ascenso póstumo al suboficial Viena. La institución a la que fue fiel ha sabido reconocer su entrega.
_____________

El adiós a una familia
Juana Pérez Román
Apurímac, 1941
Comerciante
Cayetano Salinas Chávez
Apurímac, 1940
Jubilado
Ladislao Alfredo Salinas Pérez
Lima, 1966
Técnico
En los tiempos en que humanos y animales hablaban entre ellos en los cerros de Ancobamba (Apurímac), Dios castigó al ave chihuaco a pasar la vida con hambre y saltando entre los árboles por decir una mentira. Esa era una de las tantas historias que la señora Juana y su esposo Cayetano contaban a sus ocho hijos en su hogar de Santa Anita, iluminados a la luz de las velas y mientras esperaban que la electricidad volviera. Eran los días de atentados y apagones en la Lima de los años ‘80.
Los cuentos sobre el chihuaco o aquellas otras sobre cómo la abeja consiguió su aguijón y cómo un perro puede proteger a su dueño de las visitas nocturnas del diablo, fueron parte de la infancia de esta pareja. Por eso, las historias luego fueron transmitidas a sus niños. Cayetano nació en 1940 en Tapairihua, en Apurímac. En esa época, las familias debían recorrer varios kilómetros para inscribir a sus hijos de manera oficial. Aunque se desconoce la razón del incidente, lo cierto es que el joven Cayetano fue registrado con los apellidos Salinas Chávez, a pesar de que su madre apellidaba Becerra.
Con el tiempo, Cayetano tuvo que trasladarse a Cañete (Ica) a los 16 años para laborar en una hacienda, donde el pago por su trabajo era recompensado con comida. “El abuso del hacendado lo vivió en carne propia”, dice su hijo Leonidas, quien explica por qué su padre se convertiría en un partidario del Gobierno del general Juan Velasco. Las historias que Cayetano les contaba sobre su juventud, dicen sus herederos, parecían extraídas de una novela de Arguedas.
A los 19 años, Cayetano enfrentó por primera vez a la muerte. En 1959, el joven apurimeño abordó un vehículo para viajar desde Cañete hacia la capital, donde iba a ser recibido por una tía suya que vivía en el distrito del Rímac. Sin embargo, el vehículo que lo trasladaba sufrió un accidente y se desbarrancó, un incidente que costó la vida a todos los pasajeros del bus, excepto a Cayetano. “Mi papá decía que se salvó porque estuvo sentado entre dos personas de contextura gruesa”, recuerda Leonidas.
Una vez en la capital, Cayetano tuvo que enfrentar el racismo. “Cuando era joven, la gente se burlaba de él por su manera de hablar y el color de su piel”, explican sus hijos. Sin embargo, eso no lo amilanó de seguir apoyando el negocio familiar de sus tíos, aun cuando hizo el servicio militar obligatorio. Su breve paso por el Ejército, su honestidad y su talento en el disparo de cañón de los tanques, le valieron el cariño de sus superiores. Uno de ellos lo impulsó a iniciar sus estudios de primaria y finalmente a leer.
“A los 22 años abrí los ojos”, decía Cayetano al recordar lo que sintió cuando descifró el significado de las letras en los libros que empezaba a leer.
En sus días libres del servicio militar, Cayetano se reencontraba con otros migrantes de los Andes en la Plaza Manco Cápac de La Victoria. Fue en los alrededores del monumento que daba nombre al lugar que conoció a Juana Pérez Román, el amor de su vida. “Se enamoró de mi larga cabellera”, contaba entre risas la madre de los ocho hermanos Salinas Pérez. El cortejo, según cuentan sus hijos, duró tres años. En 1965, la pareja emprendió su hogar en Collique (Comas).
Juana tenía una historia similar a la de Cayetano. Nació en Apurímac, pero en el distrito de Chapimarca, en el anexo de Ancobamba, en 1941. Antes de llegar a Lima a los 19 años, le tocó vivir entre las haciendas de su tierra natal y de Nazca (Ica), en donde, según sus hijos, sintió el abuso cometido por los terratenientes de la época. “Cuando yo leía en el colegio las novelas de Ciro Alegría y de Arguedas lo relacionaba con la historia de mis padres. No solo eran cuentos, eran cosas que habían pasado”, recuerda Leonidas sobre sus padres.
Con vidas paralelas, Cayetano y Juana unieron sus historias en aquella Lima de los ‘60. La relación concibió su primer hijo, Ladislao, en 1966. Para mantener a la familia, Cayetano se dedicó a trabajar como obrero de construcción, y luego en una empresa de envases de cartón. Aunque no logró continuar con su carrera en el Ejército, ejerció la misma honestidad y el amor por sus compañeros fuera de la vida castrense. “Lo que hoy haces, mañana lo pagas”, repetía Cayetano como un mantra personal.
Con el tiempo, Cayetano llegó a ser dirigente sindical en la empresa de envases de cartón. “Fue muy respetado… así como exigía derechos para sus colegas, les exigía que cumplieran con sus deberes”, dice su hijo Leonidas. El 2008, después de 35 años de labores en dicha compañía, Cayetano se jubiló. Su hijo Walter, el menor de los ocho hermanos, fue testigo de aquel último día de trabajo. Al acabar el día, los trabajadores golpearon los fierros de las maquinarias en honor de Cayetano, mientras otros aplaudían de pie desde sus oficinas.
Juana Pérez fue una mujer emprendedora y laboriosa a pesar de no tener estudios. Una vez iniciada su vida en pareja, se dedicó a la venta de anticuchos en La Victoria. “Recién cuando yo estaba en la secundaria me di cuenta que mi madre no sabía leer palabras ni números, por eso me sorprendió lo lejos que llegó en el comercio”, dice Leonidas. Además, Juana era una maestra del ahorro. Ni su esposo sabía que escondía una alcancía de dinero enterrada en los exteriores de su casa. La familia recién se enteró cuando King Kong, uno de sus perros, desenterró aquellos ahorros. Con ese presupuesto, se mudaron en 1975 a Santa Anita, el último refugio definitivo de la familia Salinas Pérez.
Al este de Lima, Juana continuó con la venta de comida en la calle. A inicios de los ‘80, los ambulantes de la zona se asociaron y compraron un terreno para fundar el mercado Virgen del Carmen. En aquel local, Juana dedicó varios años de su vida a la venta de pescado, que intercaló con el cuidado de sus menores. “¿Por qué estás tan flaco?”, era una de las clásicas preguntas que Juana le lanzaba a sus hijos, sin importar la edad que tuvieran, antes de servirles un buen plato de sopa de sémola.
En 1996, la familia enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando Juana enfermó por una afección a los pulmones que la obligó a estar internada cerca de tres meses en el Hospital Almenara. Dos días antes de Navidad, los doctores se habían resignado a su inminente partida. Cayetano, para evitar que sus hijos lo vieran, se sentaba en un parque cercano al hogar para llorar por su esposa. Juana empeoró a tal punto que ya solo hablaba en quechua, su lengua materna. Para los médicos, aquello era el presagio del fin.
En esas horas claves, Juana se sumergió en un profundo sueño. De aquel viaje de la inconsciencia, la mujer recordaba a un hombre de túnica blanca que le decía “aún no es tu tiempo”. Así fue. Luego de debatirse entre la vida y la muerte, Juana se recuperó progresivamente y fue dada de alta. Hasta ahora la familia evoca estas imágenes como si fueran parte de un milagro.
En casa, mientras su madre estaba internada y el padre en los ajetreos propios de aquel trance, el liderazgo recayó sobre el hijo mayor: Ladislao, conocido como Lalo. El primogénito tenía un espacio especial en el cariño de Cayetano y Juana, pues con él habían aprendido a ser padres. Lalo, por su parte, aprendió desde muy pequeño la responsabilidad que otorga el ser el mayor de ocho hermanos, sobre todo cuando era quien “pagaba los platos rotos”, según recuerda Leonidas, por las travesuras de los menores en el hogar.
Los primeros años de la infancia de Lalo estuvieron marcados por sus viajes al colegio Víctor Andrés Belaunde en Santa Catalina. Su hermano Leonidas recuerda las largas caminatas que hacían entre la escuela y la casa para invertir el dinero del transporte en golosinas, y cómo lo llegó a salvar de ahogarse hasta en dos oportunidades: la primera cuando cayó a un tanque de agua, y la segunda en una visita a la playa de Chorrillos.
“A mi hermano le encantaba la playa”, dice Richard Salinas Pérez. A pesar de su asma crónica, la brisa del mar y el frío del agua eran los más gratificante para Lalo, quien siempre finalizaba los viajes a Chorrillos con un plato de arroz con frijoles y pescado frito en un puesto de comidas del muelle. La tradición continuó los años venideros, e incluyo cada vez a más hermanos y hasta a los vecinos de Santa Anita.
La segunda pasión de Lalo era la electrónica. De niño quedó fascinado cuando conoció el taller de un señor que reparaba equipos electrónicos, a cuadras de su casa. Fue en ese lugar donde Lalo tuvo la oportunidad de ver, a través de la televisión, los partidos de Perú en el Mundial de España 82. Desde ese entonces, Lalo se dedicaba a arreglar cualquier equipo electrónico que se malograra en su casa, y gustaba de visitar las tiendas especializadas en tecnología del Jirón Paruro.
Gracias a la electrónica Lalo descubrió la radio y, a través de ella, las canciones de disco que sonaban en los ‘70, como las interpretadas por el trío británico Bee Gees; las baladas de José José; o el ritmo lento de True, una canción entonada por la banda Spandau Ballet. “También escuchábamos cumbia, sobre todo a los Shapis”, dice Leonidas al recordar las aficiones musicales de su hermano, quien solía llevar una radio en el hombro en sus viajes por la capital. “Él era la alegría de la casa”, cuenta Richard. Luego Lalo creció, hizo el servicio militar, formó una familia con esposa y dos hijos y laboró en una fábrica.
Hoy las historias de Juana, Cayetano y Ladislao son recordadas con dolor. Las personas no son cifras, dice Leonidas. Los padres estuvieron internados en el Hospital Almenara en momentos diferentes y Lalo fue tratado en el Hospital Bravo Chico. El 21 de mayo, a las 3:30 de la mañana, Juana falleció a los 79 años. Ante el féretro de su esposa, a quien colmaba de besos y con quien solía caminar de la mano, Cayetano atinó a decir: “Juanita, hazme un espacio porque me quiero ir contigo”. Ocho días después, el 29 de mayo, y casi a la misma hora de la madrugada, Cayetano falleció con 80 años. Finalmente, Ladislao fue al encuentro de sus padres el lunes 1 de junio, aunque a las 3:30 de la tarde.
_____________

El Lobo de mar que le cantaba a Dios
Alejandro Severino Gonzáles Puémape
Puerto Malabrigo (La Libertad), 1949
Pescador
Alejandro Gonzáles aprendió a nadar gracias a su padre Lucas, quien lo llevó desde temprana edad a trabajar en el mar. Fue el quinto de nueve hermanos en una familia asentada en Puerto de Malabrigo (La Libertad), pueblo habitado por pescadores artesanales y donde los jóvenes hoy corren tabla en sus tiempos libres. Los recuerdos de esta infancia fueron marcados por el olor del agua salada en las mañanas, los paseos con su padre a lo largo de la playa, y el trabajo en altamar con las redes de pesca.
A temprana edad, Alejandro también aprendió a valerse por sí mismo. Cuando su padre colgó las redes de pescador, él buscó empleo en el camal de su tierra como encargado de sacrificar a las reses. “Y de paso se tomaba la sangre del toro”, dice su hermano Rember, en referencia a una vieja tradición del oficio. “Decían que fortalecía los pulmones, por eso mi hermano era el más fuerte de todos”, agrega su hermana Noemí. Luego, Alejandro emigró a Lima, para trabajar en una fábrica textil y en una carpintería.
Sin embargo, el mar llama a la sangre. Alejandro acabó volviendo al Puerto de Malabrigo para dedicarse a la pesca, como su padre hizo por años. Tenía todo el perfil para sucederlo en las faenas diarias. Rember recuerda que su hermano hizo el servicio militar obligatorio en La Marina durante dos años y fue campeón de remo en el club Regatas del Puerto Malabrigo. En el pasado, con 19 años, incluso había defendido los colores de un equipo de fútbol bautizado en honor al Caballero de los Mares: el Miguel Grau de Puerto Chicama.
Como pescador, Alejandro fue el mejor patrón de Chicama, como se conoce al responsable máximo dentro de un bote en alta mar. Dos de sus trece hijos, Erwin y Nilton, recuerdan a su padre parado en la popa del bote, atento a las olas a su alrededor y preparado para ordenar que remen con fuerza para vencer a la marea. Por su afición por la pesca, sus horas en el Océano y sus dotes de gran nadador, Alejandro fue apodado como lobo de mar.
Su entrega al mar solo era comparable con su devoción católica, que en su vida se destacó a través de pequeños pero significativos detalles. Por ejemplo, bautizó su barco con el nombre de Cristo Moreno y tatuó su antebrazo derecho con una imagen de Jesús crucificado. Ambos eran homenajes al Señor de los Milagros, de quien era consumado fiel, y en última instancia de San Pedro, el patrono de los pescadores. Sin embargo, aquellos años también se sumergió en la bohemia.
“A mi mamá no le gustaba escucharlo cantar, porque eso significaba que Alejandro ya había tomado”, recuerda Noemí. Todo cambio en el 2007, cuando una de sus hijas presentó graves complicaciones al momento de dar a luz a uno de sus nietos. “Entonces mi hermano retó a Dios y le dijo: ‘si tú sanas a mi nieto, yo te voy a servir de corazón toda mi vida’, y así lo cumplió hasta el último día”, cuenta Noemí.
Fue así como Alejandro se convirtió en evangélico como su madre. El pescador de Malabrigo incluso componía sus propias canciones para alabar a Dios. “Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza”, se le escucha decir en un video grabado por su sobrino Andrés García. Con un polo de rayas blancas y azules horizontales, Alejandro canta las letras que escribió para aquel Dios que “ni por un momento, me ha dejado solo”. Miguel, otro de sus hijos, describe el antes y el después del pescador: “Cuando no trabajaba, estaba tomando; pero luego de convertirse a Cristo, todo era Biblia y trabajo”.
La labor de Alejandro también incluía su presencia en los astilleros, en donde se construyen y reparan las embarcaciones. Con los años, su fama llegó a oídos de pescadores en Pimentel, Pacasmayo y Salaverry, de donde lo llamaban para atender botes y chalanas. Erwin y Nilton trabajaron junto a su padre en el astillero y recuerdan que el dinero apenas era importante para el veterano pescador. “Mi papá nunca fue mala persona, siempre le debían plata y no le importaba; él estaba feliz haciendo el trabajo que amaba”, dicen.
La entrega de Alejandro a los demás no se reflejó solo en su trabajo sino en el compromiso con su comunidad. Solía regalar pescado a los pobres, recuerda Rember, y preocuparse por su familia. Durante años ayudó a su hermana Carmen en el cuidado de su madre, quien falleció a los 94 años. Sus hermanos, hijos y sobrinos coinciden en decir que Alejandro “no medía las consecuencias al momento de ayudar a la gente”. “De mi hermano aprendimos a dar sin esperar nada a cambio”, dice Noemí.
A pesar de caer enfermo a mediados de junio, Alejandro nunca admitía que estaba mal. Una vez internado en el Hospital de Chocope llegó a decir: “no sé por qué estoy acá, si estoy bien”. Finalmente, el 22 de dicho mes, Alejandro falleció. Su familia cuenta que, sin la cuarentena de entonces, su despedida en el pueblo hubiera sido multitudinaria. Ahora que el viejo lobo de mar no esta, Noemí se ilusiona con la idea de que su partida tuvo que ocurrir por orden divina: “Jandito tenía una voz maravillosa, tanto así que creo que Dios se lo llevó para que le cante más de cerca”.
_____________

Un día habrás partido,
pero quedará tu memoria
Huberto Marín Sánchez
La Convención (Cusco), 1933
Ingeniero jubilado
Hasta el final de sus días, Huberto Marín siempre contaba que su recuerdo más antiguo se remontaba a 87 años en el tiempo, un domingo 15 de octubre de 1933, cuando llegó al mundo en Huayopata, en el valle cusqueño de La Convención. Desde entonces, su memoria atesoró los primeros años de la infancia en la hacienda de Choquellohuanca, en donde su familia cultivaba hojas de té, mientras él jugaba con sus seis hermanos o chapoteaba en un pozo de agua que hacía las veces de piscina.
Los recuerdos de Huberto, que en los últimos años transmitía a sus hijos, también evocaban las largas caminatas que hacía entre la hacienda cusqueña y su colegio, o los viajes que entre su natal Huayopata y la legendaria Ciudad Imperial del Cusco. Con humor recordaba que al llegar a la capital de los Incas buscaba con su papá zapatos para sus hermanos en base a cartones en los que había dibujado la silueta de sus pies. Tan largas eran las distancias en aquella época, que para cuando él regresaba a la hacienda, un mes después, los zapatos ya nos les quedaban a sus hermanos porque habían crecido.
Una vez entrado en la juventud, la hacienda de Choquellohuanca fue el escenario perfecto para que Huberto aprendiera y refinara la técnica del tiro y caza junto a su primo hermano Renato. Ambos recorrían las montañas de La Convención para cazar aves y venados, que después entregaban disecados al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian Institution de EE.UU. “Tenía muy buena puntería”, recuerda Miguel Hadzich sobre su tío. Años después, Huberto continuó cultivando su afición al tiro de manera deportiva en los campos de entrenamiento del Rímac, en Lima.
Entre sus memorias de esa época en Choquellohuanca, Huberto guardaba un hecho histórico. Una noche de 1965, según contó a su familia, un grupo de foráneos liderados por un hombre cercano a los cuarenta años, de lentes y poco cabello en la cabeza, se presentó en la hacienda familiar. “Mi nombre es Luis de la Puente Uceda”, dijo el líder del grupo cuando Huberto les dio el encuentro. Sin pensarlo dos veces, Huberto dio pan, agua y cobijo al grupo dirigido por el fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En el encuentro, Huberto y de la Puente Uceda conversaron largo y tendido, pero ni siquiera al final de su vida contó los detalles de lo que se dijeron. Días después de que el guerrillero hubiera partido de su casa en la hacienda, Huberto se enteró que el Ejército acabó matando a Luis de la Puente y enterrado sus restos en las montañas de La Convención. “Mi papá renegó mucho cuando una revista entrevistó en 2005 a un empleado de la hacienda, que reveló el lugar del entierro”, cuenta su hija Ana María.
Cuatro años después de este encuentro, la familia Marín perdió la hacienda en el marco de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno militar de Velasco. Entonces, Huberto estudiaba ingeniería agrónoma en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. “La hacienda era parte de la vida de toda su familia”, dice Ana María al recordar la expropiación del predio. Por eso los derroteros de la vida condujeron a Huberto a Lima, en donde finalmente hizo un hogar en el distrito de Surquillo. En la capital ocupó el puesto de jefe del Departamento Internacional del Banco de la Nación durante 25 años.
Los años de Huberto en Lima estuvieron marcados por el amor a su familia, recordados hoy por las puntuales llamadas de las 7 de la mañana en los cumpleaños de sus hijos, sobrinos y hermanos, o por los tradicionales almuerzos de domingo en su casa de Surquillo. “La unión familiar era el valor más importante para él”, cuenta su hija Ana María. A ello se sumó su devoción por el Señor de los Milagros y por el Niño de Reyes de Choquellohuanca, a quien le rezaba cada día antes del amanecer.
Este último ícono religioso, especie de reliquia en manos de la familia Marín desde 1938, esta representando por un niño vestido con una túnica celeste, coronado con adornos de plata, y echado sobre una cama de madera cubierta de una sábana blanca. Cada año, un linaje distinto ejerce como carguyoc, tradición andina que los compromete a organizar una misa seguida de una reunión familiar. Luego de la celebración del 2019, los hijos de Huberto solicitaron llevar el carguyoc para el año siguiente. “Quisimos darle ese regalo a mi papá”, dice Ana María. El pasado 5 de enero, Huberto recibió a su familia y al Niño de Reyes de Choquellohuanca en la comodidad de su casa de Surquillo.
Fuera de esas celebraciones, Huberto vivía sus días de jubilado entre la lectura de periódicos en las mañanas y la música del bolerista mexicano Javier Solís, el jazzista estadounidense Nat King Cole y del rock inglés con Queen. Cuando se aburría de las melodías extranjeras volvía a la música que emana de los instrumentos de cuerdas y vientos como charangos, guitarras y zampoñas, o a su taller de madera en donde improvisaba como hacedor de muebles. Por la tarde, y como buen hijo del sur andino, no había nada que lo alegrara más que saborear un adobo al horno o un rocoto relleno con pastel de papa, preparado por su esposa María.
A pesar del tiempo y la distancia, Huberto nunca olvidó el valle donde nació. Solía jugar la lotería de la Tinka con la esperanza de ganar el pozo mayor. Con ese dinero, según le decía a su familia, quería promover la construcción de un túnel en el camino a Huayopata y la puesta en marcha de un proyecto de iluminación pública para la zona. No fue hasta el 2015, casi 40 años después de haber dejado La Convención, que Huberto regresó a su natal Choquellohuanca acompañado de su hija Ana María, su yerno y su nieta.
En los últimos años de su vida, el memorioso cusqueño recibía un tratamiento de diálisis tres veces por semana, que limitó sus actividades de carpintería. En mayo último, acabó siendo internado en el Hospital Rebagliati, pero como paciente de Covid-19. Su destino ya estaba escrito. Huberto falleció antes de que acabara el mes. En su hogar todos saben que la letal pandemia pudo apagar su corazón, pero nunca sus recuerdos. Por eso, hoy más que nunca, el dicho de una de sus hermanas resuena entre su descendencia: “Tu tienes la memoria de Matusalén… por eso un día te irás, pero quedará tu memoria”.
_____________

En recuerdo de una mamá bombera
Nadia Lozano Villamar
Loreto, 1978
Teniente del Cuerpo de Bomberos
La última promoción del cuerpo de bomberos de Iquitos lleva el nombre de la teniente Nadia Lozano Villamar, la primera mujer que ocupó la jefatura de una compañía en esta ciudad de la selva peruana. A los 41 años, estuvo hasta el final en la primera línea de batalla contra un enemigo silencioso pero letal. “Se preocupaba demasiado por los demás: no me dejaba salir a la calle ni a mí ni a mis hijos. Era un ejemplo para nosotros y para los bomberos de su compañía”, recuerda su esposo Mauro Rodríguez Sandi, también oficial de los bomberos de Loreto-Nauta.
La señora Lozano ingresó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en 1997. A los 23 años de servicio, y a costa de sacrificio y perseverancia, había alcanzado la jefatura de la compañía San Juan Bautista Nº 93. Su cargo no le impedía ser instructora de los bomberos recién ingresados. “A ellos les enseñaba con paciencia, como le hubiera gustado que la capacitaran a ella. Pero también luchaba contra el machismo, porque a los hombres no les gustaba que los dirigiera una mujer”, dice Mauro Rodríguez, quien añade que ambos se conocieron en medio de un incendio hace 21 años.
Nadia Lozano procedía de una familia de bomberos: su padre y dos de sus hermanos también vestían y defendían el traje rojo. La tradición se extendió cuando ella se casó con Mauro y nacieron sus tres hijos. El primero de ellos también se hizo bombero. La pandemia los agarró entre los ajetreos cotidianos de atender emergencias y el tiempo libre que trataban de tener para cuidar la calidad de vida en familia, un valor importante entre la gente que se dedica a labores de riesgo. “Nos dábamos nuestras escapadas a lugares turísticos como Santa Clara. Ahí comíamos pescado, viajábamos en motocicleta y éramos libres por la carretera, comiendo coco o naranjas, lo que halláramos”, comenta Rodríguez. Uno de sus deseos era visitar Cajamarca, porque una de sus amigas le dijo alguna vez que era la ciudad más bella del país.
La señora Lozano era una mujer cuyas ganas de superación se acrecentaban a diario, según recuerda su familia. Cuando fue necesario, incluso fue comerciante en un mercado de Nauta. Su último trabajo fue en una contratista de Petroperú, pero antes laboró en el programa social Qali Warma, en una aerolínea, una municipalidad y una compañía de seguridad. No conforme con la carga que ya tenía, también quería estudiar administración de empresas y diseño gráfico.
Mauro Rodriguez –quien es docente de profesión– dice que su esposa era la alegría andante: cantaba durante las ceremonias de los bomberos y en las reuniones sociales. Una vez la llevó al colegio donde enseñaba y en una ceremonia ella cogió el micro, cantó y bailó. No solo tenía talento para hacerlo, sino que hasta perteneció a un grupo de danzas típicas de Iquitos.
El día que aparecieron los primeros síntomas, ella no quería descansar, pero esa noche regresó a casa y se la veía decaída, sin ánimos y no quiso comer. Apenas empezó a faltarle el oxígeno la llevaron al hospital regional y la familia empezó una frenética búsqueda de ese recurso médico por toda la ciudad. Ellos, que se pasaron la vida arriesgando las suyas por otros, no recibieron la misma respuesta. “En el hospital había una señora que tenía varios balones, le rogué que me vendiera uno y no quiso. Al día siguiente me llamó para decirme que podía venderme uno. Ya había fallecido mi esposa”, recuerda el señor Rodríguez.
La señora Lozano deja tres hijos, de 20, 18 y 15 años. Los tres saben que la suya es una familia marcada por el fuego: empezó cuando sus padres se conocieron en un incendio, hace 21 años, y se modeló con una vida intensa hasta el último día.
_____________

El apu ha partido, queda el apu
Humberto Chota Laulate
Loreto, 1947
Presidente de la Federación de Comunidades Nativas
Ticuna y Yagua del Bajo Amazonas
Unos días antes de que falleciera, el apu Humberto Chota llamó a su hijo Miguel para darle un mensaje que ahora él recuerda con bastante claridad, como aquella mañana. Sentado sobre una mecedora en su casa de la comunidad Jesús de Praga, el líder indígena le dijo: “Tomarás mi mando, mi palabra y seguirás mi camino. Te entrego mi confianza, mi potestad, mi enorme trabajo y lo transparente que yo he sido. ¿Has visto cómo he sido yo?”. “Sí”, le respondió el joven Miguel y añadió que no aceptaría su puesto porque no estaba preparado. Necesitaba seguir aprendiendo de su progenitor. “Quiero que te sanes”, recuerda que le dijo aquel día.
El apu Humberto Chota, una autoridad del pueblo Shawi, fue un férreo defensor del territorio indígena y de la memoria de sus antepasados. Fundó la Federación de Comunidades Nativas Ticuna y Yagua del Bajo Amazonas (Feconatiya) y como su presidente emprendió una larga lucha para titular sus tierras y protegerlas de los narcotraficantes, mineros, madereros ilegales y de los foráneos. “Los mestizos lo odiaban, porque hacía frente al narcotráfico y la deforestación de bosques”, dice su hijo, quien viajó hasta Iquitos para adquirir una gigantografía con la que lo recordarán a un mes de su partida.
El cuarto de ocho hermanos, Chota era un luchador social nato. En el 2009, cuando estalló el Baguazo, estuvo acompañando a los miembros de los pueblos awajún, huambisa y wampis en la defensa de su territorio. Su hijo Miguel dice que aquella vez coincidió con Santiago Manuin, el apu Awajún de Amazonas, quien también falleció esta semana debido al Covid-19. “Tengo fotos de ambos en aquel conflicto”, dice mientras resalta que su padre le contaba que todas esas acciones eran por el bien de la comunidad.
Uno de sus sueños era lograr que todas las comunidades indígenas amazónicas contaran con sus propias escuelas secundarias, para que todos los niños estudien en su propio entorno y no se vean expuestos a la discriminación, como ocurre muchas veces con los estudiantes de origen bora, ticuna o yagua cuando se trasladan a distritos más conectados con las ciudades. “Quería que nuestros niños tuvieran sus colegios, donde se sintieran bien, como en su casa”, comenta Miguel Chota.
Gracias a sus gestiones, en el 2018 se construyó un colegio secundario en su comunidad, en el distrito de San Pablo, provincia de Ramón Castilla. “Él vio cómo se iba concretando su sueño”, cuenta el hijo del apu. “Lamentablemente, murió por falta de oxígeno y porque lo discriminaron”, indica. Se refiere a que, cuando estaba enfermo, Humberto Chota padeció la indiferencia y las limitaciones en la atención de salud que afectan desde siempre a las comunidades indígenas. Lo trasladaron de urgencia al establecimiento de salud de San Pablo, pero allí los encargados dijeron que no había oxígeno, y debieron regresarlo a su casa, donde sus familiares lo trataron con plantas medicinales.
Desesperado, el hijo mayor viajó en busca de un balón de oxígeno hasta Caballococha, en la provincia de Ramón Castilla, en la llamada triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, pero tampoco había. Así que cruzó hasta Colombia en busca del insumo. Recuerda que le costó el equivalente a 2 mil soles. Estuvo ausente una semana de casa, y cuando volvió sus familiares le dijeron que su padre había fallecido la noche anterior. Ahora él tomará su lugar para tratar de cambiar esta situación de abandono que no solo afectó a su padre sino que amenaza a todo su pueblo.
“Ahora yo soy la cabeza tras la muerte de mi papá”, dice Miguel Chota. “Queremos ayuda, que el Ministerio de Salud nos visite, que venga en chalupas, en lanchas, en avionetas, como sea, pero que no olvide que también somos seres humanos, que pertenecemos a la etnia Yagua y que nos sentimos desolados”. El suyo es un reclamo que, en medio de la crisis, también está cargado de angustia. Pero el joven ya trazó su camino, ese que heredó de su padre, un hombre sabio que ahora lo guía desde el más allá. El apu ha partido, queda el apu, se diría.
_____________

Una despedida entre fotos y semillas de girasol
Mariano Norman Varela Muñoz
Usquil (La Libertad), 1959
Suboficial de la Policía Nacional
Cada atardecer de los últimos 15 años, los loros Claudio, Pepa y Pepito parloteaban en coro estridente: “¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!”, cada vez que el suboficial Mariano Varela cruzaba por el umbral de la puerta de su hogar en San Juan de Lurigancho. Luego del ruidoso saludo, el policía respondía rascándoles la cabeza y dándoles semillas de girasol, que compraba luego de acabar su jornada en la Comisaría de Santa Elizabeth. Un mes después de su deceso, las aves aún llaman a su padre al caer la tarde, a la espera de que él aparezca. “Tenía terror a sus loros y no me acercaba; pero ya conversé con ellos y les he dicho que su papá ya no está”, cuenta su esposa Gloria Ramos, quien hoy es la encargada de darles sus semillas de girasol.
La historia de Mariano comenzó hace seis décadas en el distrito liberteño de Usquil, donde trabajó desde los ocho años para apoyar económicamente a su familia. Entre las labores en el campo con su padre y la venta de pan en los cerros con su madre, Mariano encontraba tiempo para recolectar madera y chapas usadas, y con esos materiales construirse los únicos juguetes a los que su familia podía aspirar en esa época. En la década de los 70, la familia Varela se trasladó a la provincia de El Santa, en Áncash, donde un joven Mariano cursó la primaria y secundaria, mientras ayudaba al nuevo trabajo de su papá en el puerto. “Aún guardo sus diplomas del colegio, sacaba primeros puestos”, dice orgullosa su esposa Gloria.
El carácter que Mariano forjó durante su niñez fue transcendental para desoír la advertencia que le dio su padre, cuando se enteró que su hijo quería ser policía: “¿Acaso quieres morir de hambre?”. En los años siguientes Mariano distribuyó su tiempo entre Lima y Lambayeque, ya sea asistiendo a clases en la Universidad Nacional de Ingeniería, cuidando a su madre, quien falleció en 1980; y debatiéndose entre la Escuela Naval de la Marina o su servicio en la ahora extinta Benemérita Guardia Civil del Perú. Finalmente, la vida de Mariano, según él mismo repetía, acabó orientada a respetar el lema de la Policía: Honor, Patria y Lealtad.
Gloria guarda un sinnúmero de fotos de su esposo. Una de estas, por ejemplo, retrata el día de su matrimonio religioso en la Catedral de Lima, el 20 de octubre de 1984. En la imagen se observa a Mariano vestido con un terno oscuro y una flor blanca enganchada de la solapa de su saco. Por la emoción de su rostro quizá recordaba el esfuerzo para concretar la boda. En enero del año anterior, en pleno Fenómeno del Niño, debió recorrer la Carretera Central para llegar de Áncash a La Oroya, y pedir la mano de Gloria a su familia, según la costumbre de la época. “Mi mamá ya le había dicho: ‘tu tienes que venir con tu familia’; así que Mariano viajó con su papá y su hermana mayor a través de los huaicos”, cuenta su esposa.
Otra foto muestra a Mariano vistiendo casaca, sombrero oscuro y un pantalón de camuflaje. El policía porta un fusil entre sus manos y mira hacia al frente en plena sierra de Ayacucho. En los años ‘80, Mariano fue destacado a una comisaría en Huamanga, entonces una de las zonas más violentas por el terrorismo. Gloria recuerda que unos desconocidos detonaron la casa de su vecina, una jueza de la localidad, ubicada en el jirón San Martín. Otra tarde, una bomba explotó en la fachada de la sede local de la Policía de Investigaciones, por donde ella solía caminar para asistir a sus clases de corte y confección. “Algunos compañeros fueron a buscar a mi esposo para decirle ‘hemos visto despedazada a la señora Gloria’; ellos pensaban que era mi cuerpo”, recuerda su esposa.
Por las fotos que guarda Gloria se puede inferir que una de las pasiones de Mariano, luego de su esposa y la Policía, era su viejo Toyota Corolla rojo, que tenía una ventana pintada con el nombre de los otros amores de su vida: su madre Clementina, y sus hijos Omar, Mariano, Rubí y Kevin. “Adoraba manejar, sobre todo cuando viajábamos en vacaciones”, dice su esposa. Con el suboficial al volante, la pareja llegó hasta Ecuador, en un viaje de 20 horas que incluyó diversas paradas para probar todas las variantes del cebiche norteño. Era tan estrecha la relación entre Mariano y su Toyota, que su mecánico de confianza por 30 años rompió en llanto cuando se enteró que su amigo y cliente había fallecido.
Las fotos de Gloria además retratan a un joven Mariano acabando dos maratones, organizadas por la empresa Cafetal, o como capitán de un equipo de fútbol en San Juan de Lurigancho. En esos 35 años de casados, Gloria además guarda recuerdos que no pudieron ser capturados por la cámara, como el amor incondicional por sus hijos o las canciones que él le cantaba como muestra de cariño, pero que permanecerán imborrables en su memoria. Una de sus preferidas era el bolero Mi linda muchachita del ecuatoriano Segundo Rosero. A través del teléfono, Gloria entona los primeros versos de la canción hasta que la voz se le quiebra al recordar a su pareja de toda la vida.
“Yo sé que está en el cielo cantando sus boleros”, asegura Gloria desde su hogar. La segunda semana de mayo, Mariano fue internado en el Hospital Augusto B. Leguía de la PNP. “Estoy bien, no te preocupes”, fue la última frase que Mariano le dijo por teléfono. El 16 de mayo, según recuerda el personal que lo atendió, el veterano efectivo tomó fuerzas y repitió tres veces el nombre completo de su esposa, siempre en voz alta: “Gloria Olinda Ramos Pelayo de Varela, ella es mi esposa”. Luego, cerró los ojos y suspiró. “Cuando un policía muere, nunca muere”, dice Gloria repitiendo con aplomo el legendario lema de la Policía, “él vivirá siempre en nuestro recuerdo”.
_____________

El niño que siempre extrañaba a su madre
Saúl N. Gonzáles
Chiclayo (Lambayeque), 1989
Trabajador de Tottus
Decir, por ejemplo, que un hijo ama a su madre podría retratar una obviedad y en cierta forma una de las múltiples facetas de la redundancia. Para Saúl, ajeno a la obsesión por las frases literales, el amor filial era uno de los rasgos de su carácter. Sin el padre presente en su infancia, la señora Liliana Gonzáles, se convirtió en el centro de su universo. Cuenta la familia que, a los nueve años, lo llevaron a pasar unas cortas vacaciones en Talara (Piura), mientras su mamá permaneció en su casa de Chiclayo. La experiencia fue conmovedora. “Lo dejé en el comedor y cuando regresé estaba llorando”, recuerda su tía Ida. El tiempo le enseñó a convivir con estas separaciones de la vida.
El 2006, cuando tenía 17 años, su madre abandonó el Perú por temas económicos para viajar a Chile, en donde ella acabó radicando de manera definitiva. El golpe de la nostalgia por su madre ausente fue duro, pero Saúl logró sobreponerse en el hogar que comandaba la abuela Mamatila. En esos años, la casa de Chiclayo se iluminaba con las bromas de la pandilla juvenil integrada por su mellizo Paul y sus hermanas Jhojana y Alejandra y sus cuatro primos. En ese grupo, Saúl se especializó, tanto en refinar apodos que luego lanzaría a diestra y siniestra, como en imitar los clásicos del cantante mexicano Luis Miguel.
Con los años, Saúl mitigó la nostalgia por su madre viajando a Santiago en las vacaciones de verano de la universidad, en donde cursaba la carrera de Contabilidad. Uno de esos reencuentros en Chile fue programado para coincidir con su cumpleaños 21 en febrero del 2010. Una década después, la señora Liliana aun recuerda aquella noche: “Celebramos el 26 de febrero y, una vez acostados al acabar la reunión, ya el día 27, empezó el movimiento”. Nunca lo imaginaron, pero pasaron juntos una de las peores catástrofes ocurridas en América Latina: el terremoto y tsunami de Chile.
Esa madrugada de terror, como cuando era un niño que idolatraba a su madre, le tocó acostarse junto a ella hasta las primeras horas del alba. Ya de vuelta al Perú, retomó su vida en Chiclayo, finalizó sus estudios e inmediatamente encontró trabajo en la cadena de supermercados Tottus. En esos años de ajetreo por la vida adulta, Saúl siempre llevaba a su madre presente. Cuando le tocó responder una encuesta de trabajo sobre su principal motor en la vida, él respondió: “Mi madre, que me crió y educó desde niño, cada día hace que quiera ser mejor”.
El compromiso, en honor de las enseñanzas de su madre, lo impulsó durante los ocho años que laboró en la cadena de supermercados de Chiclayo. Precisamente, en este lugar conoció a otra mujer especial en su historia: su pareja Diana Rojas, quien en estas semanas de dolor y luto mantiene viva su memoria al igual que sus hermanos. Ellos lo recuerdan apasionado por la cocina en familia, como buen heredero de la sazón norteña; y por las tardes de fútbol, como hincha de Universitario de Deportes. Aquellas eran sus dos principales aficiones cuando descansaba del trabajo.
En casa de la abuela Mamatila, todavía se evocan los memorables platos de arroz chaufa que Saúl cocinaba, así como los cumpleaños que le tocaba compartir con su mellizo Paul, hincha de Alianza Lima. En aquellas fechas, para evitar peleas y preferencias, se había tomado una decisión salomónica sobre la torta del onomástico: la mitad tenía el color crema y la inconfundible “U” del equipo de Odriozola, mientras la otra era blanquiazul por el clásico rival de Matute. Aquella era la única disputa irreconciliable entre dos hermanos que lo habían compartido todo desde que nacieron juntos, hasta que la pandemia separó sus vidas.
En sus días finales, Saúl pasó la enfermedad bajo cuarentena en su cuarto, cuidado por su familia y rodeado de sus muñecos de la infancia, entre los que destacaba su colección de la película Toy Story. Desde aquí, cuando no podía dormir por la fiebre nocturna, empezó a despedirse por celular. De su madre en Chile, de su hermana Alejandra, a quien le dijo: “Gracias por todo”, y de su primo Pierre, con quien se sinceró con una broma: “Te quiero mucho, aunque seas jodido”. Cuando llegó la última semana de abril, en medio de las horas más aciagas de la enfermedad en el norte, Saúl falleció.
Casi dos meses después de su partida, la familia Gonzales continúa reuniéndose en la sala para honrar su memoria, a través de viejas historias y anécdotas de días mejores, en un ejercicio que les permite voltear al pasado con una sonrisa para recordar a Saúl, el niño que siempre extrañaba a su madre.
_____________

Cuando nos volvamos a encontrar
Judith Eliana Yaringaño Balvin
Jauja (Junín), 1977
Obstetra
A Judith Yaringaño no le atemorizaba cruzar un río si era por una buena causa. Los últimos meses estuvo concentrada en viajar a las comunidades más alejadas de la provincia de Padre Abad, en Ucayali, en busca de mujeres embarazadas que necesitaran atención. Quería reducir al mínimo las muertes maternas. Era uno de los objetivos que se había trazado este año. “Era una mujer luchadora, solidaria, preocupada por el prójimo”, dice orgulloso el profesor Tovar Espinoza, su esposo.
La señora Yaringaño era la directora de la red de salud Nº 4 Aguaytía-San Alejandro, en la región Ucayali. En lugar de encerrarse en un trabajo burocrático, ella se sumaba a los equipos médicos que acudían a las emergencias. Su vocación –dice su esposo– estaba en la calle, en las comunidades, aun en medio de una pandemia que se extendía por todo el país, y que golpeaba fuerte a la región Ucayali. La obstetra estuvo en primera línea hasta el final, solo se detuvo cuando el virus la alcanzó.
“Para ella no había imposibles, conseguía lo que se proponía”, cuenta Tovar Espinoza. Uno de sus últimos logros fue conseguir para la red de salud de Aguaytía una de las dos ambulancias que adquirió este año el Gobierno Regional de Ucayali, y que ahora sirve para trasladar a las pacientes y mujeres embarazadas desde las zonas lejanas hasta el hospital regional.
A medida que arreciaba la crisis del Covid-19 y los pacientes aumentaban, ella daba más. “Trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, y cuando llegaba a la casa no paraba. Llamaba, llamaba y llamaba para que reciban a pacientes referidos de zonas lejanas de Aguaytía en el hospital regional de Pucallpa”, agrega Tovar Espinoza.
A la par que lideraba la red de salud de Aguaytía, la señora Yaringaño se desempeñaba como regidora del municipio provincial de Padre Abad, institución que le rindió un sentido homenaje tras su muerte. Antes de ejercer ambos cargos, la obstetra administraba dos boticas que montaron en los pueblos de Huipoca y San Alejandro. Nunca paraba, por eso también estudió una maestría en Salud Pública.
“No temía contagiarse, incluso sabía que tarde o temprano eso pasaría”, dice su esposo.
La obstetra contrajo el Covid-19 en su trabajo, al estar en contacto con pacientes afectados. A fines de mayo, la enfermedad la tumbó y fue necesaria internarla en el hospital de EsSalud de Pucallpa. Resistió una semana, hasta que el miércoles 3 de junio falleció.
El esposo de la señora Yaringaño dice que no pudo despedirse de ella y que tampoco quisiera hacerlo, porque para él no hay despedida. La última vez que la vio, antes de que la internaran en cuidados intensivos, ella le pidió que se cuidara y que cuidara a sus dos hijos. Ahora, si él tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo no se despediría, solo le diría: “Tranquila, no te preocupes, no te agites, que todos queremos volverte a ver”.
_____________

Se fue un hombre imprescindible
Héctor José Herbozo Olórtegui
Iquitos (Loreto), 1981
Médico
Cuando el coronavirus lo alcanzó en Iquitos, Héctor Herbozo cumplía su residentado médico, que había empezado el 2017. Era mediados de marzo, y por esos días el presidente Vizcarra declaraba el Estado de Emergencia. Los médicos tenían orden de inamovilidad. A casi 400 kilómetros de ahí, su esposa rezaba para que él regresara sano y salvo a Yurimaguas, donde vivían junto a su hija de 5 años y su abuela. “Amor, ¿sabes qué? esta situación me está asustando, necesito que vengas. Tengo mucho miedo”, le dijo ella por teléfono.
Dos semanas después, gracias a las gestiones de un colega, el doctor Herbozo volvió a Yurimaguas. “Llegó silbando”, dice Kristen Campos, su esposa. “A la semana, sus amigos médicos del residentado en Iquitos comenzaron a fallecer”, recuerda.
Natural de Iquitos, el doctor Herbozo era un cuadro valioso de la comunidad médica amazónica: ocupó el primer puesto los once años de estudios básicos, y luego en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana fue miembro activo de la Federación de Estudiantes. En 2017 comenzó su residentado y le faltaba poco para terminarlo. Con 33 años se convirtió en el director más joven que tuvo el hospital Santa Gema de Yurimaguas. Un año antes fue subdirector, y desde entonces se preocupó por implementar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y luchar por los derechos del personal de salud, dice su esposa.
Aquella vez de su retorno a casa por seguridad, Herbozo pasaba los días al lado de su familia, aunque siempre pendiente del avance del Covid-19 en la Amazonía. Hubiera seguido así, de no ser porque una voz al otro lado del teléfono rompió esa calma a mediados de abril.
Era el actual director del hospital Santa Gema de Yurimaguas. El colega le explicó que todos los médicos habían abandonado sus puestos, se habían marchado a casa, atemorizados por el coronavirus. La señora Kristen pensó que en ese instante su esposo declinaría el llamado porque era una persona vulnerable: obeso, hipertenso y asmático. Pero las palabras que siguieron fueron otras: “Ahorita mismo voy; si no hay anestesiólogo, ahorita mismo voy”, escuchó ella.
La señora Kristen, imaginando un escenario catastrófico, le suplico que no fuera, que lo hiciera por su hija y su abuela. Pero el doctor Herbozo no hizo caso. “Me voy a proteger, tendré mucho cuidado”, respondió esa vez. El 12 de mayo le tomaron una prueba rápida que salió negativa, y que lo convenció de continuar yendo al hospital, pese a que sus compañeros dieron positivo. “Parecía que desafiaba al destino, se había salvado de varias”.
Tres días después se enfrentó a la verdad. Había contraído el virus en el hospital y estaba en el peor momento. “No iré a trabajar, me siento muy mal. Tenemos que aislarnos”, le dijo a su esposa. Tenía el semblante decaído y amarillento, tos y mucha fiebre. Permaneció en casa hasta el 23 de mayo, medicándose y con ayuda de un balón de oxígeno. Ese día ella lo llevó en su motocicleta al mismo hospital que Herbozo había aceptado ayudar.
Aún consciente, estuvo gestionando un espacio en el hospital de Essalud de Tarapoto, donde esperaba tener un tratamiento en mejores condiciones, pero todo estaba lleno. En esas circunstancias, fue trasladado en un avión hasta el hospital Rebagliati de Lima, donde finalmente falleció. “Después me enteré que lo abandonaron, que no lo trataron como debían, y nunca me informaron nada”, lamenta Kristen Campos.
El médico cirujano Enrique Sicchar, del hospital regional de Loreto, escribió en Facebook una semblanza de su amigo y colega Héctor Herbozo. Lo definió como un luchador social, defensor de las buenas causas, alguna vez bautizado cariñosamente como “el gordito revoltoso”. En Yurimaguas lo conocían como el médico del pueblo, porque atendía a cualquier hora y no cobraba la consulta a personas de bajos recursos. Cuando falleció, todos en el pueblo sintieron su partida.
Un escritor del pasado decía que los hombres que luchan toda la vida son imprescindibles. El doctor Herbozo dio la suya batallando hasta el final. La pandemia impone formas de recordar a los que valen y él tenía clara la suya: su último deseo fue que sus cenizas fueran esparcidas en alguno de los lagos donde solía pescar.
_____________

La enfermera del pueblo descansa en paz
Leyla Aimani Inuma
Iquitos (Loreto), 1976
Enfermera
Leyla Aimani no alcanzó su mayor sueño, pero encontró otra pasión que cambió muchas vidas. Un día partió desde su pueblo natal en la triple frontera del Amazonas para estudiar secretariado en la ciudad de Iquitos. Dejaba a sus padres y hermanos con la idea de convertirse en profesional, hasta que sus planes fueron alterados por motivos urgentes: iba a ser madre a los 19 años. En esas circunstancias, hizo un giro profesional hacia la atención de salud pública, con la premisa de ayudar a su pueblo, ubicado en una zona asediada por la violencia y el narcotráfico en la Amazonía peruana.
Leyla Aimani optó por estudiar enfermería en el Instituto Superior Tecnológico de la provincia, al tiempo que asumió con valentía la crianza de su primera hija. En los últimos años de la carrera, empezó a trabajar en las postas médicas de los poblados más recónditos y en comunidades indígenas de Iquitos. Viajaba días enteros por ríos extensos, entre el sonido natural de la selva, con miras a brindar atención médica a los compatriotas que difícilmente acceden a servicios esenciales como la salud. “En esas primeras experiencias recibía un sueldo que no superaba los 300 soles”, rememora Mayted Osorio, su hija mayor, a quien le contaba el arduo camino que recorrió para ejercer una carrera.
Con el tiempo adquirió experiencia en distintas áreas de emergencia, triaje y hospitalización en el Centro de Salud Red Caballococha, del Ministerio de Salud. Era reconocida por su sensibilidad para atender a los pacientes en cualquier momento. Leyla Aimani era enfermera, pero empezaron a llamarla doctora. Atendía a pacientes que la buscaban en su casa para pedirle ayuda ante diversas dolencias o alguna urgencia médica. En un pueblo pequeño, con servicios limitados, se convirtió en la fuente de consulta que unas veces suplía la falta de obstetras o se hacía cargo del doloroso proceso de defunción de los pacientes del hospital: trasladaba el cuerpo de los fallecidos para que sus familiares pudieran darles sepultura.
Leyla también era solidaria con colegas de otras provincias. A muchos estudiantes de internado que llegaban a Caballococha les brindó cobijo, muchas veces sin pago de alquiler de por medio, y con la calidez de una familia. “Mi mamá siempre ha estado para esas personas”, cuenta su hija Mayted, quien recuerda que creció con la presencia de enfermeras, biólogos y doctores que llegaban a hospedarse en casa.
Leyla añoraba que sus hijos se conviertan en profesionales. Como parte de ese esfuerzo, los fines de semana dedicaba su tiempo a la venta de comida. Todo lo recaudado ayudó a costear la carrera y la graduación de Mayted como contadora. Durante el tiempo en que su hija se mudó a Iquitos para estudiar, Leyla aprovechaba cualquier oportunidad para verla: cuando trasladaba a un paciente desde Caballococha hacia Iquitos, o en celebraciones especiales. Cuando la hija logró graduarse, ella no perdía la oportunidad de comentar que tenía a una contadora en la familia.
En estos últimos meses, si ya el sistema de salud colapsaba en Iquitos por la pandemia, los estragos en las provincias no era menos preocupantes. En Caballococha, la familia de Leyla cayó enferma, aparentemente afectada por el Covid-19. A todos los trató desde casa, y al poco tiempo, lograron recuperarse. Los vecinos de la zona también buscaban a ‘la doctora’ para atenciones de rutina como la aplicación de inyecciones y medicamentos. Leyla los atendía pese a que era una paciente de alto riesgo: sufría de diabetes e hipertensión.
Semanas más tarde, los síntomas del coronavirus empezaron a afectarla. Llegó un punto en que tuvo que ser evacuada al Hospital Regional de Loreto. Una vez allí, todo el cuidado y atención que había brindado a tanta gente durante años empezó a manifestarse de vuelta. Su hija mayor recibió llamadas de gente que aseguraba haber conocido a su madre, por la ayuda que recibieron de ella. Las muestras de agradecimiento y las oraciones se multiplicaban con el paso de los días, pero no fueron suficientes.
Ahora hay mucha gente que lamenta la partida de ‘la doctora’. Hay quien la recuerda comentar su sueño de construir su propio consultorio en Caballococha, para mejorar la atención de los pacientes. En tiempos inciertos, se dirá que hubo una mujer guiada por la humanidad. Y ese será su mayor legado.
_____________

Recuerdos de familia
Luis Ruperto Montero Zapata
Catacaos (Piura), 1926
Comerciante
Cuando tenía 20 años, el joven Luis Montero dejó las comodidades de su casa en Catacaos, el famoso pueblo de artesanos de Piura, y se presentó en las instalaciones de la Marina de Guerra, en Paita, dispuesto a enrolarse y servir al país. Pero su madre –una mujer de espíritu dominante– ordenó a su esposo traer de vuelta al muchacho a costa de no aceptar una negativa. Aquella vez, Montero no pudo entrar a la vida militar, pero el episodio dejó una idea que ahora es parte de la memoria familiar: más que un asunto de rebeldía juvenil, era una muestra de que estaba listo para empezar a construir su destino.
Para evitar que volviera a marcharse en busca de algo, el padre de Luis Montero compró una vivienda tan grande que adentro tenía una cancha de básquet, ubicada en Casagrande, un pueblo vecino pequeño y rodeado de arenales inmensos, a media hora de Catacaos. El padre de Luis Montero era el principal comerciante de la zona. “Mi abuelo fue administrador de Calixto Romero, el fundador de lo que ahora es el Grupo Romero”, cuenta Rodrigo Montero Núñez, el mayor de los seis hijos de Luis Montero.
Montero padre comercializaba maíz en grandes cantidades, y su esposa había montado una tienda que con el tiempo se convertiría en la más grande de Catacaos. Era uno de los pocos lugares bien abastecidos con jabón, aceite, harina, galletas y otros productos comestibles. A Luis Montero nunca le faltó nada en casa. La determinación que un día lo llevó a tratar de hacerse marino le sirvió luego para seguir el camino de superación de sus padres.
En Casagrande, Montero instaló un almacén de maíz y granos. En poco tiempo se convirtió en uno de los principales comerciantes mayoristas de los pueblos del Bajo Piura. “Un día llegó a casa de mis abuelos, y le dijo a mi abuelita, sacando un fajo de billetes: ‘Ahorita tengo para comprar unos 30 o 40 carros al contado’. Ella le respondió: ‘Entonces cómprale ahorita un carro a tu hijo’”, cuenta Rodrigo, que se hizo de su primer vehículo a los 16 años.
Luis Montero se casó a los 26 años en la Catedral de Piura con una mujer de Huancabamba que había llegado a Casagrande como maestra de escuela. Hasta los años ‘90, el señor Montero se mantuvo firme en el negocio del comercio de arroz, maíz y granos. Los últimos años de su vida, cuenta su hijo mayor, los pasó muy cerca de sus nietos, a quienes contaba historias de sus inicios en el pueblo y aconsejaba para que fueran personas de bien. Era un abuelo tratando de fortalecer las raíces de sus descendientes.
Luis Montero sobrevivió a varias catástrofes: a los fenómenos El Niño de los años 1983, 1998 y 2017, e incluso a la epidemia del cólera, que una vez lo mantuvo varios días en cama, porque se resistía a ser atendido por un médico. Esta vez, la pandemia lo alcanzó con muchos años y menos fuerzas.
Unos días antes, Rodrigo habló con él por videollamada y le dijo que se cuidara, que fuera recio, como siempre. El hijo mayor de Montero supo que aquella videollamada era una despedida.
Fiel a la tradición, don Luis Montero fue enterrado en el cementerio del pueblo. La familia esperará que se calmen las cosas para exhumar sus restos y trasladarlo a Catacaos, con el fin de visitarlo con mayor frecuencia. En los pueblos del norte se tiene la certeza de que los finados están presentes, aunque sea de otra forma.
_____________

Seguirás siendo nuestra inspiración
Ovidio Avendaño Calle Castillo
Morropón (Piura), 1958
Profesor
Los verdaderos maestros son los que, incluso cuando ya no están, siguen presentes en la vida de las personas. Ovidio Calle Castillo era uno de ellos: formó a varias generaciones de ciudadanos notables, incluso a un niño que más tarde se graduó en la Universidad de Kiev, en Ucrania, después de insistirles a sus padres que debían apoyarlo. En la sierra de Piura, donde el señor Calle enseñaba, siempre ha sobrado talento, aunque falten recursos económicos. Su foja de servicio es una prueba de que estaba destinado a este oficio: tuvo que servir en el Ejército antes de estudiar para docente en Piura.
Natural de Santo Domingo, en Morropón, su hermano Miguel cuenta que todos le auguraban una carrera castrense, pero que él optó por viajar a la ciudad para buscar un cupo en el Instituto Pedagógico. Transcurría la difícil época de las lluvias por el Fenómeno El Niño. Eso tampoco lo detuvo.
Su carrera docente la empezó en colegios de Chulucanas. Allí conoció a los reconocidos ceramistas Max Inga y Gerásimo Sosa, de quienes aprendió el arte de moldear la arcilla. Don Ovidio no solo era maestro de primaria, sino que también enseñaba a los niños a pintar, a dibujar, a tallar la madera. Sus clases eran divertidas, lograba que el alumno se involucrara en un intercambio de conocimientos. Su hermano Miguel recuerda haberle escuchado una frase que explica ese esfuerzo: “Al mundo le falta más inspiración; el día en que todos estemos inspirados veremos el lado bueno de la vida”.
Su trabajo trascendió las aulas cuando fue asignado a la oficina de Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Chulucanas, desde donde impulsó la construcción de colegios en zonas alejadas y sin servicios básicos.
Cuando descubrió que podía hacerse más desde otras instancias, se animó a postular como regidor, y ganó. Fue parte de la gestión del alcalde Eulogio Palacios Márquez en la década de los noventa, y durante este gobierno municipal fue presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Desde ese puesto también impulsó la construcción de escuelas en la zona andina de la región Piura.
La muerte lo sorprendió como docente de la institución educativa parroquial Santísima Cruz de Chulucanas. Tenía a cargo a 35 alumnos que recibían clases remotas, a través de Whatsapp. Su hermano Miguel sospecha que se contagió con el coronavirus en el hospital de Essalud de Chulucanas, al que acudía para seguir un tratamiento por problemas hepáticos. Cuando enfermó, toda su familia vivió un drama para conseguir medicamentos. Llegaron a cobrarles 3 mil soles por un producto cuyo nombre ya ni recuerda. "Una persona que trabajaba en salud lucró con nuestro dolor. Nos enfrentamos a los mercenarios del dolor”, dice Miguel.
Dos proyectos dejó inconclusos el señor Calle: implementar un taller para enseñar dibujo, pintura y escultura a los niños de Chulucanas; y convertir su casa de Santo Domingo en un centro cultural para que los niños de más bajos recursos de las zonas alejadas de la sierra de Piura pudieran recibir clases de arte y de otras materias.
“Siempre se dice que las personas son incompletas: buenos profesionales y malas personas, o viceversa, pero mi hermano fue un maestro a carta cabal, un hombre íntegro”, dice Miguel Calle, quien está seguro de que la historia de su hermano será transmitida, como un relato de superación, a las generaciones venideras. Los buenos merecen quedarse en la memoria de su pueblo.
_____________

Una promesa de amor más allá de la muerte
Carlos Humberto Chati Gutierrez
Ica, 1961
Entrenador deportivo
y
María Rosa Chahua Palomino
Lima, 1962
Enfermera
Hace tres décadas, un fotógrafo anónimo capturó el instante en el que Carlos Chati y María Chahua sellaron su compromiso. En la vieja imagen, Carlos solo tiene 25 años y una sonrisa dibujada en el rostro. Lleva puesto un terno negro y una camisa blanca que destaca bajo una corbata michi. María, un año menor, viste traje blanco de novia y un velo de tul que deja escapar su cabello crespo. Fuera de la escena, un cura repite las típicas palabras del ritual litúrgico mientras ella toma la mano de su prometido y le coloca el anillo de bodas. Con Dios como testigo del matrimonio, la pareja promete que su amor vivirá hasta que la muerte los separe.
Desde que se conocieron, ambos parecían destinados el uno para el otro. Carlos nació en Ica, pero sus padres emigraron con él hacia la capital en 1965, y se asentaron en el barrio de Nuevo Horizonte, en el distrito de San Juan de Miraflores. El azar quiso que a dos cuadras de su hogar viviera la familia de María, quien nació en Lima, de padre cusqueño y madre ayacuchana. Aquel barrio fue el escenario de fondo para que aquella pareja forjara su amistad, sus primeros encuentros como enamorados y años después su propia familia con el nacimiento de sus hijas: Karla, Mayra y Marjorie.
Hacia fines de los años ‘70, Carlos era un vecino respetado en el barrio. Luego de egresar del Instituto de Investigación y Desarrollo del Deporte, dividía su tiempo entre sus viajes al interior del país en calidad de arquero de equipos de Ayacucho y las clases de fútbol que dictaba a los menores del distrito. “Como los niños caían en drogas o la delincuencia, él trataba de impulsar el deporte, para que ellos fueran mejores ciudadanos”, cuenta su hija Mayra. En esos ajetreos andaba Carlos cuando decidió correr el riesgo de pedir la mano de María.
Décadas después, él contaría la anécdota entre risas, pero en esos días de mediados de los ‘80 la misión parecía imposible. Como estilaban las familias de la época, el novio debía ir a la casa del patriarca de los Chahua para pedir a su vecina en matrimonio. Así lo hizo. En el primer intento fue echado por su suegro con un portazo en la cara; en la segunda incursión le fue mejor, solo recibió una advertencia de la madre de María que hoy arranca sonrisas entre las hijas de la pareja, pero que entonces parecía un insulto: “Mi hija no sabe cocinar, lavar o planchar; si te casas con ella, ya no hay devolución”.
–Mi papá pensó que era una broma de mi abuela, pero era verdad, dice Mayra entre risas que matizan el dolor de estas semanas.
En realidad, María deseaba ser una mujer empoderada y decidida a ganarse el pan de cada día con su esfuerzo antes que convertirse en una ama de casa tradicional, el inevitable destino que la sociedad le imponía a las mujeres de su época. Por eso, en su adolescencia viajaba regularmente a Jauja (Junín) para trabajar en una panadería junto a una de sus hermanas y agenciarse algunos soles. Estos ingresos luego le permitieron cubrir sus estudios técnicos de enfermería en Lima y cumplir su sueño de mujer independiente. “Mi mamá siempre nos decía que debíamos ser profesionales para no depender de ningún hombre”, recuerda Mayra.
A pesar de la advertencia de su suegra, Carlos acabó siendo el cómplice de los sueños profesionales de su esposa. En los primeros tiempos de la vida conyugal, María trabajaba y estudiaba, mientras él dedicaba buena parte de su tiempo al cuidado de sus hijas en el hogar. Ellas hasta ahora recuerdan, como si fuera una postal eterna de la infancia, el clásico iqueño que su padre cocinaba en esos días: picante de pallares verdes junto a una bandeja de sudado de pejesapo. Para cuando las niñas crecieron, Carlos siguió apoyando la carrera de María, ya sea llevándola a la Universidad Peruana Cayetana Heredia o recogiéndola luego de que se graduara como licenciada en Enfermería a los 43 años.
En la vida diaria, que forja los lazos de cualquier relación, más que una pareja, eran un equipo.
Con el transcurso de los años, los esposos comenzaron a pensar en la comodidad del retiro. Sus tres hijas –también dedicadas a la salud a través de la enfermería, la medicina y la psicología– recuerdan con nostalgia aquella etapa reciente. Sus padres sentados, viendo películas de acción, en la sala de su casa, ya sea por las noches o durante los fines de semana, luego de una ardua jornada laboral. “Para su futuro, mis padres habían decidido pasar más tiempo con sus nietos, viajar juntos y tener una casita en Ica”, cuenta Mayra sobre los planes de este matrimonio de tres décadas. El último viaje de la pareja ocurrió en febrero de este año, cuando visitaron los baños termales de Churín.
Un mes después apareció la pandemia y el mundo cambió. María llegaba a trabajar doce horas en el Centro Materno Infantil Manuel Barreto de San Juan de Miraflores, en el área de guardia de los recién nacidos, y atendiendo las consultas a los padres primerizos. También apoyaba en la distribución de los equipos de protección al personal que combatía en primera línea a la enfermedad y en el triaje de los pacientes que llegaban por Emergencia al centro de salud. Cerca del mediodía ella tomaba un respiro y salía de su trabajo para recoger su lonchera con el almuerzo recién preparado que le traía su esposo.
Por la grave crisis que vivían los recintos sanitarios, Carlos solo podía pasarle los alimentos a María través de las rejas que limitan el ingreso a Emergencias de este centro de salud. Esta arriesgada rutina se extendió hasta los primeros días del trágico mes de abril. En esas semanas, el deportista devoto del fútbol, del señor de Luren y de las damajuanas de Pisco, compartía en Facebook reflexiones ajenas en torno a la pandemia e incluso las noticias de los esfuerzos del alma mater de su esposa, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y de un grupo de laboratorios de su natal Ica, por desarrollar una vacuna contra el mortal virus.
Así transcurrieron los días hasta que Carlos se contagió de manera repentina: su destino estaba escrito en piedra. El 17 de abril falleció en su casa mientras su esposa también luchaba contra la enfermedad. A pesar del dolor de perder a su compañero de la vida y de los malestares que provocaba la infección, María se sobrepuso y siguió dando clases por Internet a sus alumnos de la Universidad María Auxiliadora, con un balón de oxígeno al costado. La separación de la pareja no duró mucho. Diez días después ella siguió los pasos del hombre con el que se casó en la Iglesia María Misionera de San Juan de Miraflores.
_____________

Que mis cenizas descansen en el río Amazonas
Edith Grace Themme Runciman
Iquitos (Loreto), 1942
Trabajadora social
El reflejo de la luna llena en el río Amazonas cautivó de tal manera a Edith Themme cuando era una niña en Iquitos, que su último deseo antes de morir fue que sus cenizas fueran arrojadas a la corriente de la anaconda de agua que surca su tierra natal. De ascendencia inglesa por su madre y alemana por su padre, Edith fue la última de los tres hijos de aquella pareja. Según recordaba en sus conversaciones familiares, vivió una infancia de ensueño: en los primeros años sus sentidos alternaron entre los sonidos de la selva, el arrullo de las leyendas amazónicas y los acordes del piano que tocaba frente a los invitados a la casa de sus padres.
En aquel legendario Iquitos de inicios de los ‘50, Edith descubrió sus pasiones de la vida. La primera era asistir junto a su hermana Dora a las funciones de cine de matiné, alrededor de las 4 de la tarde, y después caminar en busca de un helado mientras comentaba los pormenores de la película. “El cine era una de sus pasiones”, cuenta su hija Carmen Agurto. Décadas después, Edith replicaría las tardes de su infancia en Piura, a donde se había mudado. Entonces, el género de ciencia ficción se convirtió en su especialidad y de todos los filmes de su tipo, la Guerra de las Galaxias fue su preferida.
Su segunda pasión afloró cuando conoció las actividades del Cuerpo de Paz de Estados Unidos en Loreto. Quizá inspirada por el trabajo de servicio público de esta organización o por su hermano mayor que era médico, Edith sentía una natural vocación de apoyo al más necesitado. Su interés por este tipo de carrera fue definitivo cuando sus padres recibieron la visita de una asistenta social brasileña. Después de darle la bienvenida con la tradicional interpretación de piano, Edith quedó fascinada con las explicaciones de la mujer sobre su trabajo. “En ese momento, hizo click con esta profesión”, cuenta su hija.
Con 16 años, Edith viajó a Lima para cursar la carrera de Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una vez acabados sus estudios, ella fue invitada en 1964 a colaborar en la tercera etapa del proyecto de colonización denominado San Lorenzo, en Piura. Este proyecto, promovido por el Banco Mundial para América Latina, buscaba transformar el desierto en un valle agrícola para cientos de familias. Su tarea era organizar a la comunidad en medio del calor y la arena. Tal era el compromiso de la joven asistenta social que llegó a comprarse un libro sobre fútbol para poder entrenar al equipo de menores de San Lorenzo y ganarse la confianza de todos.
“Así era mi mamá, siempre se entregaba”, dice Carmen.
Luego de aquel proyecto, en donde además conoció a su esposo, Piura se convirtió en el escenario de su vida adulta. Casada y con seis hijos, Edith llegó a trabajar en la Dirección Regional de Salud y ocupó el puesto de decana del Colegio de Trabajadores Sociales en la ciudad. En julio del año pasado, sus colegas y amigas en dicha institución le brindaron un reconocimiento por su “invalorable aporte al desarrollo del trabajo social”, y hace solo un mes, enteradas de su deceso, la describieron como la “peso pesado de nuestra profesión, con capacidad de trabajo y brillante”.
Entre las horas que le dedicaba al trabajo social, Edith también hallaba tiempo para asistir a las reuniones y los campamentos organizados por la Misión Rahma de Piura, como parte del movimiento fundado por el ufólogo peruano Sixto Paz Wells. “Mi mamá siempre fue una persona muy activa dentro del grupo, y a sus 78 años iba a las salidas de campo, donde siempre quería ella sola cargar todo su equipaje”, cuenta su hija, quien también integra dicho colectivo. Aunque el propio Paz disolvió este movimiento en los ‘90, Edith y sus compañeros aún cultivaban el crecimiento espiritual para el contacto con las llamadas “civilizaciones siderales” con el objetivo de despertar la conciencia de la humanidad.
Los últimos días de abril, ya en medio de la pandemia, Edith se encontraba planificando con sus colegas de trabajo social una videoconferencia por Zoom para elaborar un protocolo que les permitiera atender a los familiares de los pacientes con coronavirus en Piura. Sin embargo, de un momento a otro, la siempre activa mujer, empezó a sentir los síntomas de la enfermedad. Entonces, el sistema de salud había colapsado, y por más que su familia intentó buscar una cama disponible en los hospitales de la región, nunca la encontraron.
El 9 de mayo, consciente de su situación, Edith se despidió de su familia y se preparó para morir. Estaba en su silla de ruedas en la habitación de su casa en Piura. Tenía 78 años.
_____________

El niño que gritaba los goles de Alianza Lima
Manuel Alberto Soplín Guzmán
Iquitos (Loreto), 1982
Trabajador del Seguro Integral de Salud
Casi tres décadas después de aquel partido, Manuel recordaría con detalle la noche que su hermano lo llevó al Estadio Nacional para ver fútbol. Entre el canto de la hinchada blanquiazul, los petardos y las bengalas, el niño de once años apenas logró escuchar su propio grito de euforia cuando Waldir Sáenz anotó en el último penal ante Cristal. Aquella liguilla histórica de diciembre de 1993 fue evocada por años en el equipo de La Victoria. Si para Alianza Lima ese triunfo significaba su regreso a la Copa Libertadores, para Manuel aquel gol marcaría un instante definitivo de su vida. En esta hora de dolor, su hermano Pavel recuerda aquella escena de la infancia con una sonrisa: “Se puso a saltar de la emoción”.
Desde entonces, Manuel siguió el sendero pelotero de sus dos hermanos mayores y decidió superarlos hasta convertirse en jugador profesional. En esos años de infancia, en los cuales uno hace amigos para toda la vida, participó en el semillero por excelencia del fútbol amazónico: el torneo ‘Pelota de trapo’ en Loreto. Luego llegó a vestir la camiseta de dos equipos de la región: el colegio San Agustín y la inconfundible alba del emblemático CNI de Iquitos, con la que brilló, como parte de sus divisiones inferiores, en un torneo internacional en Chile a mediados de los ‘90. Tenía casi 15 años, pero ya había saboreado algunos campeonatos.
“Dirigía a todo el equipo y los alentaba cuando iban perdiendo. Era un líder dentro de la cancha”, dice Pavel sobre el perfil futbolístico de su hermano. La crónica familiar revela que Manuel era un jugador polifuncional a lo largo y ancho del campo de juego. Cuando debía recuperar el balón en territorio ajeno se convertía en un volante de marca aguerrido, pero cuando debía repartir la pelota adoptaba la mentalidad de un entrenador antes del pase de gol. Por estas cualidades, a sus 19 años y luego de foguearse en el CNI de Iquitos, viajó a Lima para probarse en las grandes lides. Su destino, irónicamente, fue Sporting Cristal, el entonces campeón vigente del Torneo Descentralizado.
Sin embargo, solo estuvo una semana en el club rimense. Su corta estatura cortó el sueño pelotero de raíz. “Medía un metro cincuenta, y en el fútbol se buscan atletas, medir un metro sesenta ya es ser chato, imagínate a mi hermano”, cuenta Pavel. Aquel contratiempo no amilanó a Manuel, pero las escenas cotidianas de la vida limeña sí. Entonces, eligió volver a la soleada Iquitos para reconstruir su sueño. Sin mirar atrás, empezó a estudiar Administración de Empresas, consiguió trabajo en un banco local, luego en otras empresas locales, y hasta vio nacer a sus dos hijos. El trabajo y sus retoños marcaron su rutina semanal. Solo los sábados volvía a sus orígenes: vestirse de corto para batirse en pichangas interminables.
En los últimos tiempos, Manuel llegó a trabajar en el Seguro Integral de Salud. Para cumplir su labor debía recorrer durante semanas los pueblos más remotos de la Amazonía y afiliar a los miembros de las comunidades indígenas. Pavel recuerda que su hermano llegaba a pasar hasta 40 días fuera de su casa. “Lo hago por mis hijos”, decía para justificar sus largas ausencias. Pese a todo, el virus no lo atacó en la selva. Según su familia, se contagió en sus salidas al populoso mercado de Belén, que a fines de abril ya era uno de los mayores focos de la pandemia en Iquitos. Siendo el menor era el encargado de las compras de la semana.
En los primeros días de mayo, Manuel cayó enfermo y fue internado en Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Iquitos. Su hermano Pavel recuerda que fue la última vez que lo vio: “Estaba consciente y lúcido, habló con sus hijos, con mi papá y con mi mamá”. Parecía una despedida. En las horas posteriores una ola de solidaridad emergió entre sus amigos. Desde Australia hasta Matute, los egresados de la promoción 99 del San Agustín de Iquitos, compañeros y rivales de las canchas que recorrió, y hasta los exjugadores del Alianza Lima que le tocó ver de niño, grabaron un video para homenajear al hombre que conocían con el apelativo Bolito.
Pocos antes de su deceso, y luego de su traslado a un hospital de Lima, sus amigos llegaron a colgar el video en Facebook. En una de las imágenes aparece Waldir Sáenz, el goleador que Manuel admiraba de aquel legendario equipo de potrillos de 1993. Si Bolito vio o no aquel video apenas importa. Lo único cierto es que, hasta el final de sus días, Manuel recordaría la noche que su hermano lo llevó, entre petardos, bengalas y goles, para ver al Alianza Lima de sus amores.
_____________

El pescador de Punta Sal volvió a la mar
Baltazar Fiestas Querevalú
Pariñas (Tumbes), 1953
Pescador
Tanto amaba Baltazar Fiestas a su pueblo que el día que conoció al expresidente Alejandro Toledo, asiduo veraneante de las playas de Tumbes, este le llegó a preguntar, con aquella voz engolada que lo caracterizaba: “Balto, ¿qué quieres? ¿una lancha? ¿una casa? ¿un trabajo?”. Cuenta la leyenda, que el pescador le contestó con la serenidad de las olas en una mañana despejada: “presidente, quiero que mi caleta sea distrito”. La respuesta fue suficiente. Según la anécdota contada por Lenin Puell, periodista y amigo de ‘Baltito’, ese mismo año el gobierno creó el distrito de Canoas de Punta Sal. Por historias como aquella, la partida del viejo pescador dejó un mar de lágrimas en la caleta cercana a la frontera con Ecuador.
“Se fue un grande. Cuando venía a mi casa, siempre me preguntaba qué más podía hacer por su pueblo”, dice el periodista tumbesino. Baltazar dedicó toda su vida al mar y a su pueblo, que para él eran lo mismo. En Cancas, capital de Canoas de Puntal Sal, caleta ancestral de pescadores, gente humilde y amable, Baltazar siempre fue considerado una autoridad en todos los ámbitos. Sargento de playa, teniente gobernador, presidente del gremio pesquero, creador del himno del distrito y hasta anfitrión del expresidente Toledo durante su gobierno.
Su hija Mercedes Fiestas Eche cuenta que don Baltazar pasaba largas jornadas en el océano Pacífico, mientras ella y sus cinco hermanos esperaban, a orillas del mar, que el pescador regresara como si se tratara de una ceremonia en honor a Poseidón. “Cuando volvía en su lancha Junín lo ayudábamos a jalar sus redes. Traía meros, langostas y caracoles. Lo mejor era para su familia. El resto del pescado lo vendía a varios compradores”, dice su hija, quien migró a Lima a los 16 años en busca de mejores oportunidades.
En otros tiempos, mucho antes de que su piel se curtiera por el agua salada y sol inclemente por la cercanía a la línea ecuatorial, Baltazar llegó a ser un infatigable futbolista que defendió varios equipos en el vecino distrito de Mancora en Piura. Incluso, el Club Carlos Mannucci de La Libertad quiso llevarlo a sus filas. “Él tuvo miedo de irse, no quería dejar a su madre. Siempre contaba que si hubiera aceptado esa propuesta hubiera sido otro su destino, pero pensó más en su familia”, recuerda su hija.
El corazón de Baltazar era generoso, según Mercedes, tanto que aun cuando la gente lo criticaba, él solo respondía con buenas acciones y sin rencor. “Era una persona desprendida”, dice el periodista Puell. El 27 de marzo pasado, con todo y cuarentena, celebró su cumpleaños 67 en compañía de su familia. Mercedes recuerda que aquel día el pescador se río tanto que ella pensó que algo malo le ocurriría. La pandemia recién tocaba las puertas de Tumbes.
Dos meses después enfermó de una gripe a la que no le hizo caso, hasta que los síntomas se agravaron y fue necesario trasladarlo al centro de salud de Cancas. La doctora que lo atendió le hizo un hisopado para saber si estaba contagiado, le dio unas pastillas y le recomendó guardar reposo. Sin embargo, Baltazar no podía estar quieto. Semanas atrás había sido operado exitosamente de una fractura en la pierna a raíz de un accidente de mototaxi, pero aun así quería seguir haciendo sus cosas del día.
“Siempre me decía que no podía estar en la casa, que su vida era el mar”, recuerda Mercedes, quien dejó Lima para volver a Tumbes preocupada por su accidente.
Como los síntomas continuaban, Baltazar regresó al centro de salud y esta vez le hicieron una prueba rápida que resultó siendo positiva. La doctora mandó al padre, a Mercedes y a su hermana a cumplir aislamiento domiciliario. Una semana después, comiendo poco y con mucha sed, el pescador empezó a tener serios problemas de respiración. Era domingo por la mañana cuando ocurrió lo inevitable.
“Nos preocupamos mucho. No sabíamos qué hacer. Pero él me tomó de la mano, dio dos suspiros y allí nomás quedó”, cuenta su hija.
A pesar del difícil trance por la tragedia, Mercedes aún se siente afortunada porque pudo estar cerca de Baltazar en su hora final. “Todos los días lo cuidaba y le decía que lo amaba. Agradezco a la vida por darme la oportunidad de despedirme de mi padre”. Para la hija de Baltazar en realidad fue un hasta luego, como cuando el pescador de Canoas de Puntas se lanzaba a la mar.
_____________

Los cuatro recuerdos que heredó un investigador policial
Hugo Reynaldo Pampa Mallqui
Lima, 1963
Suboficial de la Policía
Hugo Pampa dejó un recuerdo para cada uno de sus hijos. El primero fue para Bryan, quien siguió los pasos de su padre en la Policía. El joven recibió una antigua y pequeña placa de metal, cuyo centro exhibe un lustroso escudo del Perú. Alrededor de este, una cinta negra en forma de círculo se exhibe junto al nombre en letras doradas de la legendaria PIP, como los antiguos conocían a la Policía de Investigaciones del Perú, extinguida a finales de los ‘80. El suboficial Pampa ingresó a esta unidad a los 18 años y ahí desarrolló las viejas artes y el olfato de los detectives de la época. “De los pocos que quedaban de la PIP, mi papá era uno de los mejores”, dice su hija Mary Ann. Según ella, que su padre haya conservado dicha placa durante 40 años refleja el orgullo que tenía por el lema de esta unidad: Honor y Lealtad.
El segundo recuerdo fue para Sebastián, el menor de sus cuatro hijos. “Cuando lo veas hecho y derecho, entrégale el anillo”, dijo Pampa a su hermano poco antes de fallecer. El anillo fue elaborado por sus 38 años de vida policial en el marco de una ceremonia que congregó a sus colegas de promoción. En esas casi cuatro décadas de servicio, Hugo recordaba con orgullo cuando el comando lo destacó a Andahuaylas, en Apurímac, en plena lucha contra el terrorismo de los ‘90. Durante dos años, ‘Pampita’, como lo llamaban sus colegas, vivió en esta provincia de los Andes junto a su esposa y sus hijas gemelas: Rose Mary y Mary Ann. “Recuerdo que nos llevaba a las granjas, donde nos regalaban leche recién salida de la vaca”, relata la última. Esos días hicieron que el curtido policía siempre anhelara comprar una casa en la sierra para pasar su vejez.
El tercer recuerdo fue una caja con monedas de S/1 de colección. Bryan las descubrió cuando fue a recoger las cosas de su padre en su unidad policial. Mary Ann cree que están destinadas para su hermana. Con 24 años y gracias a una beca, Rose Mary llegó a España en 2008. “Aún recuerdo la llamada que le hice en mi segundo día en Madrid”, cuenta la gemela. Ella contactó a su padre en Lima, pues sentía por primera vez la soledad. “Hija, si quieres volverte dímelo y te envío el billete hoy mismo”, fue la respuesta que recibió. Pampa no tuvo que pensar mucho en los costos repentinos de traer a Rose Mary a casa. Ella conocía el amor de su padre: “Hubiera movido cielo y tierra para conseguir los pasajes”.
El cuarto recuerdo llegó de manera extraña durante un viaje familiar a Trujillo. En enero, las gemelas lograron convencer a su padre de acompañarlas en un viaje a la ciudad de la eterna primavera. “No sé por qué aceptó ir con nosotras, pues siempre nos pedía que ahorremos nuestro dinero cuando queríamos consentirlo”, dice Mary Ann. La travesía duró tres días y dos noches. En aquellas jornadas Pampa debió apelar al físico de sus mejores años en la PIP para seguir el ritmo de la juventud. De tour en tour y a pesar del verano norteño, el veterano policía dio la talla. Una de esas jornadas, al final de la aventura turística, el padre se echó en la cama a descansar mientras sus hijas se recostaban a su lado como cuando eran niñas.
En ese momento de ocio, el suboficial decidió compartir con ambas los misterios de una canción que le gustaba por la voz del cantante, pero que no llegaba a entender porque era interpretada en francés. Entonces, de su celular empezó a emanar la melodiosa entonación del artista kazajo Dimash Kudaibergen, invadiendo la habitación del hotel trujillano en el que estaban hospedados. “Pourquoi je vis, pourquoi, je meurs?”, decía la letra de la canción. Aquella noche Mary Ann no entendió por qué la canción de un artista de las estepas asiáticas concentraba la atención de su padre, tampoco le dio mucha importancia a aquel misterio y lo dejo pasar.
En su cabeza solo resonaba la decisión familiar que habían tomado durante aquel viaje: los hermanos y el padre, de ahora en adelante, celebrarían juntos cada cumpleaños, sin importar el día del calendario. Así cumplió su promesa la familia Pampa, cuando llegó el cumpleaños de Sebastián, el pasado 17 de enero, y también cuando Hugo Pampa alcanzó los 57 años, el 15 de marzo. Tuvo que llegar una pandemia desde Oriente para quebrar el pacto familiar. El cumpleaños de Mary Ann debía celebrarse el 30 de marzo, pero debió ser postergado por la cuarentena.
“Pensábamos que ya se iba a levantar la inmovilización, pero siempre terminábamos postergando el encuentro”, dice su hija. La celebración con papá ya no fue posible. La primera semana de mayo, Mary Ann acompañó a Hugo Pampa en sus últimos días, incluso llegó a filmar sus esfuerzos por conseguirle una cama de cuidados intensivos con respirador. El suboficial del departamento de investigación criminal de Chaclacayo falleció el 13 de mayo en medio de los peores días de la pandemia. “Cuando se levante la cuarentena haremos el postergado encuentro, pero ya será en el cementerio”, cuenta Mary Ann con el aplomo de acero heredado del padre.
Después de su muerte y del ajetreo propio de la despedida, las escenas del viaje a Trujillo regresaron con fuerza a la mente de Mary Ann. En esas imágenes, además de las risas, de los tours y del inclemente sol de esos días, recordó la melodía que llamaba la atención del veterano PIP e intentó descifrar su significado. Por eso se sorprendió cuando halló la canción y su traducción al español: “Pourquoi je vis, pourquoi je meurs?” era “¿Por qué vivo, por qué muero?”. El misterio parecía más enigmático. Mary Ann pensó que la vida era rara, pero no se complicó porque entendió que el último recuerdo que les dejó su padre era aquella imagen “echados en la cama y riéndonos felices”. Entonces, ella volvió a sonreír.
_____________

El comerciante que adoraba los spaguetti western
Alberto Ulises Angulo Andrade
Otuzco (La Libertad), 1960
Comerciante
En sus últimos años en Piura, Ulises estuvo acompañado por Django, un perro blanquinegro, de mirada profunda y pecho henchido. Natural de Otuzco (La Libertad), había llegado a las calurosas calles piuranas a fines del 2017, luego de administrar por décadas un puesto de venta mayorista de cebollas en el mercado de La Hermelinda, en Trujillo. Los ingresos de este negocio le habían permitido construir una casa en La Libertad y educar a sus seis hijos. Sin embargo, cuando las ventas empezaron a caer, su talento innato en los mecanismos secretos del comercio lo impulsó a separarse temporalmente de su familia para emprender nuevos proyectos en la región vecina.
Por los avatares del negocio, la pandemia encontró a Ulises fuera de su tierra natal y lejos de los suyos. La soledad de aquellos días, sin embargo, fue compensada por la compañía de su mascota. Como no podía ser de otra manera, había bautizado al perro con el nombre de Django porque era fanático de la clásica película del director italiano Sergio Corbucci, uno de los capos de los spaguetti western de los 60. El comerciante norteño era, en pocas palabras, un adicto de los filmes de vaqueros que programaba el cine Trujillo en aquellos años. Sobre todo, como manda el canon del género, de las películas del genio italiano, Sergio Leone, y de sus favoritos Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach.
“Mi papá solo leía revistas de vaqueros”, cuenta su hijo Denis. Por eso, la entonces pareja de Ulises se sorprendió cuando, a fines de los 80’, el comerciante mayorista de cebollas se dedicó a comprar decenas de libros de todo tipo para armar una biblioteca en casa. “Mi mamá le preguntaba: ‘¿por qué compras tantos si no los vas a leer?’, y él respondía que eran para sus hijos”, recuerda décadas después su primogénito. Si bien contó con el apoyo de sus herederos en el mercado, nunca los obligó a seguir sus pasos. Con la biblioteca, Ulises buscaba darles la oportunidad de descubrir su propio futuro. “Nos permitió elegir”, dice Denis, quien hoy es arqueólogo y cuya primera aproximación a esta carrera fue con un libro de historia adquirido por su padre.
Ulises cultivó una relación cercana con sus hijos, que se reflejaba en las reuniones familiares en Trujillo, en donde conversaban mientras comían y departían unas cervezas. “Se podía hablar de todo, nunca creyó que sus ideas fueran más importantes que las nuestras”, recuerda Denis. Ahora, él extraña mucho levantar el teléfono para llamar a su papá y conversar de las cosas de la vida. En uno de esos últimos diálogos, Ulises le llegó a confesar que en el futuro quería regresar a Trujillo para tener una vida tranquila en casa y poder comprarse un carrito para salir a trabajar. “Sino me voy a aburrir, soy una persona que siempre ha trabajado”, contaba Ulises por teléfono.
Una de las últimas conversaciones entre Denis y su padre ocurrió en plena pandemia. Con el Hospital Santa Rosa de Piura colapsado y una neumonía confirmada por tomografía, Ulises fue contundente por teléfono: quiero regresar a Trujillo para estar con ustedes. Ante este pedido, una de las hermanas Angulo Mendoza se subió a un camión de transporte de carga y llegó a Piura a las 6 de la mañana del 24 de abril. “Mi papá insistía en que era una gripe”, recuerda Denis. Cuatro horas después, y encomendándose a la Virgen de la Puerta de Otuzco, Ulises recorría la carretera de regreso a Trujillo, como pasajero junto a su hija y Django en un carro particular, del cual colgaba una bandera blanca en señal de emergencia.
En aquel trayecto, Ulises pudo haber rememorado sus viajes de antaño por la Panamericana Norte para trasladar mercadería, en especial sus aventuras de carretera en los ‘80. Según la historia que le gustaba recordar, él fue uno de los tres comerciantes que en 1983 logró llegar a Lima para comprar 20 toneladas de alimentos durante las lluvias torrenciales del Fenómeno del Niño, y luego regresar a Trujillo, a pesar del bloqueo de huaicos a la altura del río Lacramarca en Chimbote. Esa proeza, celebrada en su época por los comerciantes locales y ocurrida pocas semanas antes del nacimiento de su primer hijo, fue definitiva en su vida. “Tú eres mi cábala”, le solía decir Ulises a Denis, su primogénito, sobre aquellos acontecimientos. Por eso le puso el mismo nombre de su hijo a su puesto de ventas mayoristas en el mercado La Hermelinda.
Si bien en el pasado había vencido a un fenómeno de la naturaleza, hoy peleaba contra una pandemia. Por eso, aquel último viaje de vuelta a Trujillo era diferente para el veterano comerciante. El 24 de abril, arribó directamente al Hospital Regional de La Libertad. “Mi papá llegó descompensado, con una saturación muy baja”, dice Denis. Al día siguiente, ya internado recibió su cumpleaños número 60 en una camilla de dicho nosocomio. El buen hombre que llevaba el nombre de un héroe homérico vivía sus últimas horas. Aún así, consiguió despedirse de su familia con un pedido final que siempre evocará su entrañable amor por los animales y su pasión por el spaguetti western de sus años mozos: “no abandonen a Django”.
La familia Angulo honró su pedido.
_____________

La justiciera del Callao se despide
Gloria Esperanza Gonzales Lévano
Callao, 1953
Ama de casa
A partir de las 6 de la tarde, de cada 24 de diciembre, la señora Gloria Gonzales subía a un taxi junto a su esposo Celso Vidal y recorría los alrededores del Callao entregando juguetes, panetones y ropita a los niños que encontrara en la ruta. “Siempre fue caritativa; de un pan comía un millón de personas”, recuerda su hijo Enrique, a casi dos meses del fallecimiento de su madre. Por este motivo, su familia no se sorprendió cuando, sin avisar a nadie, Gloria viajó del puerto chalaco, en donde vivió toda su vida, hasta Carapongo, en Chosica, para cocinar carapulcra, aguadito y arroz, y así alimentar a los damnificados del Fenómeno del Niño Costero del 2017. “Así era ella”, dice Enrique.
Gloria tenía ascendencia cañetana, pero había nacido en el Callao en los años 50’. Sus primeros años de infancia transitaron en la zona conocida como Villegas, en ese entonces un territorio agrícola que alojaba a migrantes de la costa y de la sierra peruana, y donde actualmente se erige una parte del sector industrial de la avenida Argentina junto a los centros comerciales Minka y Maestro. Durante esa época, la infancia de Gloria fue marcada por la ausencia de sus padres: nunca conoció a su papá, mientras que su mamá dedicaba la mayor parte de su tiempo a viajar hacia la frontera sur del Perú y a los países vecinos de Argentina y Chile para comercializar ropa.
Por estas circunstancias de la vida, Gloria fue criada por su abuela y sus tíos, a quienes llamaba hermanos pues eran sus contemporáneos. En su adolescencia, la familia se trasladó con ella al sector de Reynoso, actualmente en Carmen de la Legua. Fue en este barrio chalaco que ella conoció a los 13 años a Celso Vidal, un jovencito que entonces vivía en el mismo vecindario y con quien comenzó un romance que duraría décadas y que con el tiempo traería al mundo a tres hijos. Sin embargo, nada es fácil en esta vida. Los avatares de la rutina diaria crearon mil obstáculos para separar a la pareja antes de su unión definitiva.
En aquella época, Gloria trabajaba junto a su abuela en La Punta, limpiando casas, mientras que Celso vivía confinado en el instituto naval. Para evitar el quiebre de su relación armaron un plan que fuera capaz de sacarle la vuelta al mismo destino. Cuando a Gloria le tocaba limpiar en una casa cercana a la escuela de la Marina, ella pedía permiso un par de horas para pasear por los alrededores a la espera de Celso. Cuenta la leyenda familiar que, en esos instantes, Gloria esperaba que su futuro esposo aprovechara la primera oportunidad para lanzarse al mar y luego nadar hasta La Punta. De esta forma podía evadir a los altos mandos de sus vidas: la abuela y los jerarcas de la Marina.
Una vez consolidada la relación, la pareja vivió en la azotea de la casa del papá de Celso, en Reynoso. “Era un techo para vivir con lo necesario”, asegura el hijo de aquel matrimonio. A pesar de solo tener estudios primarios, Gloria exhibía la sapiencia de una repostera de leyenda. Era capaz de preparar todos los postres clásicos de la cocina limeña: desde mazamorra morada, hasta crema volteada y leche asada. Luego, para sacarle el jugo a sus habilidades culinarias, los vendía en la puerta de su cuadra. Con los ingresos de aquellas ventas y del trabajo de Celso como soldador en una empresa, la pareja logró levantar dos pisos adicionales en la misma casa. Ahí vivieron hasta el otoño de sus días.
Su familia recuerda a Gloria escuchando las canciones de la reina del bolero peruano Gaby Zevallos o a Rulli Rendo, ícono de una serie de canciones que se conocerían como la nueva ola en los años ‘70. También era usual encontrarla cociendo o con palitos de tejer en las manos, al lado de un ovillo de lana, y un aperitivo que ella misma había patentado, haciendo gala del ingenio chalaco, como el “Clásico”: un poderoso combo que incluía una botella de Inka Kola, aquella que se conoce como ‘Gordita’, y una bolsa de snacks de chicharrón. En esas largas jornadas de costura, y en los años de crisis económica de los ‘80, llegó a crear una réplica exacta de los uniformes escolares para sus tres hijos.
Ya en su vida adulta –y a pesar de haber sobrellevado una infancia con padres ausentes– Gloria volcó parte de su tiempo en ayudar al más necesitado. Además de sus salidas tradicionales previas a la nochebuena y sus arrebatos imprevistos que la llevaban a zonas en emergencia, llegó a brindar clases gratuitas de tejido con lana a grupos de mujeres en el barrio. Incluso tenía planeado crear un club de madres para que recibieran conocimientos técnicos en manualidades. Su vocación por servir, según su familia, se consolidó en 1997 cuando asistió por primera vez a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y María del Callao. “La invitaron a reuniones y ahí empezó su camino en favor del prójimo”, dice su hijo.
Desde entonces, se recuerda su compromiso por el otro. En el vecindario, sus parientes más cercanos se referían a ella como su “abogada”, pues siempre peleaba para buscar un poco de justicia frente a las adversidades más cotidianas de la vida. “Mi mamá siempre ha sido una justiciera ante cualquier problema que hubiera en la familia. Se murió dejando muchos consejos y llevándose muchos recuerdos”, dice Enrique.
Con la admiración y respeto que todo su entorno le guardaba, Gloria –la hija del Callao, la experta en carapulcras, mazamorras y tejidos a doble punto y medio punto– dejó su entrañable barrio de Reynoso el pasado 6 de abril, con 66 años.
_____________

Un hombre que nunca dejó de estudiar
Luis Gonzales Llontop
Monsefú (Lambayeque), 1953
Periodista
Recibirse de abogado a los sesenta años es una hazaña digna de ser recordada. Luis Gonzales Llontop lo hizo a punta de persistencia. Luego de haber padecido una niñez con muchas carencias, el hombre descubrió que solo el estudio podía salvarlo de la pobreza. Entonces aprovechó las oportunidades que se le presentaron y estudió de a pocos. Primero llevó la carrera de Relaciones Públicas en un instituto local y luego Periodismo en la Universidad de Chiclayo. Luego vino el Derecho e incluso una maestría en Gestión Pública. “Uno nunca deja de aprender hasta el día que muere”, decía con frecuencia, según recuerda su hijo Edgard.
Natural de Monsefú, en Lambayeque, el señor Gonzales fundó un programa periodístico local que en junio de este año cumpliría 35 años al aire. Su voz no solo es reconocida en su pueblo, sino en toda la región, y así lo acreditan los cientos de mensajes de condolencias en sus redes sociales y las llamadas a sus familiares.
Gonzales tuvo una activa vida como periodista: fue corresponsal de varios canales de televisión nacional, y también se desempeñó como redactor de diarios locales; además de eso, fue vicedecano del Colegio de Periodistas del Perú - Filial Lambayeque. Aunque recibió propuestas para trabajar en otras regiones, nunca dejó su tierra.
Desde que empezó la pandemia, trabajaba de forma remota, hasta que los síntomas de Covid-19 lo obligaron a dejarlo todo.
Con esos pergaminos, cualquiera lo hubiera imaginado haciendo planes para el retiro, pero Gonzales era incansable: en el futuro planeaba abrir un centro de conciliación extrajudicial donde trabajaría con su hijo Edgard, quien le siguió los pasos y estudió las carreras de Comunicación y Derecho.
En una entrevista que le realizó una revista local a propósito del Día del Periodista, el señor Gonzales se precia de dos cosas: de que nunca participó en Política y de que supo cuidar su prestigio profesional. “El periodismo es una de las profesiones que requiere del conocimiento general actualizado en diferentes materias”, apuntó. Lo dijo un hombre que completó su tercera carrera a los sesenta años y quería seguir aprendiendo. Por cosas como esa, hay una audiencia que extrañará su voz.
_____________

Te despediremos con sonrisas
Víctor Amaya Cheng
Piura, 1972
Empresario de transporte
Hay personas que convierten sus debilidades en una fuerza motivadora para superarse. Víctor Amaya Cheng padecía diabetes, pero eso no le impidió ser un viajero empedernido que recorrió medio Perú en distintos tipos de vehículos. Su amor por los carros comenzó cuando tenía 13 años. A esa edad aprendió a manejar. El primer auto que condujo fue un Ford Falcon, que era de su padre. Después se compró una camioneta Dodge. Siguieron después vehículos más modernos, una mototaxi con la que se fue hasta Ecuador, y una motocicleta en la que Amaya y su hijo hicieron varios viajes por el país.
Amaya fue un hombre de mil oficios. Antes de fundar una pequeña empresa de transportes, iba todos los fines de semana a la frontera con Ecuador, de donde traía medicinas y frutas para vender en Piura. En otra época trabajó brindando el servicio de taxi Piura-Chiclayo. Toda persona que se forja a diario de esa forma tiene historias que lo marcan y él no fue la excepción.
Quizá la más notoria fue la de una vez que recogió a un niño de la calle que pedía limosna cerca del paradero. “Lo llevó a la casa, lo aseó, le compró ropa, lo adoptó. Pero a los tres días, el niño se escapó de la casa. Lo volvió a encontrar, pero entendió que el niño se había acostumbrado a la calle”, dice su hijo Víctor.
¿Cuánto comprendemos en realidad de las cosas que fueron valiosas para los que ya no están? ¿Las recordamos por las razones correctas? En la memoria de su familia, Victor Amaya era un hombre capaz de regalarle medicinas a un niño enfermo o de preparar sánguches en plena pandemia para los soldados que cuidaban las calles. La memoria de los gestos es lo que nos salva del olvido.
Antes de que enfermara, don Víctor conversó con su hijo y le prometió que celebrarían su cumpleaños. “Yo vivo en Chiclayo, y estoy terminando de construir mi casa. Nuestro plan era que el 12 de julio celebraríamos mi cumpleaños acá”, dice el hijo. Su padre le había prometido cocinarle un rico frito para su onomástico, intuyendo que entonces ya habría acabado la cuarentena.
Uno de los últimos deseos de don Víctor fue que, cuando acabe la emergencia, su familia realice una fiesta para recordarlo. Por los protocolos de salud, su cuerpo fue cremado. “Él no quería ser despedido en silencio, por eso pidió que luego de que pase todo esto hagamos una reunión con todos sus amigos del Perú y de otros países. Lo haremos. Está pendiente”, se promete Víctor.
El hijo del señor Amaya quiere pensar que, mediante este gesto, él sonreirá desde el cielo, como en las fotos familiares donde aparece con ese gesto. Es una bonita imagen para continuar con la vida.
_____________

El señor alcalde ha partido
Silvio Valles Lomas
Masisea (Ucayali), 1977
Alcalde y líder indígena
Silvio Valles Lomas nació en la comunidad nativa de Vista Alegre (Pachitea), en Masisea, en la región de Ucayali. Desde muy joven se involucró con los movimientos sociales en defensa de los pueblos amazónicos originarios. Según cuenta Cecilio Soria, amigo cercano desde hace más de 20 años y funcionario de imagen institucional de la comuna, el hermano Silvio, como él lo llamaba, se involucró en la política porque vio de cerca el sufrimiento de los más humildes, de los campesinos y del pueblo shipibo.
Soria, también líder indígena desde los 80, recuerda con cariño los años en que empezó su amistad con Silvio Valles, cuando era un estudiante de contabilidad de la Universidad Nacional de Ucayali, en Pucallpa. Entonces Valles vivía solo y encontraba refugio y alimento en la casa de Soria.
“Lo que me gustaba de él era su persistencia y su carisma. Él también me animaba a mí. Yo siendo mayor, lo admiraba. Pero él me decía: No, yo te admiro a ti. [...] Nos queríamos mucho”, dice entre risas al recordar la complicidad que tenían.
La tenacidad y cercanía con los pueblos indígenas fueron las características que lo convirtieron en el primer alcalde shipibo-konibo de Masisea, uno de los distritos más antiguos de Ucayali, luego de tentar el sillón municipal hasta en tres ocasiones previas. Para Cecilio Soria, su amigo no solo era un líder social, sino también un buen técnico, algo que había logrado trabajando como funcionario en el Instituto de Desarrollo de las Comunidades Nativas (Irdecon), del Gobierno Regional de Ucayali.
Valles Lomas quería seguir el ejemplo de líderes indígenas de América Latina que lograron ser presidentes de sus países. Por eso, también planeaba postular al Gobierno Regional de Ucayali o al Congreso de la República. Su visión quedó expresada en el llamado que hizo durante el ‘Primer Encuentro de Embajadores y Ministros en la Amazonia por el Cambio Climático’, evento emblemático de su gestión, donde destacó la importancia de cuidar de los ríos y lagos por tratarse de “la sangre de la madre tierra”.
Su novia Lideny Rodríguez, con quien planeaba casarse este año y quien lo acompañó hasta sus últimos momentos, lo recuerda como un gran líder que supo mantenerse siempre humilde y accesible para los demás. “Era una persona que siempre ha luchado por su pueblo. Y siempre lo recuerdan como una persona que no los abandonó, siempre estuvo allí cerca, visitando. En la pandemia ha recorrido todos los caseríos y comunidades, ese fue su último caminar, llevando víveres. Tal vez allí fue su contagio”, dice.
Lidely Rodríguez rememora las peripecias que debieron vivir para procurar medicinas para el alcalde. Tuvieron que buscar por todo Pucallpa el oxígeno que necesitaba. “Morían a su costado, y eso estremecía a mi pareja. Y en la tarde, en la noche no había nadie que lo atienda”. En su desesperación por auxiliarlo, ella intentó ingresar al Hospital Amazónico de Yarinacocha, donde estaba internado, pero no se lo permitieron por el riesgo que implicaba para su salud. “Yo no tenía miedo”, cuenta.
Organizaciones de defensa de los pueblos indígenas y los derechos humanos han lamentado la partida de Silvio Valles Lomas, a quien reconocen como aliado de varias luchas sociales. La comunidad shipibo-konibo resiente la ausencia de uno de sus hijos.
_____________

La medalla póstuma es tu recuerdo
Eber Espinoza Mestanza
Niepos (Cajamarca), 1966
Teniente brigadier de bomberos
La única vez que la señora Lucero Quispe Sandoval se opuso a la labor de su esposo, fue cuando estalló la pandemia. Ella le rogó que no saliera de casa durante esta amenaza tan extraña, porque tenía un mal presentimiento, y que al menos esta vez enviara a otras personas. El teniente brigadier Eber Espinoza le respondió como siempre que atendía accidentes, urgencias médicas o incendios. “Debo estar al frente de mis muchachos y dar el ejemplo. No los puedo dejar solos”, recuerda ella que le dijo.
Espinoza ingresó al cuerpo a los veinte años de edad. Aunque estudió para contador, su verdadera pasión siempre fue el servicio de rojo. “Era independiente y acomodaba sus horarios para pasar más tiempo en la compañía”, cuenta la esposa. Treinta y tres años después, ya como comandante departamental de los bomberos de Lambayeque, seguía siendo un hombre de acción para las emergencias. Semanas antes de contraer el coronavirus estuvo apagando un incendio forestal en Olmos.
Su esposa, que era la presidenta fundadora de la Asociación de Apoyo a los Bomberos de Lambayeque, dice que en el tiempo que trabajó en esta institución los jefes tenían un horario fijo, pasaban la mayor parte de su tiempo en la oficina, viendo temas administrativos. Sin embargo, el teniente brigadier Espinoza todavía acudía a los cursos de capacitación y a los entrenamientos físicos: corría, trepaba, saltaba soga, atravesaba obstáculos. Estaba con sus bomberos.
Conocedor de las grandes carencias que padecen esos voluntarios del rescate, el teniente brigadier pasó los últimos años de su vida intentando conseguir más fondos para costear la reparación de cisternas, comprar más vehículos y procurar que a los bomberos no les faltaran implementos.
Su trabajo es reconocido en la zona norte. Los vecinos del centro de Chiclayo lo recuerdan porque en el 2017, durante las lluvias de El Niño costero, los organizó para comprar una motobomba y desempozar varias casas que se inundaron. “Cuando falleció, me llamaban cada cinco minutos, a darme las condolencias, gente desconocida que decía que mi esposo los había salvado”, cuenta orgullosa Lucero Quispe.
Una de esas llamadas vino de la Comandancia General de Bomberos de Lima, para decirle que a su esposo le darán un ascenso póstumo porque murió en servicio. La última medalla es el recuerdo, y Espinoza se lleva muchas.
_____________

El sereno que hinchaba por el Barcelona
Nildo Celestino Contreras Huaringa
Tarma (Junín), 1984
Sereno de la Municipalidad de Ate
Por herencia paterna estaba predestinado a ser hincha del Club Deportivo Municipal, el entrañable equipo de la franja. Sin embargo, los misteriosos senderos del evangelio pelotero lo convirtieron en adepto del F.C. Barcelona. Nildo –nacido en Tarma, la ciudad de las flores, y conocido en el hogar por su disciplina casi militar– era fanático de Messi. En los primeros años de aquella fe pagana por el argentino miraba sus goles frente a un televisor de mortales. Todo cambió cuando ingresó a laborar al Serenazgo del Municipio de Ate. Entonces, se dio el lujo de una vida de esfuerzos y compró una pantalla plana de 55 pulgadas para ver al genio rosarino en HD. Su padre, de haber estado vivo, habría perdonado la afrenta futbolística.
Julio Ramón Ribeyro retrató a Tarma como una ciudad suiza en los Andes: bucólica, de vivos colores y repleta de vacas lecheras. Nildo creció jugando con sus cuatro hermanos en medio de paisajes hermosos; admirando a su madre, quien asumió las riendas del hogar tras la prematura muerte de su padre a los 36 años; y saboreando los secretos del guiso de cuy y el conejo al horno que ella preparaba en Navidad. Era un hogar de escasos recursos, pero de mucho amor. “Su mamá tenía sus animalitos y a él le encantaba”, cuenta Candy Arenas, la mujer que tiempo después se convertiría en su compañera de la vida.
Nildo dejó Tarma a los 18 años. Como muchos otros jóvenes de su edad llegó a Lima a probar suerte y se puso a trabajar apenas encontró vacante en una fábrica de textiles. Allí conoció a Candy en el 2005. “Él trabajaba en el área de corte de textiles y yo en control de calidad. Por amigos en común nos llegamos a conocer”, recuerda su pareja. Luego la vida hizo lo suyo. Se enamoraron, alquilaron una casa en Huaycán (Ate) y llegaron los bebés, dos niñas que hoy tienen 13 y 3 años. En ese hogar, Candy conoció en todo su esplendor uno de los rasgos definitivos de Nildo, su implacable afán de pulcritud.
En sus mejores días, Nildo aparecía con tres baldes, el primero con agua, el segundo con lejía y el tercero con ambientador, y se ponía a trapear la casa de arriba a abajo. El mismo empeño obsesivo le dedicaba a su ropa de trabajo. “No podía tener una sola prenda arrugada”, recuerda Candy. Sus fotos le hacen justicia. Siempre aparece con el uniforme impecable y sonriendo. Para entonces, Nildo ya estaba trabajando en la base Huaycán del Serenazgo de Ate en tres turnos rotativos: mañana, tarde o madrugada. “Le gustaba su trabajo porque siempre quiso ser policía; le encantaba formar y desfilar”, dice su pareja con orgullo.
Ese cariño por el uniforme azul oscuro de los serenos era visible entre sus compañeros que, en vida y ahora cuando lo despiden en Facebook, lo recuerdan de buen humor y haciendo bromas a discreción. Por eso lo bautizaron con el inapelable apodo de ‘Chiste’ desde que ingresó al serenazgo en 2014. Su familia también lo recuerda alegre, nunca triste. Sin embargo, el coronavirus nos cambió a todos. En las primeras semanas de la pandemia, Nildo –que se bañaba literalmente en alcohol antes de ingresar a casa– parecía asustado por lo que veía durante sus patrullajes por las calles de Huaycán. No se respetaba la cuarentena.
A pesar de la situación de alto riesgo nunca abandonó sus recorridos por las calles de Ate, su empeño como sereno en la primera línea de fuego y la necesidad de mantener la economía familiar estaban por encima de todo. A principios de mes, ocurrió lo impensable. Nildo enfermó y tuvo que ingresar al Hospital de Essalud de Ate. El 11 de mayo, a las siete de la mañana, la enfermedad lo venció. Tenía 36 años, la edad de su padre cuando falleció en Tarma. El día anterior había conversado con su pareja por teléfono. En casa no esperaban el fatal desenlace.
En los últimos años, además de haber visto nacer a su segunda hija, de seguir saboreando los platos de su mamá cuando lo visitaba y de conseguir ahorrar algo de dinero, Nildo decidió amoblar la casa. No era el único plan que tenía a futuro. Luego de comprar un televisor nuevo para seguir al equipo de Messi –en las buenas y en las malas, como todo fanático que se respete– también soñaba con tener un hogar propio para sus niñas y sobre todo que la mayor postule e ingrese a la Escuela de la Policía. “Papá, voy a ser Policía; lo que tu no has sido, yo lo voy a ser”, le decía su hija mayor.
Nildo no llegará a ver su anhelo hecho realidad, pero aquella promesa es suficiente para imaginar que el sereno que hinchaba por el Barcelona cumplirá su sueño algún día.
_____________

Un radiotécnico de pocas palabras
Luis Alberto Siancas Saucedo
Piura, 1958
Radiotécnico
La personalidad se forja no solo con los aciertos en la vida, sino también con las frustraciones. Luis Alberto Siancas Saucedo, de 61 años, conocía aquellos reveses tanto como las piezas de los aparatos de radio que reparaba. Fue criado por su abuela, y a los 17 años se presentó al cuartel de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para servir al país. Apenas permaneció dos semanas debido a la insistencia de su abuela, que, temerosa de que le pasara algo, todos los días se paraba en la puerta del cuartel a llorar y a pedir que le devolvieran a su “hijo”.
“Fue un episodio que lo marcó mucho, porque siempre me lo comentaba cuando hablábamos”, recuerda su hijo, el periodista piurano Wilson Siancas.
Era la segunda frustración en su vida. La primera fue no haber sido criado por sus padres genéticos, lo que a larga, dice el hijo, imprimiría hermetismo a su personalidad: era un hombre de pocas palabras, que no ahondaba en sus sentimientos, o prefería expresarlos en el amor a los animales.
La mayor parte de la vida de Siancas Saucedo se circunscribió al mercado de Piura. Tras estudiar electrónica en un instituto, montó allí, frente a su casa, una tienda para arreglar radios, licuadoras, televisores y otros artefactos. “Tanto le apasionaba su trabajo que dormía entre piezas de radios y trastos”, recuerda Wilson. El detalle más notorio de su cuarto era un minicomponente que armó con piezas viejas de esos aparatos.
Su otra pasión era leer y coleccionar la revista Selecciones y otros periódicos nacionales, cuya colección más tarde la heredó el hijo que se haría periodista. El año pasado, Wilson escribió un artículo sobre él para conmemorar el Día del Padre y le mandó un mensaje para que comprara el periódico. La respuesta del homenajeado fue escueta, pero emotiva a su estilo: “Muy bien, Wilson. Tus locuras me han demostrado mucho afecto”.
Luis Alberto Siancas nunca le contó a su hijo de manera específica lo orgulloso que se sentía de él. Wilson lo intuía, como cualquier hijo, pero lo confirmó con un mensaje de Facebook. Un señor escribió: “Lucho estaba muy contento con la historia que le publicaste en el periódico”. Y fue como escucharlo en directo.
_____________

El enfermero naval que surcaba el Amazonas
Jorge Fremio Satalay Aranda
Tamshiyacu (Loreto), 1955
Técnico (r) de la Marina
Una imagen no solo cuenta una historia, también retrata una época. En una foto del pasado, Jorge Satalay sonríe ante la cámara, tiene puestos lentes de tipo aviador, el bigote típico de la época y viste el impecable uniforme de la Marina, de gorra, camisa y zapatos blancos, mientras exhibe una posición de descanso militar. Al fondo, la floresta, el techo de calamina para las lluvias y un local ambulatorio revelan su ubicación: el Hospital Naval de Iquitos. Se le ve feliz. No es para menos. Pasaron años y penurias desde que salió de la pobreza en Tamshiyacu, una localidad de Loreto a orillas del río Amazonas, hasta que se convirtió en técnico en enfermería de la Armada de Grau.
Mucho tiempo atrás, los padres de Jorge se ganaban la vida comerciando productos de la selva como plátanos y sandías que llevaban en bote al puerto de Belén. En Iquitos se les conoce como chacareros a las personas que dependen de las épocas de crecidas y vaciantes del río Amazonas para cultivar fruta y otros insumos de agosto a diciembre. El marino había vivido una infancia dura que le gustaba recordar cuando los años lo alcanzaron y lo elevaron a la condición de patriarca jubilado de la familia: “Nos contaba que de niño a veces no comía”, dice Roland Satalay, uno de sus cinco hijos.
Esa difícil época en Tamshiyacu y sus años como técnico en enfermería de la Marina, recorriendo el río Amazonas para realizar labor social en los caseríos más profundos de la selva, cimentaron su amor por Loreto. Estaba convencido además del potencial económico de su región. Sus viajes le habían confirmado que era posible construir un megaproyecto para facilitar el comercio exterior entre su localidad de origen, ubicada en la margen derecha del Amazonas, y los centros de producción del Yavari en Brasil. “Yo he recorrido esta selva cuando era joven y la carretera es posible”, decía el marino en sus años de retiro.
Después de vivir casi cuatro décadas en Loreto, Jorge fue enviado a Lima en 1993, que aún vivía los años más convulsos de la crisis económica derivada de la guerra antiterrorista. Al año siguiente, el marino se compró una casa en Ventanilla (Callao) y trajo a la capital a su esposa Eduarda Saavedra y a sus hijos, que en tiempos de fiebres y resfríos lo habían convertido en el médico privado de la familia. “Él nos atendía siempre”, recuerda Roland. En Lima, el técnico de la Marina cambió la pacífica rutina de navegar por los ríos de Loreto por el patrullaje de zonas bajo estado de emergencia.
En 1998, luego de años de servicio entre Iquitos y Lima, fue destacado a la Posta Naval de Ventanilla, cerca de su casa. Ese mismo año pidió su baja de la institución. Sin embargo, su espíritu emprendedor y los recuerdos de su tierra lo motivaron a volver a la selva. Así lo hizo. Muchos años después, cuando regresó, ya no era el joven marino de la foto en el Hospital Naval de Iquitos sino un abuelo enamorado de sus nietos que quería iniciar un negocio para heredarlo como testimonio final de su vida. El sueño lo empezó en la zona de Quistococha, en donde administró una laguna de crianza de sabrosos pacos y sábalos.
El patriarca de los Satalay quería transformar ese proyecto acuícola en la Amazonía en un lugar de recreo para las vacaciones de sus cinco hijos y sus siete nietos, con quienes siempre aparecía en fotos. “Este lugar es para la familia”, solía decirles Jorge. En realidad, él parecía anhelar que su estirpe volviera a la selva que lo vio nacer y morir. El 5 de mayo, el marino en retiro de 66 años falleció en el Hospital Regional de Loreto, que este mes se convirtió en el epicentro de la pandemia. En sus últimos días, según recuerda su hijo, un enfermero del nosocomio llegó a reconocer a Jorge ya que este lo había atendido tiempo atrás cuando trabajaba en el Hospital Naval de Iquitos.
“A este compadre nada lo mataba, pero esta fue su séptima vida”, dice su hijo mientras reflexiona en voz alta sobre lo curtido que era su viejo. En el obituario de Jorge Satalay Aranda podría escribirse que fue un hombre que sobrevivió a la pobreza de su infancia, a los patrullajes por la Amazonía, al terrorismo en Lima e incluso a un derrame cerebral pocos años antes. Quizá por eso es más difícil acostumbrarse a la partida de un ser querido. “Hasta ahorita no puedo creer que mi padre haya muerto, yo lo consideraba un gigante”.
_____________

El catedrático que amaba bailar salsa
Jesús Aquiles Gamarra Ramírez
Áncash, 1953
Catedrático universitario
A sus 67 años, el economista Jesús Gamarra Ramírez no se ahorraba detalles para llevar una vida plena: su familia sabía que este hombre metódico de profesión compartía el rigor de la enseñanza universitaria con los partidos de fútbol de fin de semana con sus colegas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Por lo que se puede reconstruir en la voz de sus deudos, en ambos campos obtuvo márgenes importantes de afecto.
Gamarra Ramírez encarnó el caso de quien se hace camino donde lo lleve el destino: nació en Áncash, pero desde muy pequeño se mudó a Lima con sus padres. Vivió en San Martín de Porres, en una casa grande que con el tiempo se convertiría en el centro de reuniones y celebraciones de la familia. Fue el mayor de siete hermanos, y a los 21 años –ya como profesional– se mudó a Iquitos, el corazón de la selva, donde se enamoró. Con su esposa el recorrido se extendería a medio mundo: Europa, Sudamérica, Estados Unidos y México.
“Mi madre era su compinche, viajaban juntos, se divertían mucho, vivían plenamente”, dice su hija.
En Iquitos, Jesús Gamarra se hizo docente universitario en la UNAP, y con el tiempo también enseñaría en la Universidad Científica del Perú, donde fue decano de la Facultad de Economía.
Contra lo que indican los cánones de su profesión, Gamarra era dispendioso de afectos. “Tenía muchos amigos, amigos de verdad, que yo veía cuando era chiquita y luego ya de grande, ahora, o en su cumpleaños del año pasado”, dice Kelly Gamarra, su hija. Pero quizá el momento cumbre ocurría en las esperadas fiestas de septiembre, cuando toda la estirpe Gamarra se reunía para celebrar el cumpleaños de la matriarca de la casa.
Entonces el casi siempre metódico catedrático de Economía se convertía en un consumado bailador de salsa. “El que tiene son, tiene son”, repetía, según recuerdan en casa. Hay videos de esos días que acreditan su talento.
Jesús Gamarra no tenía planeado jubilarse. Tampoco padecía enfermedades preexistentes y comía sano. Por eso su muerte cogió desprevenidos a todos. “Hasta ahora no me lo creo”, dice su hija Kelly, quien ha recibido muchas llamadas de condolencias. En el metalenguaje de los economistas se diría que su desaparición ha remecido una cadena productiva de sentimientos. Tal vez baste decir, con el mejor tono salsero, que el barrio se ha quedado con pena.
_____________

El médico que nunca dejó a su pueblo
Aníbal Muñoz Mendoza
Iquitos (Loreto), 1966
Médico oncólogo
En la cama del hospital donde estaba internado, el doctor Aníbal Muñoz escribió un mensaje que confirmó la idea que muchos tenían de él: la de alguien que convierte el infortunio en una fuerza vital. “No tengo muchos recuerdos de mi infancia, porque al principio solo había pobreza y ganas de estudiar con más ganas”, decía el texto, que se viralizó mientras Muñoz luchaba contra el virus. La paradoja es que su partida, convertido ya en un médico respetado y querido, ha marcado la memoria de mucha gente, como se ve en muchos muros de redes sociales.
“Desde pequeño soñaba con ser médico”, cuenta su hermana Roxana. Eran tiempos recios y ambos ayudaban a su madre a vender pollo en el mercado central de Iquitos. Llegado el momento, tuvo que ir a trabajar en campo para una empresa petrolera con el fin de ahorrar algo de dinero que le permitiera estudiar. Con el dinero que ganó, se compró una mototaxi. Con esa herramienta de trabajo se pagó la carrera en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) de Loreto.
“Lo volvería a repetir cien veces más: manejar ese motocar que me permitió vestirme de blanco”, dice su mensaje escrito en el hospital.
Muñoz hizo su residencia en el Hospital Guillermo Almenara, de Lima. Se especializó en el tratamiento del cáncer. Un colega suyo ha recordado en redes que, en lugar de buscar otros horizontes, prefirió regresar a su tierra, donde promovió la apertura de la primera sala de quimioterapia. Era la voz más activa para pedir que se implementara una estrategia contra el cáncer en esa región. Lo que recordarán sus pacientes -algunos tan pobres que trataban de pagarle con animales de corral- es que siempre fue accesible, incluso si lo buscaban de madrugada para atender una urgencia.
En Alto Amazonas, donde fue gerente de la Red de Salud y regidor provincial, lo recuerdan como un médico altruista. En su afán por construir una mejor región fue también director regional de Salud de Loreto y candidato al Congreso en las elecciones del 2019.
“Que Dios me perdone, pero creo que acá Él se ha equivocado. Mi hermano no debió morirse, tan bueno que era”, dice Roxana. Muñoz deja dos hijos, de 22 y 12 años, y antes de morir se enteró que sería padre por tercera vez: su esposa tiene dos meses de embarazo.
Era un soñador que dejó proyectos inconclusos: un consultorio médico a medio construir y la idea de levantar un hospital oncológico. Sabía que el sistema de salud es precario en la selva, por eso cuando ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital regional dijo que quizás iba hacia la muerte. El último viernes, el médico hubiera cumplido 54 años. El avión que lo trasladaría a Lima, para intentar salvarlo, llegó unas horas tarde.
_____________

La maestra de lenguaje y artesanías
Marcelina Maynas Collantes (Soi Same)
Ucayali, 1950
Artesana y comerciante
La inspiración de Marcelina Maynas nació en sus ojos. Desde que era pequeña, su madre aplicaba un secreto ancestral para cultivar la herencia de las mujeres artesanas de Ucayali: unas gotas de la planta medicinal ‘piri piri’ en sus retinas generaban el efecto mágico para plasmar la cosmovisión de los pueblos shipibo-konibo en prendas de vestir y accesorios. “No hacía diseños repetidos, los creaba al momento”, cuenta su hijo Ronald Suárez, sobre esa habilidad que la convirtió en una maestra para la comunidad, y en el personaje más importante de consulta para los académicos que estudiaban su cultura.
Hay múltiples formas para dirigirse a los maestros que dejan huella en las lecciones de clase. A Marcelina solían llamarla ‘madre’ como un atributo de familiaridad y reconocimiento de sabiduría. La tradición del pueblo shipibo-konibo asigna nombres, en algunos casos, para destacar las cualidades de una persona. Es así que ella recibió el nombre de Soi Same, que significa mujer fina y hermosa.
¿Y cómo se hace el diseño?, era la pregunta que solían hacerle investigadores, comerciantes y hasta diseñadores de moda, atraídos por la calidad de los textiles de Marcelina Maynas. Ella confeccionaba faldas, blusas, gorras y brazaletes a base de hilo y mostacillas. La preparación tenía mucha mística: los colores y los diseños procedían de la fuente natural de los árboles. Es toda una cadena de conocimiento que Soi Same transmitía a cualquier interesado en la artesanía indígena. Por eso científicos sociales del país y el extranjero viajaban hasta Ucayali solo para conocer esa experiencia de cerca.
Marcelina Maynas era una mujer autodidacta. Nunca asistió a la escuela por las nulas condiciones de acceso a la educación en su comunidad, pero eso jamás la detuvo. Aprendió a leer y escribir por iniciativa propia. Cuando empezó a formar parte de una congregación evangélica, ya era capaz de leer la biblia en su lengua natal. Decía que lo correcto era expresar el mensaje de manera clara, sin retórica, para que entienda lo mismo desde un niño hasta un anciano. “Ella me enseñó a escribir bien en shipibo para graduarme, y nos corregía cuando hablábamos o leíamos mal nuestra lengua”, dice su hijo Ronald Suárez.
Muchos lingüistas que preparaban maestrías y doctorados también la buscaban para despejar las dudas y recibir lecciones.
En distintas ocasiones, Marcelina fue la voz de aliento y fuerza de la comunidad cuando se reportaban daños ambientales de las petroleras o taladores ilegales. Criticaba el hecho de que los recursos naturales sean para esas empresas una fuente de lucro económico, mientras que para su pueblo son la clave de su subsistencia. Con ese mismo ímpetu hacía frente a la discriminación: no pocas veces sufrió insultos por su origen indígena en los mercados de la ciudad de Pucallpa. Eso empezó a afectarle cada vez menos cuando notaba el interés de otra gente por revalorizar su cultura. Decía que las enseñanzas y creaciones conectadas a la naturaleza no son motivo burla.
Esa misma confianza la transmitió a sus hijos. ”Tú tienes que estudiar y ser profesional. Eso es lo que te va a hacer diferente. No tengas miedo”, recuerda Ronald que ella decía cada vez que él se quejaba de haber sido discriminado en el colegio.
Un día, Marcelina Maynas propuso organizar una marcha contra la discriminación en rechazo a las declaraciones de un congresista que, tras el asesinato de una mujer indígena durante una sesión de ayahuasca, había ofendido las costumbres del pueblo shipibo-Konibo. La protesta impactó en la ciudad de Pucallpa, al punto que los pueblos asháninka, yine, wampís y achuar se sumaron a la jornada.
Soi Same era generosa y servicial con las personas que lo necesitaban. Hasta sus últimos días gestionó la entrega de canastas de víveres para algunas comunidades indígenas en Ucayali. Su hijo Ronald asumió la tarea de repartirlas. Fue en medio de esos ajetreos cuando ella empezó a sentir mucho malestar. Entonces, ella aprovechó en decirle que sentía orgullo al verlo convertido en dirigente de las poblaciones shipibo-konibo en Ucayali, y que la gente reconocía su trabajo. “Hay que ser justo, y no ser corrupto. Nunca se debe robar al pueblo, no quiero verte en la cárcel y sentir vergüenza por eso”, le dijo. Era la lección de vida que el hijo nunca podrá olvidar.
_____________

Dios y la Policía eran su divisa
Orlando Jaime Vásquez Zumarán
Lima, 1966
Suboficial de la Policía
Apenas cayó la pandemia, el suboficial PNP Orlando Vásquez empezó a llevar consigo un termo con agua de cebolla caliente preparado como receta casera por su esposa, y una Biblia enfundada en cuerina negra regalada por su madre. Eran sus dos amuletos mientras conducía uno de los patrulleros de la Comisaría de la tercera unidad vecinal de Mirones, en Lima. “Es mi trabajo y tengo que cumplir; me voy a cuidar, te lo prometo”, fue la respuesta que le dio a su esposa Luzmila Nuñes, cuando ella le propuso renunciar a su labor de patrullaje durante la Emergencia Sanitaria.
Orlando era un apasionado del estudio y de la amistad. Días previos a los últimos exámenes de ascenso en la Policía, vivía encerrado en un cuarto de su casa en el distrito de Mi Perú (Callao). Aquel esfuerzo ya se había reflejado en el pasado con los 98 puntos de un total de 100 que alcanzó tras rendir su evaluación. Además, en sus 27 años de servicio, siempre fue un colega excelente y respetuoso, según la infinidad de policías que han contactado a Luzmila para darle el pésame por la partida de su esposo, el pasado 20 de mayo. “Me llaman amigos de él que yo no conozco para decirme que fue una excelente persona; incluso he recibido la llamada de la señora encargada de preparar los alimentos en la Comisaría”, cuenta Luzmila.
El termo caliente era una de las tantas muestras de amor que Luzmila le dio a Orlando en sus 26 años de casados. Ambos se conocieron a inicios de la década de los 90’. En ese entonces, ella era practicante de enfermería en la Clínica San Juan de Dios, y utilizaba el transporte público para regresar a su casa. Como su paradero final era el último de la ruta, Luzmila siempre conversaba con el chofer del bus, quien solía decirle: “Señorita, estudie y sea algo en la vida”. En uno de los viajes el diálogo tuvo un tercer interlocutor: Orlando Vásquez, el hijo del conductor que estaba sentado en uno de los asientos. Aquel lejano día empezó una amistad que se transformó en salidas recurrentes y en un noviazgo que luego acabó en boda. El 30 de abril de este año, ambos renovaron sus dos décadas de matrimonio. Luzmila siempre recuerda la promesa de su marido: “Juntitos hasta viejitos”.
Un 4 de mayo de hace 14 años, Orlando y Luzmila tuvieron una hija que bautizaron con el nombre de Nayaret. “Lo vi tan contento ese día, ella era su adoración”, dice la esposa por celular, al mismo tiempo que aprovecha y pone el aparato en altavoz para que la menor recuerde las aventuras del padre. Por ejemplo, el año pasado Orlando se escapó por algunos minutos de su patrullaje de rutina para asistir a la actividad por el Día del Padre en el colegio de Nayaret. Tal era el amor que sentía por su hija. “Él siempre decía que se iba a retirar cuando cumpla 30 años de servicio, para comprarse un carro nuevo y llevar a su hija a la universidad”, cuenta Luzmila.
Sin embargo, Orlando tenía un sueño más inmediato: una gran fiesta por los 15 años de su hija en el local de la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada, ubicada a tres cuadras de su casa en Mi Perú. En ese mismo espacio, dos años antes, Orlando había renovado sus votos como cristiano, vestido con camisa blanca y corbata, y acompañado por su familia. Cuando estaba de franco, él acompañaba a su familia al culto de los días domingo, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, y a las lecturas bíblicas de los martes y los jueves de oración. “Se entregó plenamente a serle fiel a Dios”, dice Luzmila.
Orlando dedicaba varias horas de su tiempo libre a leer y estudiar la Biblia, a pesar de que a veces sus colegas lo molestaban en el trabajo. “Él me decía que no le importaba, y nunca contestaba de manera grosera”, asegura su esposa. Quería estudiar y ser presbítero de su Iglesia, pues estaba comprometido en elegir el camino de Dios, según sus propias palabras. La tremenda fe de su esposo, que se reflejó en las largas noches de lectura de su credo y en la dedicación de servicio en su trabajo, hoy reconfortan a Luzmila en tiempos de duelo: “Él ahorita está feliz al lado del Señor”.
_____________

El niño que pescaba en el río Ucayali
Ernesto Canayo Vásquez
Pucallpa (Ucayali), 1975
Trabajador de limpieza de la Municipalidad de Lima
Ernesto Canayo creció en el corazón de Pucallpa, rodeado de árboles y escuchando el trino de los pájaros y el rumor de la lluvia. Exactamente, a la altura del kilómetro 15 de la carretera Federico Basadre, entonces una extensa pista de tierra colorada. “Por la sede de la Misión Suiza en Perú, por ahí, adentro, está nuestro pueblo”, recuerda su hermana Rossi, sobre los imborrables años de su infancia. En el escalafón de autoridad del hogar, Ernesto era quien asumía la protección y cuidado del linaje de los Canayo, cuatro niñas y un niño, cuando mamá debía dejarlos solos para trabajar vendiendo artesanías en la ciudad.
“Tengo recuerdos hermosos de él: a veces no teníamos qué comer, y nos llevaba a pescar”, cuenta Rossi en estos días de luto. Uno de ellos siempre persiste en su memoria. Son las 9 de la mañana, ella lleva fósforos y una ollita en la mano para preparar la comida, mientras sus hermanos, con Ernesto a la cabeza, caminan rumbo a las aguas del río Ucayali. Ese entrañable recuerdo de liderazgo familiar, Canayo lo intentó replicar en Lima, cuando llegó con apenas 19 años. Eran los ‘90 y la capital, caótica y agresiva, apenas sobrevivía a sus peores años.
Con el tiempo, y el talante de todo buen hijo de la selva, Ernesto acabó velando por los suyos desde el asentamiento de Cantagallo, en el distrito del Rímac, en donde vive la emblemática comunidad Shipibo-Konibo desde hace dos décadas. Así fue, en las buenas y en las malas. Durante los últimos años se dedicó a las labores de reconstrucción de la comunidad, luego de que un sorpresivo incendio dejara sin hogar a más de 500 familias. “Era noble, siempre apoyaba y buscaba lo mejor para todos, no solo para él”, dice su hermana.
Ese rasgo de su personalidad fue más que visible apenas inició el Estado de Emergencia en marzo último. Ernesto le pidió a su pareja regresar a Pucallpa junto a su bebé de apenas dos años para ponerse a salvo de la enfermedad. Entonces, él laboraba para la Municipalidad de Lima en el rubro de limpieza pública, que continúo funcionando como muchas otras labores esenciales. “Váyanse ustedes”, le dijo Ernesto a la madre de su hijo, rememora Rossi. Luego ambos hermanos se hicieron compañía a través de largas conversaciones telefónicas diarias que apenas presagiaron el fatal desenlace.
Hoy, mientras evoca al pariente perdido, Rossi recuerda que los avatares de la vida diaria, los años en Lima y la distancia del hogar asentado en la margen de la carretera Federico Basadre, nunca hicieron que su hermano olvide sus raíces. Ernesto siempre reivindicó su idioma y sus costumbres. Incluso cuando su madre viajaba a la capital para visitarlo, ambos salían a pasear vestidos con los trajes típicos de la comunidad Shipibo-Konibo. “Nunca tenía vergüenza”, cuenta Rossi, quien también migró de joven para trabajar en Ica.
El afán de Ernesto por visibilizar su origen era una de las solapadas maneras que encontró la nostalgia para recordarle su tierra y a los suyos. En efecto, él pensaba volver a Pucallpa para cuidar y apoyar a su madre y a sus hermanas. Ellas lo sabían y también lo añoraban. “Era nuestro hermano mayor, pero para mí era ‘mi hermanito’. Sin importar su edad siempre será mi hermanito”. Entre los hijos del lejano hogar de la infancia, rodeado de la selva, los pájaros y la lluvia, el recuerdo de esos años es imperecedero. Ernesto siempre será recordado como el niño que los llevó a pescar al río.
_____________

Adiós a la cocinera de la cumbia
Bernarda Milagro Gallardo Juárez
Piura, 1961
Cocinera
Si no enfrentáramos esta pandemia, que ha obligado a cancelar las manifestaciones públicas, el sepelio de Bernarda Gallardo Juárez hubiera tenido la asistencia de un concierto de cumbia. Quizá tanto como el de su hermano ‘Makuko’ Gallardo, el recordado vocalista de la orquesta piurana Armonía 10, que hace años fue despedido entre colas inmensas y un mar de dolientes en Piura. El vínculo de Doña Bernarda con la orquesta no estaba en el parentesco, sino en los potajes que ella preparaba para los cantantes e instrumentistas antes y después de cada presentación. Y ya se sabe que la música y la comida son los pilares de nuestra educación sentimental.
Los domingos, el patio de la casa de Bernarda Gallardo se copaba de comensales que disfrutaban del frito, un plato que incluye arroz, plátanos, tamales y carne de chancho. Entre los asistentes uno podía cruzarse con el ‘Gato’ Bazán, el icónico animador de la orquesta; en su momento con Percy Chapoñay, ya fallecido, celebrada voz de éxitos como ‘Pobre soy’ o ‘Un cigarrillo y un café’; y con el resto de las voces de oro de Armonía 10. Todo peruano del norte sabe que la comida es el territorio popular de la democracia: no era raro que la sazón de la casa atrajera también a los integrantes de Agua Marina -otra mítica orquesta piurana de cumbia-, a autoridades y gente sencilla, a propios y extraños.
Como en buena parte del imaginario cumbiero, la historia de Bernarda Gallardo hablaba de una vida de rigores y emociones. De niña trabajó vendiendo yuca y condimentos en el mercado de Piura, junto a su hermano ‘Makuko’, quien en alguna época también trabajó en una cocina. Su madre les enseñó los secretos del frito, la patasca y el mondonguito, y Bernardina Gallardo los transmitió luego a su hija menor, con la idea de entrar a una etapa más tranquila de la vida.
A inicio de la pandemia, ella estaba sana, acudía puntual a los controles médicos propios de su edad, y llevaba unos meses en un programa nutricional para controlar su peso. Por eso su hijo Kristofer piensa ahora que el mayor riesgo quizá estuvo en su carácter solidario: como vivía al frente del mercado de la ciudad, muchas personas le confiaban sus paquetes de provisiones mientras terminaban de hacer sus compras. Ella los recibía sin poner excusas. “Quizás alguien que le encargó una de sus bolsas de víveres la contagió. Era tan buena, nunca decía que no”, lamenta el hijo.
La noticia de su muerte causó consternación en el barrio. “Muchísima gente del mercado me llamó a agradecerme y a darme las condolencias”, dice Kristofer. Con ella se pierde una oficial mayor de eso que el famoso chef Gastón Acurio denominó como el ejército de paz de los cocineros del Perú. La cocinera de la cumbia, también se podría decir.
_____________

El marino que extrañaba a su madre
Santiago Ricci Pizango Sandoval
Tambopata (Madre de Dios), 1970
Técnico de la Marina
Poco después de perder a su madre, Santiago sintió que tenía una tarea por cumplir: velar por el lugar de su descanso final y proteger su recuerdo del olvido. Como buen militar que invocaba disciplina y puntualidad como mandamientos para sus hijos, acometió la labor con la misma devoción y amor que recibió de la mujer que lo trajo al mundo en Madre de Dios. Por eso, luego de su entierro en el cementerio de Puerto Maldonado, una idea lo abordó con obsesión: construir un mausoleo que hiciera justicia al amor filial que sentía por la señora Telma Sandoval.
Irónicamente, la rutina de la vida militar hizo que la tarea del mausoleo se retrasara y se hiciera más complicada de lo que parecía a simple vista, aun cuando Santiago era conocido por sus compañeros de la Marina con el apelativo de ‘Bala’ por su envidiable estado físico. “Mi papá fue muy dedicado a su trabajo, eso era lo primordial”, dice su hijo Juan, quien siguió sus pasos y se convirtió en marino. Aquella otra pasión, la carrera naval, los viajes a zonas de frontera, en barco por la costa y en lanchas a la selva en áreas de conflicto, finalmente lo estaban apartando del plan que se había trazado.
Debieron pasar dos años, y varios vuelos entre Lima y Madre de Dios, para que completara su cometido. En una de las primeras visitas al sepulcro de su madre, Santiago halló que el lugar había sido invadido por la vegetación. En el cementerio de Madre de Dios los muertos conviven en eterna disputa con la selva que reclama su espacio original. Luego de limpiar el área construyó un techo a dos aguas para que el sol y la lluvia no dañaran la capa de cemento sobre la tumba y finalmente levantó unas paredes de ladrillo rústico para proteger el terreno de la persistente maleza. Solo le faltaba tarrajear y pintar.
En la capital, el marino egresado de la Promoción 1993-B de la Escuela de Infantería de Marina, volvió a su rutina diaria. El año pasado había sido muy bueno para su historial. El Ministerio de Defensa le entregó la condecoración ‘Orden Cruz Peruana al Mérito Naval’, por sus 25 años de servicio, y además participó en el Ejercicio Multinacional de Ayuda Humanitaria ‘Solidarex’, junto con marinos de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Panamá. Según su hijo, Santiago quería tanto a su institución que siguió trabajando aun sabiendo que padecía un mal cardíaco.
En esas estaba cuando el Gobierno decretó el Estado de Emergencia y la Marina se sumó al combate contra la enfermedad. “Mi papá estaba mal, pero aún así se arriesgó. A pesar de su situación ayudaba a la gente”, cuenta Juan, quien hoy está destacado en Loreto, uno de los mayores focos de la pandemia en Perú. Como militar, Santiago también sabía que su trabajo era de alto riesgo. Por ello, luego de la muerte de su madre, se encomendaba a ella cuando le pedía protección en sus redes sociales: “Recordándole a mamita que me cuide las 24 horas del día. De mi casa al trabajo”.
De aquellos mensajes, y de la vida naval de Santiago, nunca se advierte miedo a la muerte, solo añoranza y fe por el reencuentro final con doña Telma. Así también lo hizo saber en Facebook, cuando acabó el mausoleo de su madre: "Ya estaré contigo cuando el Señor lo quiera. Te extraño mucho".
_____________

El médico que quería cambiar el mundo
Neil Alarcón Quispe
Andahuaylas (Apurímac), 1986
Médico
Cuando se cuente la historia de esta pandemia, se recordará la carta desgarrada que una madre acaba de enviar al presidente de la República y a su ministro de Salud. "Sr. Presidente, no solo le escribo como madre, sino también como una extrabajadora del sector Salud que le ha dedicado más de 34 años al servicio, al igual que cuatro de mis hijos, quienes se encuentran trabajando en primera línea, 2 de ellos como médicos, uno como químico farmacéutico, y justamente mi último hijo, Neil, de 34 años, quien ha dado su vida por su vocación y sin ser escuchado por el Estado". La autora de la misiva, Mery Quispe Saldívar, no firma como la técnica en nutrición de toda la vida, sino con la autoridad del duelo que le toca: “Madre del Dr. Neil Alarcón Quispe”.
El doctor Neil Alarcón era el último de siete hermanos. Entre los mayores hay un médico y obstetra, Carlos; un médico con especialidad en radiología, Jool; y el que optó por la rama farmacéutica, Ylich. Por eso no sorprendió que el menor de todos, que casi se crió en hospitales, optara por el mismo camino desde Andahuaylas hasta Pucallpa.
Alarcón empezó su formación en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Ucayali, en la misma ciudad donde trabajaban sus hermanos médicos Allí también desarrolló una inquietud política que lo llevó a ser miembro del Consejo Universitario. Con el tiempo logró el traslado a la especialidad de Medicina, y terminó sus estudios en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, en Bolivia. El último paso quizá define su temperamento: según su familia, se fue siguiendo el amor. “Era muy apasionado”, recuerda Jool Alarcón, el radiólogo de la casa, quien llegó a trabajar junto con él y tiene la memoria viva de muchos detalles personales.
Por ejemplo, que a Neil le gustó mucho el clima y la calidez de la gente de Pucallpa y que había decidido quedarse a vivir allí. El más joven de los doctores Alarcón quería construir una casa grande y el año pasado había comprado un terreno de varias decenas de hectáreas, donde pensaba criar animales. Pero su proyecto más ambicioso era abrir una gran clínica en la ciudad para atender a los más pobres y vulnerables.
Más que un sueño, era un proyecto en marcha: ya había abierto un pequeño centro de salud y él mismo había colaborado con la remodelación y el diseño de las instalaciones. Allí concentraría sus esfuerzos apenas culminara su Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), en octubre del 2020. Mientras llegaba ese momento, todos los fines de semana viajaba a Lima para llevar una maestría en Salud Pública en la Universidad Alas Peruanas, donde estaba próximo a terminar su proyecto de tesis. Para entonces ya no era el muchacho que seguía a sus hermanos, sino el médico que modelaba su destino.
Cuando empezaron a conocerse las noticias de la pandemia, la madre de Neil Alarcón Quispe le pidió que dejara su trabajo en ese centro de salud que llevaba el sintomático nombre de ‘Fraternidad’. Él insistió: “Mamá, estoy al frente, no hay médicos y me necesitan”, recuerda la señora Quispe.
Alarcón cuidó de otros colegas y vecinos contagiados con Covid-19 hasta donde pudo. Les entregó medicinas que se conseguían en Pucallpa, y cuando fue necesario le pidió a uno de sus hermanos que le enviara desde Lima una encomienda con más medicamentos y equipo de protección. En esos trances contrajo la enfermedad. Ahora su familia está convencida de que él mismo no recibió la atención adecuada que le hubiera salvado la vida. La certeza es más dura aún en una familia de especialistas de la salud.
"Sr. Presidente, ¿quién me devolverá a mi hijo? ¿Deben seguir la misma suerte mis otros hijos", preguntó la madre del doctor Neil Alarcón Quispe en la carta al presidente de la República. Se han hecho películas sobre esas circunstancias en que varios hermanos enfrentan el peligro por cumplir su deber en la misma trinchera, pero la realidad tiene su propia dureza.
La señora Quispe recuerda que hace muchos años, cuando empezó a trabajar como técnica en el hospital subregional de Andahuaylas, le preguntaron: “Usted tiene siete niños, ¿a cuántos de sus hijos va a dedicar al Ministerio de Salud?”. Ella recuerda haber contestado que, si dependiera de su elección, a todos. En ese momento fue un rapto de entusiasmo. Ahora es un recuerdo triste.
_____________
El policía que honraba su palabra
Roberto Carlos Mozombite Olórtiga
Sullana (Piura), 1979
Suboficial de la Policía Nacional
Su padre Agustín Mozombite, un extécnico del Ejército, le inculcó dos lecciones que dejarían huella en su vida: cumplir con la palabra empeñada y ser agradecido con los que le dieran la mano. Desde su niñez en la calurosa Sullana, hasta sus últimos días en Lima, Roberto fue recordado por acatar esos preceptos. Los obedeció de chiquito, en el terreno arenoso que habitaba junto a sus seis hermanos, y mientras cuidaba los ladrillos que compraban sus papas para levantar su casa. Luego los practicó cuando ingresó a su segundo hogar: la Policía Nacional. “Fue el penúltimo, pero el más trabajador y empeñoso de nosotros”, dice su hermana Lucía.
Con las lecciones presentes del padre, Roberto estudió y se graduó de la carrera técnica de mecánica automotriz. Luego ingresó a la Escuela de la Policía y empezó una etapa de su vida que se prolongaría por más de 15 años. En ese lapso, el ‘Chino’ –como lo bautizaron con cariño sus colegas de armas– pasó por diferentes dependencias policiales en Lima, incluido un largo destaque de cinco años a la convulsionada zona ayacuchana del Vraem. Finalmente, llegó a la Comisaría de San Pedro en El Agustino, en donde sirvió en los últimos meses de su vida.
No contento con eso, Roberto postuló y cursó estudios superiores de Ingeniería Automotriz en la Universidad Tecnológica del Perú en Lima, al mismo tiempo que ejercía como policía. “Jamás faltó un día en cumplir sus labores. Podía tener mil compromisos, pero siempre su trabajo era primero”, dice Lucía al recordar a su hermano menor. Su padre le había enseñado a honrar su palabra y ese compromiso era con la Policía. En los últimos dos años, Roberto también dedicó parte de su tiempo a su gran amor: su madre Jesús Olórtiga, quien padecía de diferentes males de salud.
Por ella, el policía dejó sus estudios universitarios para costear el marcapasos que necesitaba y al mismo tiempo la acompañaba a su tratamiento de diálisis en el hospital. “Él regresaba a su casa a las 11 de la noche y luego se levantaba a las 4 de la mañana para ir a la comisaría”, recuerda su hermana. A pesar de todos los esfuerzos de Roberto, quien subió de peso por la preocupación y las malas noches, su madre falleció en junio del año pasado. Entonces, nadie presagiaba que los días de una letal pandemia nacida en China estaban por llegar.
Aquella muerte lo golpeó con fuerza. Sin esposa e hijos, doña Jesús era su gran motor para seguir adelante. Sin embargo, el tiempo cura heridas, incluso las más lacerantes. Para enero de este año, compartiendo el duelo con sus hermanos y amigos, Roberto ya estaba de regreso en la universidad, apenas le faltaba año y medio para acabar la carrera, y había retomado uno de sus pasatiempos: jugar fútbol y correr junto a sus amigos por la costanera. Tanto se había enamorado del deporte que llegó a instalar un pequeño gimnasio en su casa.
Los kilos ganados en los días de angustia por su madre habían desaparecido, pero los sueños por un futuro mejor estaban de vuelta. Su hermana recuerda que Roberto quería acabar sus estudios y quizá volver a su natal Sullana para invertir en algún negocio, mientras seguía en su querida Policía. Todo cambió en semanas. El 1 de mayo, al son de una trompeta fúnebre y con el quepi y la urna en manos, sus compañeros lo despidieron con una frase que resuena demasiado en estos días: “Honor y gloria, Roberto Carlos Mozombite”. El ‘Chino’ había partido.
Meses antes un colega lo llegó a fotografiar en su escritorio. Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y chaleco de oficina. Relajado y sonriente, parecía un detective de película.
_____________
Un bombero sin fronteras
Robert Enrique Falcón Vásquez
Iquitos (Loreto), 1965
Jefe municipal de Defensa Civil
Si el temple de cada persona se revela en las tragedias, la pandemia del Covid-19 agudiza rasgos de humanidad. El capitán de bomberos Robert Falcón mantuvo el sentido de su uniforme hasta sus últimas horas. “Ya internado, me decía que apoye a las otras personas y viejitos con el oxígeno, porque todo era un caos en ese hospital”, cuenta su esposa, Cathy Grandez. El principal establecimiento de salud de Iquitos ya era el epicentro de otra tragedia, una mundial, pero esta vez Falcón estaba entre los afectados.
La señora Grandez dice que el espíritu solidario de su esposo era legado de su padre, quien en su tiempo agotaba su sueldo para apoyar a jóvenes con talento futbolístico, pero agobiados por la pobreza. El turno de Falcón, miembro de la primera generación del cuerpo en Iquitos, se produjo en el 2008, cuando un grupo de niños de la comunidad Los Delfines falleció víctima de leptospirosis, una enfermedad infecciosa y mortal que golpea la región. Al conocer el caso, Roberto Falcón, al mando de los Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), empezó una cruzada -junto a bomberos españoles- para la instalación de plantas de agua potable en las comunidades que eran asoladas por la enfermedad.
Al momento en que empezó la pandemia, el capitán Falcón llevaba más de tres años luchando por el traslado de un vehículo con escalera telescópica donado por los bomberos españoles del BUSF. Buscaba que el Gobierno Regional de Loreto o la comuna de San Juan Bautista asumieran los gastos logísticos. No lo consiguió, y eso debió ser un impacto en un hombre que se dedica a salvar vidas: una vez lloró de impotencia al conocer que tres niños y su madre murieron asfixiados tras el incendio de una vivienda del barrio de Belén. Él creía que los equipos pudieron salvar esas vidas.
Falcón era ingeniero y tenía muchas ideas en mente para ayudar a su ciudad. Solía aparecer en los medios locales de Iquitos para brindar información sobre prevención de incendios en Navidad o para advertir sobre las medidas de mitigación ante la creciente de los ríos, un entorno natural y cotidiano para muchas familias de esta región amazónica.
El bombero lo conocía porque, además, dedicaba sus ratos libres a la pesca deportiva. Viajaba por los extensos ríos de Nanay junto a 'Los locos de la pesca', un grupo de aficionados de distintas profesiones: funcionarios, mototaxistas, albañiles. Fiel a sus inquietudes, aprovechaba ese espacio para realizar con sus compañeros pescadores actividades navideñas en las zonas menos favorecidas.
“Hubo gente increíble que lo ayudó, y gente de la que esperó mucho, pero que ni ha aparecido”, lamenta su ahora viuda.
El hombre que se dedicaba a socorrer a los demás falleció al lado de un ventilador mecánico portátil que sus hermanos de rojo le consiguieron pero que, según ha declarado su viuda, nadie en el hospital llegó a colocarle.
Entre las últimas acciones del jefe Falcón al frente del equipo de Defensa Civil en la municipalidad distrital de San Juan Bautista se recuerda un reparto de víveres para abastecer a los centros poblados de las zonas en cuarentena. De esas cruzadas cotidianas estaba hecha su vida de un bombero.
_____________
El amor llegó por la radio
Manuel Sánchez Cobos
Lagunas (Loreto), 1960
Periodista
El verdadero órgano de la memoria tiene que ser el corazón: podemos dibujar la biografía de una persona a partir de las emociones y pequeñeces compartidas. La esposa de Manuel Sánchez recuerda, por ejemplo, un detalle: lo primero que él le dijo al conocerse fue que era fiel oyente del programa musical que ella conducía en una radio de Iquitos. Loti Rimachi, sorprendida, solo atinó a decir que mucha gente lo escuchaba. Ese intercambio mínimo, una broma de momento, fue el inicio de una amistad que duró un año. Luego se hicieron novios y un año y medio después se casaron por la iglesia. “Ha sido el amor de mi vida, y le doy gracias a Dios por eso”, dice ella.
La señora Rimachi recuerda otros rasgos que pintan al Manuel Sánchez de sus ojos: el primer corresponsal de la cadena estatal en la región amazónica; el defensor de la naturaleza, que escribía artículos sobre ecología, tala ilegal, tráfico de animales, y delitos ambientales; el hombre que, incluso con treinta años de carrera a cuestas, procuraba mantenerse actualizado mediante capacitaciones online y cursos a distancia.
Y recuerda también que estaban unidos por la fe. Manuel Sánchez era miembro, como ella, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ambos recorrieron pueblos de la selva llevando ayuda y predicando la palabra de Dios.
Se puede entender a un hombre por sus gestos cotidianos más que por su imagen pública. El retrato hablado de Sánchez dice que en sus ratos libres hacía pesca artesanal con sus colegas del canal. “A veces me enseñaba los videos de lo que pescaba y yo le decía: ¿por qué no me trajiste ese sábalo? Él me respondía: porque era muy pequeño, no cumplía la talla mínima”, dice la señora Rimachi. Nadie da medallas por lo actos de conciencia, pero estos generan memoria.
“Era un hombre que se dejaba querer”, insiste la esposa.
Cuando estalló la pandemia, la empresa periodística donde Sánchez trabajaba mandó a sus casas a los trabajadores mayores de 60 años. A él le faltaba un año para entrar en ese grupo protegido. En lugar de quejarse, Sánchez se mantuvo al frente de la filial. Que en ese trance se haya contagiado se convierte en otro acto de servicio a la Nación.
Su esposa y sus dos hijos acompañaron a Manuel Sánchez hasta sus últimos momentos en el hospital de EsSalud. Lo vieron en la cama improvisada que le tocó dentro de una carpa, porque adentro todo estaba atiborrado, y pusieron a su lado un balón de oxígeno que costó 4 mil soles. Pero si le preguntan, la señora Rimachi, Loti, recuerda sobre todo que Manuel la agarró de la mano y le dijo que había visto cosas bonitas que ella no alcanzaba a ver. Fue un momento definitorio para esa historia de amor que empezó con aquella lejana broma sobre el programa de radio. La vida es eterna en cinco minutos, dice una canción que habla de alguien que también se llama Manuel. Ella cuenta que miró a su esposo con amor y se resignó. “Estoy segura que nos volveremos a encontrar en el cielo”, le dijo, y se echó a llorar.
_____________

El médico que deja un pueblo triste
Rafael Walter García Dávila
Iquitos (Loreto), 1954
Médico neumólogo
La pandemia nos ha empujado a una retórica de guerra para hablar de una lucha contra un enemigo desconocido y terrible. Lisbeth Castro, la esposa del médico neumólogo Rafael García Dávila, usa esas palabras con la misma precisión. “¿Qué hacen las mujeres en la guerra, cuando caen sus maridos? Agarran el fusil y se ponen a luchar. Así que en ese momento me dije: ‘Anda, coge ese carro y ve a despedir a tu compañero’”. La señora Castro dice que se encomendó a Dios y salió rumbo al cementerio. Hacía frío. No había flores ni dónde comprarlas. Cuando llegó al camposanto Jardínes del Edén, arrancó unas flores y le hizo un ramo para despedirlo. Unos hombres la condujeron a la tumba donde iban a enterrar a su esposo, fallecido el último 3 de mayo víctima del coronavirus.
-¿No vamos a rezar?- les preguntó ella.
-No- le dijeron-. Este es el nuevo protocolo, mil disculpas.
Lisbeth Castro pidió que la dejaran rezar un momento. Colocó las flores en su tumba y regresó sabiendo -recuerda ahora- que pudo acompañarlo en el último momento, cosa que no pueden hacer muchas otras personas golpeadas por el mismo dolor. “En el camino pensaba que se empieza de a dos y se termina en tribu. En circunstancias normales, cuando estás mayor y falleces, la tribu va a despedirte: los hijos, los nietos, los sobrinos. Pero ahora no es así”. Castro dice que les tocó empezar de a dos y terminar de a dos, con la seguridad de que, en ese momento, en la última despedida, la tribu los acompañaba de lejos.
El día que el doctor García falleció, su esposa entendió la magnitud del amor del prójimo que el neumólogo había generado a su alrededor. Sus hijos le contaron –porque ella aún no ha tenido el valor de revisar las redes sociales– que a Rafael García Dávila lo han querido a montones: los niños a los que atendía en el hospital regional de Loreto o en su consultorio privado, las viejitas que le agradecían en la calle, o las personas que tocaban su puerta incluso de madrugada. El médico pegaba en la vitrina de su consultorio los dibujos que le regalaban los niños que atendió.
Cuando estalló la pandemia, García Dávila le dijo a su esposa: “Voy a atender por teléfono, a cualquier hora”.
Esa no era necesariamente una buena noticia: a sus 65 años, el doctor García era una persona vulnerable y el riesgo aumentaba en medio del colapsado sistema de salud de Loreto. En ocasiones, se quejaba de que ni siquiera había agua potable, recuerda su esposa. Ella, a pesar de su insistencia, no logró hacerlo cambiar de opinión.
En tiempo de paz -esto es, cuando no hay necesidad de que alguien tome un fusil para reemplazar a nadie- la vida del doctor García y su esposa habría sido un relato de compañía. Lisbeth Castro imagina que, si hubieran tenido un poco más de tiempo, estarían paseando, visitando a sus hijos, o en la reunión de cada año con sus compañeros de promoción de Medicina de la Universidad de San Marcos, en Lima, que casi siempre coincidía con su cumpleaños. En momentos como esos cantaban, bailaban, festejaban, tenían charlas interminables sin importar que terminaran hablando una vez más de lo mismo.
En ese tiempo sin retóricas de guerra, que ahora parece tan lejano, en vez de agarrar el fusil del esposo caído, Lisbeth Castro lo hubiera animado en su afán de aprender cosas. Las últimas inquietudes del doctor García fueron la informática y la carpintería.
_____________

Un policía enamorado de la cocina
Luis Gustavo Herrera Ziegner
Lima, 1958
Suboficial de la Policía Nacional
Era policía de profesión, pero cocinero de vocación. Luis Herrera Ziegner nació en La Victoria, pero sus padres arequipeños le heredaron la sazón characata y el carácter bravío del Misti. Por esa herencia volcánica, aprendió tres platos clásicos que lo convirtieron en leyenda en casi todas las unidades policiales que recorrió durante más de tres décadas de servicio: rocoto relleno, malaya frita y adobo. Aquella condición de sibarita consolidó el sobrenombre que usualmente se le aplica a una persona que hallamos entrañable por su afición por la comida: “el Gordo”.
El apelativo, en realidad, le quedaba corto. Luis Herrera era un embajador de la gastronomía arequipeña en la Policía y sus compañeros gozaron por años sus platos de bandera. “Le encantaba cocinar en sus días libres. Muchos de sus colegas lo recuerdan porque llevaba su comida a las festividades”, dice su esposa Elena Criado. Hoy lo cuenta como anécdota, pero aquel rasgo definitivo de su personalidad se develó cuando ella acudió al puesto policial para recoger los objetos personales más preciados de su cónyuge.
“Encontré sus cubiertos guardaditos en su oficina. Era de buen diente, por eso sus utensilios para él eran… ¡uf!”, cuenta la señora Criado. El recuerdo de la partida de Luis Herrera aún está fresco en la memoria de los suyos. Casi tanto como la ilusión que él tenía por llevar a su hija a Disneylandia para celebrar sus 18 años. “Decía que ya había trabajado bastante en la Policía y que le tocaba salir de baja. Con su platita tenía la ilusión de poder darle ese gusto a su hija, ese era su sueño”, rememora.
En efecto, Luis Herrera entregó casi toda su vida a la Policía. De su época juvenil se conserva una foto de 1985, donde aparece delgado y con alrededor de 27 años. El tiempo parece haberse detenido en la imagen. Está sonriendo a la cámara mientras posa junto a sus colegas de equipo. Ellos visten pantalones cortos negros y camisetas deportivas de rayas negras y rojas. En esos días, mientras la subversión asediaba ferozmente en la capital, él estaba destacado en la Región Policial del Callao. Tres décadas después, Herrera se preparaba para el retiro mientras recorría diferentes grupos de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro).
En el hogar como en su unidad, su ascendencia era entrañable, según su esposa: “Siempre enseñó a sus dos hijos la importancia de los estudios y la honestidad. Ellos son maravillosos porque se guiaron de él”. En la Dirandro, sus colegas cuentan su historia con cariño. “‘El Gordo’ siempre nos apoyaba, tenemos gratitud hacia él”, son las palabras de aliento que su viuda recibió por teléfono luego de su deceso. El respeto de sus compañeros destaca más porque Luis Herrera, como buen hijo de arequipeños, no tenía pelos en la lengua.
“Las cosas te las decía en la cara, pero si un colega se equivocaba también lo apoyaba”, dice su esposa. La mujer que lo acompañó por décadas lo recuerda directo y franco, pero también dispuesto a ayudar. El policía que adoraba las malayas y los adobos era solidario y compartía con los suyos tanto dentro como fuera de la cocina.
_____________

Adiós al hombre que amaba el fútbol
Manuel Loro Ayala
Sechura (Piura), 1946
Comentarista deportivo
Lo que más se recuerda de una persona son sus maneras y sus pasiones, acaso porque ambas son rasgos casi imposibles de cambiar. A Manuel Loro Ayala le decían el ‘Loco Loro’ porque hablaba mucho, hacía amigos con facilidad y le gustaba dirigir las conversaciones. “Era bromista, generoso con mis abuelos, de gran corazón”, dice su hijo Edwin, el tercero de cinco hermanos. Tenía el buen humor del norte, como hijo de Bernal, un pueblo del Bajo Piura.
Manuel Loro tenía 74 años. El otro rasgo que marca la memoria de sus allegados es su pasión por el fútbol. Quienes lo conocieron dicen que fue un defensa central ineludible para los delanteros, que no dudaba en ir al choque con el rival, pero que también tenía técnica para salir jugando con frialdad y orden desde su posición. Defendió los colores de varios equipos del Bajo Piura, y hasta compitió en la Copa Perú, el torneo de ascenso para el fútbol profesional. El pelotero surgido de un amable pueblo de agricultores debió recordarlo como si hubiera jugado un mundial.
Cuando en 2015 el Club Deportivo La Bocana de Sechura ascendió al fútbol profesional, el ‘Loco Loro’ fue de los primeros en celebrar el triunfo y en comentarlo en varios programas deportivos locales. Para entonces ya era un hombre de 69 años, que guardaba cajones de recuerdos en la memoria y la cojera que le dejó la lesión que lo apartó del deporte. “A mí me gustaba escucharlo, tenía tantas anécdotas de su época de muchacho”, agrega su hijo Edwin.
Loro Ayala fue agricultor, chofer, teniente gobernador y hasta juez de paz. Sus vecinos lo recuerdan por haber impulsado el proyecto de agua y alcantarillado como integrante del frente de defensa del pueblo. Pero nunca de desligó del fútbol. Con los años se hizo delegado de varios equipos. Eso quiere decir que varias generaciones van a recordarlo.
“La vida se pasa rápido”, lamenta su hijo, quien nunca pudo llevarlo en una de sus tres embarcaciones pesqueras, para que los viera trabajar a él y a sus dos hermanos varones en el mar. Edwin dice que les queda el alivio de saber que -en este partido con triunfos y derrotas que es la vida- Manuel Loro demostró que el respeto y las buenas acciones siempre serán el camino. “Nos decía que nunca dejáramos de estar unidos, que sigamos trabajando como hermanos”, recuerda. Juntos, quizá, como un equipo de fútbol.
_____________

Una mujer sin metas imposibles
Melissa Jeens Hashanga Marichin
Iquitos (Loreto), 1987
Enfermera
Le gustaba decirle “íntima” a sus amigas, mientras su hermana la llamaba “mi gorda”. Evangélica y creyente en Dios, divertida y alegre al mismo tiempo. Vivía a todo ritmo. Esa era Melissa Hashanga, natural de Iquitos (Loreto), heredera de una familia dedicada al rubro de la salud: tres de sus cuatro hermanas trabajan como enfermeras o en laboratorios clínicos. Nada le había llegado fácil en la vida. Luego de finalizar sus estudios en el colegio Teniente Manuel Clavero de dicha ciudad, se dedicó al oficio de la manicure y la pedicure. Pocos años después se convertiría en madre soltera.
En su entorno más cercano fue conocida como una mujer de espíritu infatigable y metas claras. Entonces, laboraba alrededor de un centro comercial de Iquitos, donde se concentran los pequeños negocios de pedicure. Allí, un grupo de loretanas, sentadas en sillas en la vía pública, trabajan embelleciendo las manos y pies de los clientes en tránsito. Aquella labor era temporal para Melissa Hashanga, solo una escala para conseguir uno de sus objetivos de la vida: abrir un salón de belleza para ayudar al resto de sus amigas en la cuadra.
Gracias a los ingresos que percibía por estos servicios pudo ingresar a la Universidad Científica del Perú para estudiar enfermería y seguir la senda de sus hermanas. El año pasado acabó sus estudios y casi cerró esa etapa de su vida. “Con la manicure ganó la plata que necesitaba para terminar su carrera. Tenía muchas amistades que la llamaban, era bien conocida porque promocionaba su talento de pintar uñas en Facebook”, recuerda su hermana Giovanna.
Aquella mujer trabajadora se inspiraba en su madre, quien crío sola a sus cinco hijas y que hoy deberá hacer lo mismo por su nieta. “Mi mamá era su sostén y su refugio. Cuidaba a su hija mientras ella estudiaba y trabajaba a la vez”, cuenta Giovanna. Los últimos días de su vida, Melissa Hashanga los pasó laborando en una de las postas de Iquitos y en el Hospital Regional de Loreto, mientras se preparaba para conseguir el título de bachiller que le abriría las puertas de un contrato estable como enfermera.
Con el dinero de su esfuerzo, Melissa soñaba con tener, además de su salón de belleza para ayudar a sus amigas, una casa propia e incluso una clínica. También quería inscribir a su hija en un buen colegio. Ninguna meta parecía imposible para ella. Al evocar su memoria, su hermana resume los rasgos más característicos de Melissa: solidaria, sentimental y fuerte, pero al mismo tiempo bromista. “Era una persona que vivía muy rápido”, dice Giovanna.
En efecto, aquella mujer vital y querendona, recordada por cantar y bailar música de la selva, partió precozmente. El próximo 4 de junio, hubiera cumplido 33 años.
_____________

La despedida de un hombre de familia
Iván Jacinto Mendoza Ángeles
Lima, 1977
Secretario del Poder Judicial
Iván Mendoza era una persona reservada en su vida profesional, pero muy cariñosa cuando se trataba de su esposa Sara Aristondo y su madre. Su trabajo como secretario del Juzgado de Familia de Puente Piedra, que día a día lo sometía a la lectura de voluminosos expedientes y disputas legales entre parejas, había forjado su perfil discreto. Cuando el sol caía y volvía a casa, su temple aflojaba y se convertía en un padre gentil y amoroso. “Se revolcaba en el suelo con sus dos hijos y disfrutaba jugando con ellos”, cuenta su esposa. Era, a todas luces, un hombre que amaba la vida familiar.
De niño creció mirando a su padre, quien había sido policía. Por eso intentó continuar sus pasos, antes de inclinarse por la Facultad de Derecho. Postuló para ingresar a la academia de la Policía Nacional, pero “le faltaron algunos puntitos para entrar”, dice su esposa al rememorar que Iván también tenía un carácter abnegado cuando le tocaba sufrir algún padecimiento. “Tenía que estar mal para ir al doctor, él decía: ‘Yo soy fuerte, a mí no me va a pasar nada’”. Sin embargo, detrás de aquella personalidad reservada se escondía un hombre de buena entraña.
El abogado nacido en Lima y graduado en la Universidad Federico Villarreal tenía la misma devoción por su anciana madre, con quien guardaba una estrecha relación y a quien visitaba constantemente. El pasado 24 abril, en la última conversación que la pareja mantuvo por vía celular, la preocupación familiar de Iván era palpable. Sara estaba en casa mientras su esposo permanecía hospitalizado en una clínica de Lima Norte. La comunicación se realizó por celular y, a la luz del desenlace fatal del 1 de mayo, parecía una especie de despedida.
"Te pido que veas a mis hijos y a mi madre, yo nunca te voy a dejar desamparada, siempre voy a estar a tu lado", dijo Iván en la conversación. En pocas palabras, el abogado le encomendaba, a la mujer con la que había formado un hogar, lo más preciado de su vida.
Iván y Sara tenían muchos planes en mente. Habían programado casarse en septiembre de este año, para oficializar su amor de años; querían un tercer bebé en el 2021 y que sus hijos fueran profesionales: el niño abogado y la niña odontóloga. Los planes de ambos quedaron inmutables en el tiempo, casi tanto como las imágenes plasmadas en innumerables fotos que permiten evocar la felicidad de la pareja y sus niños.
En estos días de luto, la resignación a veces ayuda a sobrellevar momentos de dolor que no tienen explicación inmediata. La esposa de Iván Mendoza así lo entiende cuando se repite a sí misma: “Dios sabe porqué hace las cosas”.
_____________

El estratega que perdimos
Sindefredo Moncada Chuquipiondo
Iquitos (Loreto), 1945
Comentarista deportivo
El mayor activo de una persona es la convicción de que puede lograr algo extraordinario. El periodista deportivo Sindefredo Moncada decía tener el secreto capaz de llevar al Perú a un campeonato mundial de fútbol. Quería ser entrenador de la selección nacional y siempre hablaba de lo que llamaba la fórmula 2000, una estrategia para que Perú clasificara mucho antes del milagro que en el 2018 rompió treinta y seis años de mala racha.
El ‘Chato Moncada’, como le decían de cariño, planteaba que cada jugador trabajara en la dinámica defensa-ataque, en el puesto donde se desempeñara. Quién sabe si, de haber llegado el caso, los detalles de su idea funcionaran, pero cuando hablaba de cosas como esa, fuera de fútbol o de vóley, Moncada se emocionaba, vivía el tema, y se pasaba largas horas charlando con sus amigos con ese ímpetu de hombre de fe que lee la biblia en casa.
La vida de Sindefredo Moncada Chuquipiondo estaba marcada por el deporte. No solo sabía de fútbol, sino también de tenis, atletismo y otras disciplinas. Su hijo Luis guarda fotos de cuando era joven y en las que aparece levantando trofeos con distintos clubes, vestido de corto, en el campo de juego de turno. A los 75 años, mantuvo la pulsión deportiva como expresidente del círculo de periodistas deportivos del Perú - Filial Iquitos.
La noticia de su muerte el último 24 de abril sacudió el medio deportivo de Loreto. Clubes, como en el CNI de Iquitos (que jugó en la liga profesional) lamentaron su repentina partida, al igual que la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que destacó su trayectoria.
Moncada pertenecía a una generación que vio en directo a los mayores tótems del fútbol peruano. Por eso solía hablar de César Cueto, el ‘Nene’ Cubillas, José Velásquez, el ‘Ciego’ Oblitas, entre otros. Se refería a ese tiempo como una edad dorada. El 2018 le permitió ver romperse la maldición de que los peruanos de su tiempo no gozarían al Perú en otro mundial. En sus últimos años, recuerda su hijo, Sindefredo Moncada decía que ojalá Dios le regalara más vida para montar una bodeguita en casa, vivir de esos ingresos y seguir hablando de fútbol. Tenía otra pequeña epopeya para contar.
_____________

Los buenos siempre (se) van primero
José Migdonio Hidalgo Pinedo
Iquitos (Loreto), 1964
Brigadier de Bomberos
Los bomberos conocen la urgencia del fuego. No era raro que el brigadier José Migdonio Hidalgo dejara almuerzos y cenas truncos por salir a la carrera para atender emergencias, incluso en Navidad y Año Nuevo: el tiempo que toma una cucharada de comida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. “Yo le decía: pero papá, no tienes porqué ir. O por lo menos termina de comer. Pero él, apenas escuchaba las sirenas, se paraba y se iba”, recuerda su hija Joana Hidalgo, de 22 años. El brigadier decía que el líder tiene que dar el ejemplo en la primera línea. Esto es: ser el primero que enfrenta el peligro.
No le gustaba que le dijeran jefe o teniente, prefería el trato horizontal. Por eso, además de llamarlo por sus grados o cargos, le decían viejo, abuelo, papá. “Sobre todo, papá”, recuerda la hija. Y no solo ella o su hermano, sino también los sobrinos del brigadier, los amigos más cercanos, los bomberos que trabajaban con él, los jóvenes que recién se incorporaban a la compañía B-41 de Iquitos o quienes trabajaron bajo su mando en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Loreto cuando tuvo que atender a los damnificados del sismo de 8 grados que afectó el distrito de Lagunas.
El cariñoso apodo hacía referencia a ese carácter protector, de alguien que busca perpetuar un legado.
Quizá por eso, los momentos más emotivos que se recuerdan del brigadier Hidalgo -solo superados por el impacto que le causó la muerte de su madre- no fueron las tantas acciones contra incendios o desastres, sino las graduaciones de sus hijos. El día que él mismo le entregó a su hijo el certificado que lo acreditaba como bombero, se quebró entre lágrimas. Y el día que fue a Lima para la graduación de Joana como administradora de negocios, apenas la vio con su toga y birrete, la abrazó y le dijo: “Misión cumplida. Ahora sí, la vida me puede llevar”.
No dijo que la muerte se lo podía llevar, sino la vida. Porque -en palabras de la hija- el brigadier Hidalgo era un fiel creyente de la vida que defendía cuando se enfrentaba a un incendio.
A Joana le gusta pensar que si su padre siguiera vivo, que si el Covid-19 no se lo hubiera arrebatado hace unos días, él hubiera llegado a ser brigadier mayor, comandante de la jefatura departamental de los bomberos, y hasta un cargo público de más alto nivel, porque si algo tenía era el fervor de servir. Así lo hizo hasta el final, en medio de la pandemia, siempre en la primera línea. Y ocurre que los buenos casi siempre se van primero.
_____________

El chimbotano que cantaba a Perales
Ricardo Marcelino Gutiérrez Aparicio
Chimbote (Áncash), 1959
Periodista
Su rostro sonriente cantando un Velero llamado Libertad aún permanece en el recuerdo de su esposa Carmen Astocondor. Como fiel hijo de una época, Ricardo Gutiérrez fue marcado con fuego por las románticas letras de José Luis Perales. Nacido en el Santa (Áncash), en pleno boom pesquero de los años 60 y 70, hizo sus estudios escolares en el colegio San Pedro de Chimbote y llegó a Lima a estudiar periodismo en la entonces Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, y Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Con el transcurso de los años, atraído de manera definitiva por el periodismo y dejando de lado las leyes, llegó a trabajar como asesor de comunicación en el Estado. En aquellos días aún convulsionados por el terrorismo, Gutiérrez Aparicio paseó su optimismo inquebrantable por el extinto Ministerio de la Presidencia, encargado en diferentes programas sociales, hasta llegar al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) del Ministerio de Agricultura. El contacto con el mundo andino lo marcó casi tanto como Perales.
“En Agro Rural tuvo la oportunidad de trabajar con radios comunitarias”, cuenta su esposa. Como buen periodista siempre rescataba el poder de la palabra ya sea laborando en el Estado, o colaborando con medios en los Andes en temas de difusión o empleando su conocimiento en la actividad privada. Fue jefe de imagen en empresas como la desaparecida aerolínea Americana de Aviación y recientemente de la Asociación de Hoteles del Perú.
En estos días de luto, en casa lo recuerdan apasionado por los dos estandartes que defendía: el periodismo y el fútbol a través del Club Universitario de Deportes, pero sobre todo como un hombre positivo, guerrero y de espíritu libre. “Era muy difícil verlo con el ceño fruncido”, recuerda su esposa. Como buen chimbotano, hombre de puerto, su destreza con el limón, el cuchillo y el pescado lo convirtieron en un imbatible cocinero de ceviche.
En los últimos años no anhelaba la jubilación: “Nunca pensaba ‘ya cumplí mi temporada y me pondré a descansar’”, dice su esposa. Creía que tenía toda la vida por delante. Marido, padre de cinco hijos y recordado en compañía de su perro Chelón, Gutiérrez Aparicio partió días antes de superar la barrera de los 60 años. Su cumpleaños era el 6 de abril. “Se fue sin despedirse”, se lamenta su esposa.
Un adepto de Perales hubiera querido pensar que la canción del español le hizo justicia: “Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo… pintó estelas en el mar”.
_____________

La trompeta ya no suena sin ti
Marco Antonio Ortiz Vásquez
Trujillo (La Libertad), 1968
Suboficial de la Policía Nacional
La vocación es esa parte de tu espíritu que sale a flote sin importar dónde te lleve la vida. El suboficial Marco Antonio Ortiz era un músico que se hizo policía. La suya es una de esas historias donde hay antecedentes claros: de niño jugaba a sacar ritmos con ollas, sartenes, cucharas y palos. Años después empezó a formarse de verdad en la banda de su colegio, el San Juan de Trujillo. Más tarde ingresó al Ejército y allí también se hizo integrante de la banda militar. Con el tiempo, logró compartir su trabajo de custodio del orden con el de miembro de varias orquestas de esa ciudad.
El paso a la carrera policial empezó con un asunto musical: un oficial había mandado buscar a los mejores músicos de Trujillo para formar la banda de la Policía. Marco Antonio Ortiz fue uno de los reclutados. Antes de eso, se ganaba la vida con un conocido grupo de mariachis que grabó canciones con orquestas sinfónicas. Los videos están en Youtube.
Su esposa, Narda, recuerda que el día que nació su primer hijo Ortiz no estuvo presente, porque estaba tocando con su banda. Durante años usó sus días de franco para ganarse un dinero extra como músico. “Hace dos años me dijo: “estoy cansado, voy a parar un tiempo”, recuerda la esposa. Estuvieron de acuerdo en que había cosas más importantes que el dinero. “Éramos pobres, pero felices”, recuerda ella.
La vida hogareña también fue espacio para la música. El suboficial Ortiz disfrutaba la sazón de su esposa en el ají de gallina y las menestras, y, como recompensa por una buena comida, él le cantaba canciones de Camilo Sesto, Vicente Fernández y Juan Gabriel. La pasión musical era tan fuerte, incluso en la estrechez, que una vez se las arreglaron para juntar dinero y no perderse el concierto que el ídolo de Juárez llegó a ofrecer en la ciudad.
“Yo me imaginaba con él haciéndonos viejitos. Siempre me decía que al final nos quedaríamos solos, porque los hijos se van”, cuenta Narda. El sábado 9 de mayo cumplieron 28 años de casados, apenas un año más que los que tenía como policía.
El último destino de trabajo del suboficial Marco Antonio Ortiz fue la comisaría de Ayacucho, en el centro histórico de Trujillo. Al conocerse su partida, una foto suya en redes sociales recibió varios comentarios de pésame. En la imagen, Ortiz aparece uniformado. En vez de arma, lleva una trompeta.
_____________

Cuando un comando muere, nunca muere
Fredy Jonny Rueda Chumpitaz
Lima, 1964
Técnico (r) de la Marina de Guerra
A las tres de la tarde con veintitrés minutos del 22 de abril de 1997, el marino especialista en explosivos Fredy Jonny Rueda Chumpitaz hizo detonar una carga que iba a marcar la historia del Perú. Era el inicio de la Operación Chavín de Huántar, un rescate insólito con militares que surgían de túneles subterráneos, tiroteos en los salones de una imponente residencia y más de setenta rehenes aterrados en las habitaciones del segundo piso. La cobertura en vivo de las cadenas internacionales de noticias tuvo una audiencia mundial, y a la vez una audiencia cautiva en las casas de los comandos enviados a esa misión. “En ese momento, nos afectó, porque su vida estaba en riesgo. Sentíamos temor de perderlo”, recuerda Bryan Rueda, el hijo mayor del militar.
La operación logró el rescate de 71 personas que permanecían desde hacía cuatro meses como rehenes del grupo terrorista MRTA en la residencia del embajador de Japón en Perú. Para entonces, Rueda tenía 33 años y una vasta experiencia como veterano de la guerra del Cenepa, que en 1995 enfrentó a Perú y Ecuador, y del combate contra el terrorismo, cuando estuvo destacado en Ayacucho. Un reconocimiento reciente por su participación en el rescate de los rehenes podía coronar una carrera: en el 2017, veinte años después de aquella detonación, fue reconocido de manera oficial, junto con sus compañeros, como Héroe de la Democracia.
Si vis pacem, para bellum, escribió un antiguo estratega romano. La vida de un militar supone la paradoja de prepararse para la guerra en busca de la paz. A inicios de siglo, entre los años 2005 y 2006, Rueda integró la misión de los Cascos Azules de la ONU para mantener la calma en Haití. Al año siguiente retornó al Perú para combatir a los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM. Se puede conocer mucho escuchando a alguien que pasa la vida en territorios tan extremos. “Nos enseñó a mantenernos unidos a pesar de cualquier problema, como un solo puño”, dice su hijo Bryan.
Tras una carrera que lo obligó a pasar largas temporadas lejos de su familia, Rueda Chumpitaz estaba a punto de jubilarse. Solía comentar lo que haría una vez estuviera libre para sus hijos y nietos, y hace poco ganó algo de tiempo con un viaje familiar al norte del Perú. Fue hace apenas dos meses, antes de que le tocara entrar de lleno a esto que se vive como una nueva guerra.
Las últimas semanas trabajó en la base de La Marina en Ancón, desde donde salía a las calles para supervisar las guardias y rondas en el marco de la lucha contra el Covid-19. Quiere decir que la suya ha sido una muerte en acto de servicio. Ahora, gracias a una norma emitida por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, Rueda obtendrá de manera póstuma el último ascenso.
_____________
 Tienes reportajes guardados
Tienes reportajes guardados